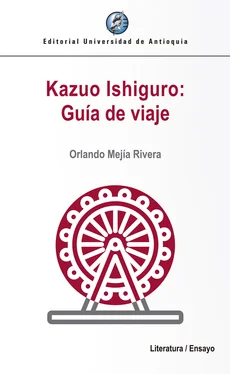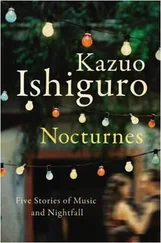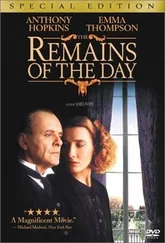En otro contexto, su obra aborda la compleja relación entre la memoria de los individuos, la manipulación de la historia y el olvido colectivo de los pueblos. El tema de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo prebélico y la época de la posguerra atraviesan las historias particulares de los personajes, en especial en sus tres primeras novelas, y en la quinta. En todas ellas aparecen protagonistas que niegan su responsabilidad en la guerra, y para esto ha perfeccionado lo que denomina “un lenguaje del autoengaño”, en el cual los sofismas reemplazan los hechos de la realidad. Esta dimensión de su narrativa ha sido interpretada por los críticos dentro de la discusión de la metaficción posmoderna y poscolonial, de la denominada “posverdad”.
Ishiguro ha insistido, en su diálogo con Oé, en que él, por sus circunstancias, no ha tenido un rol social claro como escritor, pues “no era un inglés inglés, ni un japonés japonés”. Entonces, sintió que “sin sociedad o nación sobre la cual escribir o hablar, ninguna historia me pertenecía. Por eso creo que esto me impulsó a escribir de una manera más internacional”. Esa categoría de “escritor internacional” es esencial para entender la literatura de su autor. Pero su “internacionalismo” no debe ser confundido con la pseudonarrativa de la globalización banal: los best seller de literatura-basura que reproducen las imágenes y las creencias prefabricadas por las transnacionales. Los “no-lugares”, sin historia ni símbolos, que definió Marc Augé y que se clonan en la monótona paisajística tecnológica del capitalismo tardío. No, el “internacionalismo” de Ishiguro es la apropiación emocional y sincera de la condición de “ciudadano del mundo”, interesado en la recreación de lo local, que describe particularidades y que sabe, a la vez, que cada una de esas singularidades está atravesada por lo universal, al igual que la luz alcanza a reflejarse en las cavernas, pero no las disuelve.
Pálida luz en las colinas (1982)
Viajero: Entraremos a una Nagasaki de postal amarillenta, con las huellas frescas y lacerantes de la guerra. El paisaje es espectral y apocalíptico: las ruinas arquitectónicas, la aridez radiactiva de la tierra, el olor de la sangre coagulada en el aire. Los sobrevivientes deambulan sonámbulos, con sus recuerdos cargados como fardos de hierro. Pero el espíritu milenario del gran Basho y su vagabundeo continúa presente: la lluvia lavará las heridas, la frágil flor de la nazuna resurgirá entre las piedras calcinadas, el verde de los montes cubrirá los caminos de lodo y los troncos mutilados. Las aves y los niños harán olvidar el lamento angustiado de setenta mil muertes simultáneas. La belleza simple de un solo haikú sepultará los discursos del odio y del resentimiento.
Su primera novela, titulada Pálida luz en las colinas, recrea la historia de Etsuko, una mujer japonesa viuda, cercana a los cincuenta años, que vive sola en la campiña inglesa, cuya hija mayor, Keiko, se ha suicidado al ahorcarse en su habitación de Manchester y su hija menor, Niki, la visita durante algunos días. La primera fue hija de su marido japonés Jiro, a quien suponemos que abandonó, y la segunda es el retoño de su esposo inglés de apellido Sheringham, de quien lo único que conocemos es que fue un periodista y escribía artículos sobre Japón, pero no había captado la profundidad de su cultura.
La protagonista evoca los años de su pasado japonés, mientras trata de comunicarse en su presente, a finales de los años setenta, con Niki, pero ambas están reacias a profundizar en sus sentimientos ante el suicidio de Keiko, pues la hermana no fue al entierro en retaliación a que ella no había asistido al de su padre. La atmósfera de culpabilidad penetra la trama; un símbolo espacial de esto es el cuarto de Keiko, que permanece idéntico a como lo dejó seis años antes de irse de la casa. La represión de Etsuko se manifiesta en la incapacidad de confrontar los posibles motivos del suicidio, pero sí es clara en negar los prejuicios sociales que le atribuyen un origen étnico: “Los ingleses son muy dados a pensar que en nuestra raza el suicidio es algo instintivo, como si no fuese necesario dar más explicaciones; por eso, lo único que contaron fue que era japonesa y que se había ahorcado en su habitación”.
En realidad, el peso de la trama está en las evocaciones que hace la protagonista de su vida en la Nagasaki de la posguerra, a comienzos de los cincuenta, cuando vivía en una ciudad que todavía estaba devastada por los efectos de la bomba atómica, en donde los sobrevivientes intentaban recuperar el sentido de sus existencias, con la presencia imponente de los americanos victoriosos, la tensión entre las viejas generaciones apegadas a sus tradiciones y los jóvenes influenciados por la cultura invasora, que demostraban su desprecio por las costumbres antiguas: el respeto a los mayores, la gratitud, la cortesía.
Etsuko está embarazada, vive con su ocupado y hosco marido Jiro, que es ejecutivo de una empresa, y es visitada por su suegro Ogata-san, profesor jubilado que la recogió, huérfana, en su casa luego del fin de la guerra. La pareja habita un lúgubre complejo de edificios a las afueras de la ciudad, rodeado de una tierra árida y un sucio riachuelo que todavía muestra las huellas de los cráteres de la bomba. Era un lugar feo y desapacible donde, según ella, “se respiraba un inconfundible aire de transitoriedad, como si todos esperásemos el día en que pudiéramos mudarnos a un sitio mejor”. Allí conoce a las enigmáticas Sachiko y su hija Mariko, quienes se pasan a vivir a una vieja casucha, solitaria, que continúa en pie y que debió pertenecer a la aldea que fue aniquilada por la guerra. La vivienda no tiene luz ni agua. Sachiko es una mujer altiva y se convierte en la mejor amiga de Etsuko. Esta relación abre la obra a una dimensión intertextual y fantástica diferente.
Sachiko está enamorada de un militar de la marina norteamericana, llamado Frank, y aguarda, en medio de sus afugias, a que cumpla la promesa de casarse con ella y las lleve a las dos a América. En varias ocasiones le queda mal; se gasta el dinero, que ella logra reunir trabajando como mucama, en licor y prostitutas, y Sachiko lo exculpa y vuelve a creer en una nueva promesa que jamás se cumple. Mientras tanto, Mariko, enigmática niña de diez años, cuasi abandonada por su madre, deambula por esos parajes; solo se relaciona con unos gatitos que ama y cuida. La niña es perseguida, o ella lo cree, por una mujer que la invita a que la siga; luego sabremos que puede ser una “alucinación”, o el “fantasma” de una mujer que Mariko vio que ahogaba a su hijo recién nacido en Tokio. Después, la mujer huyó y se ahorcó.
La situación de Sachiko es un clara recreación paródica de Madame Butterfly, de Puccini (o tal vez de la novela que le dio origen; me refiero a Madame Crisanteme [1888] de Pierre Loti), y la historia de su hija Mariko hace pensar en la ambigua atmósfera de Otra vuelta de tuerca de Henry James, pues los lectores nunca estamos seguros de si la aparición de esa mujer es debida al profundo trauma psicológico que sufrió la niña o en realidad es una presencia sobrenatural. Esta mujer espectral que persigue a Mariko, y la insinuación al fantasma de Keiko que parecen percibir Etsuko y Niki en su cuarto, pertenecen a la tradición de los sutiles yūrei del folclor y la antigua literatura nipona. Los cuentos de suicidas que se tornan fantasmas, que acosan de noche a sus víctimas elegidas, pero no pueden hacerles daño, sino que tratan de que ellas mismas se suiciden, proviene de la denominada “literatura de leyendas”, cuyo precursor fue el monje budista Kyokai con el Nihon Ryōiki, en el siglo viii, y que luego produjo el subgénero denominado kaidan, que son historias de fantasmas que generaron obras famosas como el Shokoku Hyaku Monogatari (1677), el Seiban Kaidan Jikki (1754) y el Ugetsu Monogatari (1776) de Akinari Ueda, cuyas versiones infantiles pudo conocer, sin duda, el niño Ishiguro en Nagasaki, recreadas por su abuelo.
Читать дальше