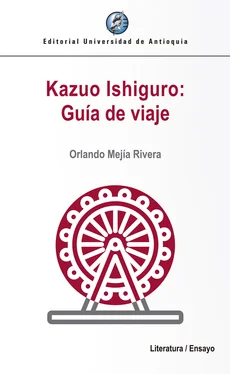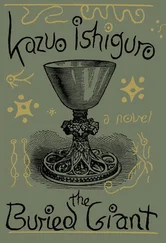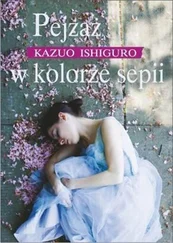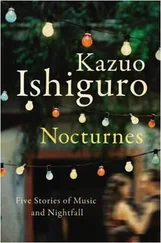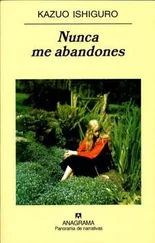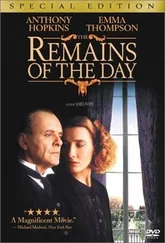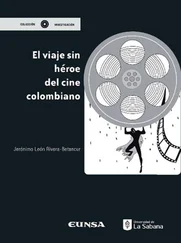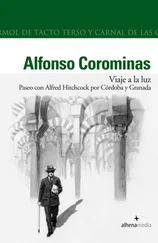Sin embargo, Ishiguro ha referido que sus influencias literarias provienen, en gran medida, de la tradición narrativa occidental. En su infancia y adolescencia descubrió la pasión por Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, y esta presencia es central en la creación de su personaje Christopher Banks, protagonista de la novela Cuando fuimos huérfanos. En su formación académica conoció a fondo la literatura europea del siglo xix; sus autores favoritos son Charlotte Bronte, Fiódor Dostoyevski, Charles Dickens y Antón Chéjov. De hecho, con relación a los dos escritores rusos afirmó que Chéjov, gracias “a su estilo sobrio y preciso”, era una inspiración permanente en su estética, y que Dostoyevski, con su prolífica escritura “desordenada, desigual y brillantemente imperfecta”, lo había estimulado en sus más atrevidos experimentos literarios.
A Proust lo leyó por primera vez mientras preparaba su segunda novela, y aunque dice que solo acabó el primer tomo, Por el camino de Swann, de En busca del tiempo perdido, quedó fascinado con la voz de Marcel y aprendió que el orden de los sucesos novelísticos no es cronológico, sino que depende de la memoria emocional de los personajes y la evocación de los recuerdos. Lo anterior se concreta en la técnica narrativa del flashback, que es una de las características principales de todos los protagonistas de las obras de Ishiguro; aunque ya había comenzado a desarrollar este recurso narrativo desde la voz de Etsuko, la protagonista de Pálida luz en las colinas. Franz Kafka y Vladimir Nabokov han dejado huellas en su cuarta novela, Los inconsolables.
Además, ha referido admiración por los norteamericanos Mark Twain, Herman Melville, Edgar Allan Poe, Raymond Carver y Richard Ford. Así mismo, por los escritores ingleses de su generación: William Boyd, Ian McEwan, Martin Amis, Salman Rushdie, Graham Swift y Julian Barnes. Pero le ha enfatizado a Vorda que, aunque admira a Salman por su poderío descriptivo, su estilo “es la antítesis de Rushdie”. Esto se comprende en cuanto a la textura de una narrativa que usa las palabras de forma exuberante, detallada, explícita, poética, exótica (no en vano Rushdie se ha considerado heredero del realismo mágico de García Márquez), mientras que él dice, “me interesa la forma en que las palabras esconden el significado”.
Este comentario es fundamental para captar las intenciones estéticas del estilo ishiguriano: una narrativa elusiva, oblicua, que es más importante por lo que no dice que por lo que expresa, conformada por palabras simples, con ritmos lentos, ubicada en los paisajes de la cotidianidad humana, pero que deja entrever, en medio de los silencios de los diálogos o los gestos naturales de los personajes, otros planos simbólicos profundos, como el rumor de lava ardiente de volcanes antiguos y dormidos, en apariencia, que pueden despertar en cualquier instante.
Aunque la técnica de construir un mundo narrativo a partir de lo que se esconde ya había sido desarrollada en el cuento moderno por Hemingway, y su famosa “teoría del iceberg”, las intenciones de Ishiguro son un tanto diferentes, y esto lo hace explícito ante el crítico Swaim: “En el tiempo que escribí Pálida luz en las colinas estaba muy interesado en la técnica de usar huecos y espacios en la ficción para crear vacíos poderosos [...]. Es decir, ‘agujeros negros’ de información”.
Acá es cuando pienso que, de manera quizá más inconsciente, Ishiguro ha recibido también significativas influencias de la tradición cultural y literaria nipona. Él ha dicho que ya no puede comprender los caracteres kanji de la escritura japonesa y por eso ha leído a Natsume Soseki, Junichiro Tanizaki, Masuji Ibuse, Yukio Mishima, Yasunari Kawabata y Kenzaburo Oé en las traducciones inglesas. Incluso, ha confesado que más que sus escritores, lo marcaron las viejas películas de posguerra, cuyas imágenes en blanco y negro, de matronas corteses y silenciosas, le recordaron la forma de ser de su propia madre. La filmografía de Yasujiro Ozu y Mikio Naruse, ubicados en el género denominado Shomin-geki (dramas domésticos y familiares), son visibles en sus dos primeras novelas. No obstante, la estética narrativa de la obra de Kawabata tiene, a mi modo de ver, grandes similitudes con la creación literaria de Ishiguro. De hecho, la negación rotunda que hace de Kawabata, a Kelman, tiene un cierto tono de represión freudiana: “Lo encuentro terriblemente difícil [...]. No creo que realmente lo haya entendido”.
Tal vez no lo “ha entendido” porque sus sensibilidades son muy cercanas y nadie observa sus propios rasgos con diafanidad cuando pega el rostro en el espejo. El arte de “crear vacíos poderosos” en las tramas está presente en ambos autores y, en especial, “lo no dicho”, que tiene que ver en los dos casos con no hacer explícitos los sentimientos de melancolía que predominan en los personajes. Estos “agujeros negros” no son de “información”, sino de “conocimiento interior”, del “ser” de los protagonistas, y es aquí donde la herencia japonesa es más que una simple técnica literaria. En Ishiguro, como en Kawabata, se vislumbra con maestría narrativa la filosofía budista del sunyata japonés: un vacío que contiene al Ser y al no Ser, al Ser y a la Nada, un vacío de donde emergen todas las cosas del mundo.
La elusividad y calma chicha que conocemos, por ejemplo, en el viejo Ogata Shingo, de El rumor de la montaña (1949), y su crítica a la intrusión norteamericana en los valores japoneses tradicionales, recuerdan al anciano pintor Masuji Ono, de Un artista del mundo flotante. Mi condición de habitual lector de ambos me permite plantear que los vínculos estructurales y estilísticos entre los escritores son estrechos, y que no existe ningún otro autor, ni oriental ni occidental, que esté tan cercano al Ishiguro de sus primeras tres novelas. Aunque esta hipótesis no ha tenido refrendación en la crítica académica anglosajona, sí existe una sutil lectora que opina de manera similar y me siento entonces muy bien acompañado. Me refiero a Joyce Carol Oates, quien dijo que “su escritura elusiva tiene influencia de la obra del gran escritor Kawabata, y esta influencia le ha sido benéfica. En Ishiguro, como en Kawabata, lo explícito es raro”.
De hecho, su obra es muy diferente a la de otros autores japoneses, como, incluso, la del mismo Kenzaburo Oé (más influenciado por el humanismo rabelesiano, el existencialismo de Sartre y la terrible belleza oscura de Dante Alighieri y su Divina Comedia), o la de Mishima, hasta el punto que Kenzaburo dijo a Ishiguro, y él estuvo de acuerdo, que sus textos eran “una especie de antídoto de la imagen de Mishima”. Con esto se refería a que Mishima inventó la cultura japonesa que querían ver los occidentales, sufriendo del “orientalismo” que planteó Edward Said, mientras Kazuo desmonta los prejuicios y los clichés occidentales de una supuesta esencia japonesa, que oscilaba entre el militarismo samurái y la delicadeza de la estética de las flores y la nieve.
Ahora bien, las temáticas y la dimensión ética de sus personajes están muy alejados de Kawabata. Mientras en este último predomina el nihilismo de la existencia y la fascinación por la “belleza de la muerte”, las criaturas ishigurianas, a pesar de la dureza de la vida e impotencia ante las desalmadas y crueles fuerzas de las ideologías y los belicismos, tratan de tener una existencia respetable que contribuya al bienestar de los demás; y como refiere su personaje, la señorita Hemmings, de Cuando fuimos huérfanos, “cuando me case, habrá de ser con alguien que realmente aporte una contribución valiosa. Quiero decir, a la humanidad, a un mundo mejor”. En todas sus novelas existe el deseo de hacer lo mejor posible y combatir el mal del mundo. Esta dimensión moral de su universo literario la sintetizó su propio autor, cuando en la entrevista con Karen Grigsby expresó: “El hecho es que sí, todo se desvanece y muere, pero la gente encuentra la energía para crear pequeños bolsillos de felicidad y decencia mientras están aquí”.
Читать дальше