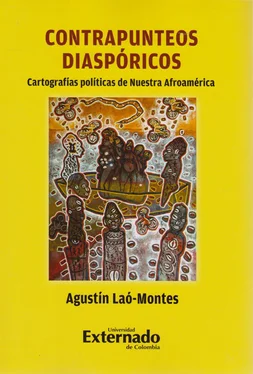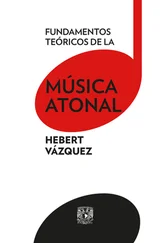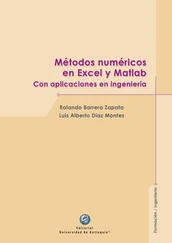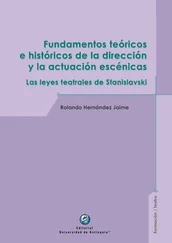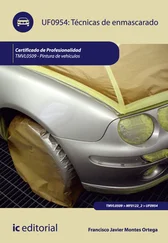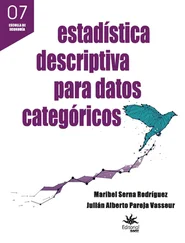El racismo como régimen de dominación está intrínsecamente relacionado con la sobreexplotación del trabajo esclavizado, cuya fuente mayoritaria fue africana durante la trata e institución de la esclavitud moderna durante casi cuatro siglos. Luego de la abolición formal de la esclavitud, las fuerzas de trabajo negras continuaron sufriendo de peores condiciones de trabajo, ingreso y consumo, debido a la estratificación de los mercados laborales y los efectos del racismo en la distribución social de riqueza y poder. Este racismo de explotación continúa teniendo carácter global, si miramos la exacerbación en la era neoliberal de la distribución desigual de riqueza y poder, con base en diferencias étnico-raciales, de clase y género a escala global 175. Como bien afirma Mbembe, “el capitalismo siempre tuvo la necesidad de subsidios raciales para explotar los recursos planetarios” 176.
A contrapunto, el racismo de aniquilación sigue la racionalidad del odio y el miedo, del rechazo al otro que genera prácticas de exclusión y exterminio, que se articula con la explotación para configurar los regímenes modernos/coloniales de opresión racial. A propósito del tánatos del racismo, de su dimensión eminentemente destructiva, Mbembe habla de “la política mortífera en que la racialización de los sujetos descansa y se reinventa”. En esa clave, Mbembe articula el racismo de explotación con el racismo de aniquilación, resaltando el cruce entre el esclavizado como objeto-mercancía y objeto-erótico, planteando que, “gracias a la trata de esclavos, la relación de los africanos con la mercancía se estructura rápidamente alrededor del tríptico formado por el consumo, la muerte y la genitalidad […] la economía política de la trata de esclavos fue una economía libidinal”.
En vista del alcance global del racismo occidental moderno, que pretende clasificar en esquemas jerárquicos naturalizados los cuerpos, culturas, sujetos y territorios del planeta, se le puede calificar como uno de los principales “universales del Atlántico Norte” 177. El racismo moderno tiene pretensiones universales y, en este sentido, como sugiere Balibar, representa una forma de universalismo ambiguo y hasta perverso, fundamentado en la superioridad de una particularidad blanca, euro/descendiente y occidental, que se autorrefiere como universal. El racismo como régimen de poder global es consustancial con el proceso de globalización que arranca en el largo siglo XVI, como logos filosófico y científico es parte de la Ilustración europea y el cienticifismo de los siglos XVIII-XIX, y como concepto explícito surge con procesos de emancipación de la esclavitud y consolidación del homos europeus en la era del imperialismo entre la última mitad del siglo XIX y principios del XX 178. Las prácticas de clasificación/estratificación étnico-racial, junto con las ideologías y formas de identificación asociadas, constituyen discursos y diseños globales a la vez que son altamente cambiantes de acuerdo con el lugar y tiempo histórico. Es así que, como demuestran Balibar y Wallerstein (1995), el racismo es un fenómeno paradójicamente universal en la Modernidad capitalista debido a que a la vez que sirve de base a una macro-narrativa transhistórica, sus ideologías y prácticas discursivas son profundamente inestables y contradictorias 179.
Con fines heurísticos, distinguimos tres dimensiones del racismo: estructural, institucional y cotidiano 180. En el racismo se entremezcla lo cotidiano con lo institucional y lo estructural con lo subjetivo. Como plantea el intelectual afrocubano Esteban Morales Domínguez (2008)a propósito de “los desafíos de la problemática racial en Cuba”, el entre-juego entre lo macro y lo micro consiste en “mecanismos que inoculan el prejuicio y los estereotipos raciales negativos en la dinámica de la relación entre la institucionalidad formal y las redes informales de poder”. En rigor, una analítica del racismo implicaría un esquema teórico más complejo que elabore un marco categorial, método y metodologías para investigar y analizar la madeja de relaciones, discursos y prácticas que constituyen el racismo en su pluralidad de dimensiones, lo que será tarea de un trabajo específicamente dedicado a dicha temática.
Los procesos de dominación y prácticas de discriminación que denominamos racismo se articulan y expresan de formas diversas y de maneras más o menos visibles a través de varias dimensiones y espacios del tejido social. En vista de la complejidad y diversidad de los discursos, las prácticas, y las formas de dominación que componen los fenómenos que caracterizamos con la categoría racismo (o racismos), proponemos una analítica a partir de tres dimensiones entrelazadas: cotidiana, institucional y estructural. En esta vertiente, nos referimos a la dimensión estructural del racismo cuando planteamos que lo que Du Bois bautizó como “las razas obscuras del mundo” tienden a estar desproporcionalmente representadas entre los que viven en la marginalidad social y pobreza, relativamente fuera de la franquicia ciudadana, en mayor vulnerabilidad a desastres ecológicos y sufriendo de varias formas de violencia (genocidios, guerras, patriarcalismos, destierros). El racismo estructural también refiere la sobre-explotación que caracteriza las configuraciones raciales del trabajo en el capitalismo racial, lo cual también envuelve problemas de sub-consumo persistente, sub-empleo y desempleo crónico.
El concepto mismo de racismo estructural revela la importancia fundamental de la opresión racial en las constelaciones modernas de poder y saber dentro de la matriz histórica denominada colonialidad. Es en este sentido que el sociólogo estadounidense Howard Winant argumenta que una de las ideas-fuerza de la sociología histórica deber ser que la categoría raza es formativa de los procesos principales del mundo moderno, siendo componente constitutivo de la economía mundial, el Estado, los espacios culturales y los discursos de identidad.
El racismo es estructural porque la opresión y la desigualdad racial es componente clave promovido por las instituciones principales del sistema-mundo moderno/colonial y por las formas y prácticas hegemónicas de conocimiento, cultura, religión y lenguaje en la llamada civilización occidental. En este registro, las instituciones occidentales de conocimiento como las universidades y los sistemas escolares, producen y promueven versiones eurocéntricas de la historia, la cultura, la espiritualidad y el lenguaje, que sirven de vías ideológicas a favor de la supremacía blanca que desvalorizan, marginalizan e incluso pueden borrar de la representación los conocimientos, historias, prácticas culturales, expresiones estéticas, religiosidades y formas semióticas de los sujetos y territorios subalternizados; y es a la luz de estos procesos que postulamos el concepto de racismo epistémico como una dimensión del racismo estructural 181.
El racismo estructural es un concepto que hila las estructuras económicas y políticas de larga duración, como la división étnico-racial del trabajo a escala mundial y los Estados raciales, con la persistencia de las culturas racistas de la Modernidad/colonialidad con su inconsciente racial. Estas últimas dos categorías, culturas racistas e inconsciente racial, son herramientas clave para investigar y analizar las lógicas culturales, modos de subjetividad, representaciones, prácticas discursivas, disposiciones conductuales y comunicacionales del racismo moderno. En esta monografía, cuyo objetivo principal es construir cartografías políticas de Nuestra Afroamérica, las lógicas culturales y psicológicas del racismo no han ser objeto de estudio, aunque es imposible investigar lo político sin tenerlas en cuenta.
Lo que llamamos el proceso y la agenda de Durban refiriéndonos a las reuniones preparativas hacia la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo y Formas Conexas de Discriminación , la conferencia misma en Durban, Sudáfrica en el 2001, y los esfuerzos de implementar su Declaración y Plan de Acción , ha sido claves para plantear el racismo como un problema fundamental en América Latina. 182Tres de los logros mayores de la agenda de Durban ha sido el realizar estudios sobre el racismo en países a través de toda la región, impulsar la creación de políticas sociales para combatir el racismo y promover la equidad racial, y cambiar parcialmente la cultura publica hasta el punto que hoy muchas personas hablan de racismo estructural. Hemos de discutir la importancia de Durban para los procesos que conceptualizaremos como campo político Afroamericano en varios capítulos de este volumen.
Читать дальше