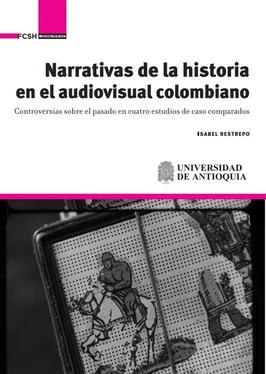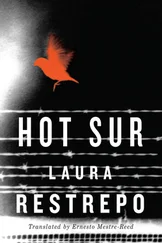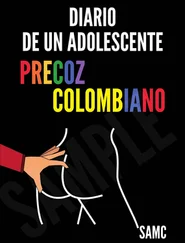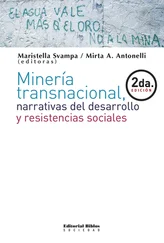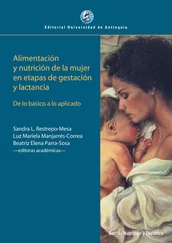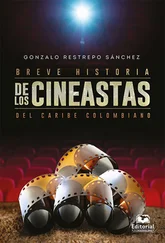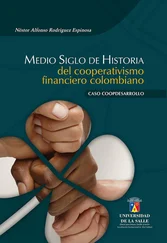El audiovisual retrospectivo, aquel que nos remite a un tiempo anterior al de su momento de producción, independientemente de su veracidad y/o adaptación a los postulados dominantes de ciertas corrientes de la historia, produce representaciones y significaciones de lo histórico. En este último sentido, los audiovisuales retrospectivos se constituyen en fuente y objeto de estudio de los imaginarios históricos, y del modo en que los medios de comunicación participan en las disputas por los sentidos del pasado.
La reflexión sobre las representaciones del pasado en el audiovisual ha entrado en auge y constituye un campo claramente diferenciado de la historia del cine, articulado en grupos de investigación, congresos, publicación de revistas, libros y colecciones. En Colombia, vale la pena destacar los textos curatoriales de Antonio Ochoa para el catálogo de la exposición Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos, del Museo Nacional, en los que aborda los modos de producción de la televisión, en la década del 80, sobre la Independencia, especialmente respecto a la miniserie Bolívar, el hombre de las dificultades (2013). Así mismo, David Santiago Reyes ha explorado las relaciones entre la historia y el audiovisual haciendo un análisis del documental El Bogotazo, la historia de una ilusión, de 2008, en el que demuestra cómo este, a través del montaje audiovisual, cuestiona las narrativas tradicionales sobre el 9 de abril. 4
Bajo la misma perspectiva en la que se circunscribe este libro, Lina María Barrero ha reflexionado sobre la interpretación que se desarrolla de la historia política del país en la película Un tigre de papel (2008), y cómo esta se adecúa a una concepción de la historia como collage de fragmentos, a través de la cual el director cuestiona el ideal de objetividad del documental y de la historia, y revindica la ficción como fuente de conocimiento. 5
Teniendo en cuenta que tanto la historia escrita como la historia audiovisual constituyen actos de interpretación articulados a los contextos de producción y, en ese sentido, pueden hablarnos tanto del presente en que son producidas, como del hecho histórico que intentan evocar, 6este libro parte de la premisa que considera el audiovisual y la historia escrita como fuentes y objetos de reflexión sobre los imaginarios de la historia, los usos del pasado y los condicionamientos e incidencias sociales de la producción del conocimiento histórico.
Desde esta óptica, se valora el audiovisual como documento social que puede ser leído como un texto enunciado desde una posición en determinada cultura o ideología, resultado de un principio de selección a partir del cual se configura un discurso histórico. La lectura histórica del audiovisual que aquí se propone supone tomar conciencia del carácter de representación de lo que se ve, y emprender una labor interpretativa que tiene en cuenta la servidumbre del producto audiovisual respecto al momento de su realización, prestando especial atención al contraste de imágenes y a los contextos (material, social, político y cultural), así como a la pluralidad metodológica que requiere la diversidad de imágenes. 7
Siguiendo a Frank Ankersmit, quien afirma que las verdades del discurso histórico no están ubicadas principalmente en cada uno de los detalles de un trabajo, sino en los argumentos y metáforas que nos permiten pensar y entender el pasado, 8este libro analiza cómo los productos audiovisuales refieren, interpretan y critican el ya existente conjunto de datos, argumentos y debates sobre el tema histórico representado. 9
No bastará entonces con ofrecer una lista de los temas, personajes y acontecimientos para dar cuenta de cómo se organiza el relato y cuál es su modo y lugar de enunciación particular. Habrá que tener en cuenta que la enunciación de un texto, audiovisual o de cualquier tipo, es un proceso en el que convergen tanto el contexto en que opera la comunicación, como la manera en que los elementos se estructuran en un todo narrativo, un proceso que los audiovisuales pueden disimular o poner en evidencia. 10
Este nivel de lectura, que permite interpretar los imaginarios históricos vigentes en determinados contextos o cómo cambian estos en el proceso diacrónico, abre otras posibilidades de análisis que enriquecen la historia y rompen la hegemonía de lo escrito en los estudios históricos. Es por eso que este libro analiza las concepciones de la historia y representaciones del pasado histórico en algunos productos audiovisuales colombianos, estableciendo un diálogo entre historiadores y creadores audiovisuales, proponiendo un método de contraste sobre los temas en común que tratan los discursos audiovisuales y la historia contemporánea.
El análisis de las obras audiovisuales, en contraste con lo que se ha expuesto históricamente sobre los temas abordados, se complementa con la reflexión bibliográfica sobre las diferentes tendencias de la historia colombiana y las diversas escuelas de pensamiento histórico. Esto conduce a la reflexión de los usos y concepciones de la historia, teniendo en cuenta las convergencias y divergencias sobre la historia entre los historiadores profesionales y los productores de discursos audiovisuales.
Como no es posible aún hacer una gran síntesis del audiovisual histórico en Colombia, debido al estado de los archivos audiovisuales y a la incipiente investigación sobre el asunto, este libro pretende poner la discusión en el ámbito público y contribuir a la reflexión a partir de los estudios de caso desde diferentes perspectivas de análisis, y mostrar cómo en distintos momentos el audiovisual colombiano ha planteado problemas referentes a la historia.
El capítulo uno gira en torno a Garras de oro, 11película silente que aborda la separación de Panamá en 1903 y el impase diplomático entre Colombia y Estados Unidos. Aquí se destaca la capacidad del cine para poner en escena las disputas por la memoria y se resalta una concepción de la historia como escenario de lucha simbólica, desde la cual se entiende el pasado como objeto de controversia. El análisis de este film, en el que el pasado se ubica como marco de ambientación para el desarrollo de un argumento imaginario, pone de manifiesto cómo la ficción puede operar como recurso didáctico no solo para representar el pasado, sino también para interpretarlo desde una perspectiva en la que lo más importante no es la reconstrucción fiel de los acontecimientos, sino la capacidad de transmitir su importancia y trascendencia. El cruce de este film con la historia escrita sobre el mismo asunto, que circulaba en el momento de su producción, permite comprender que la versión de la historia que legitima la película se inserta en las disputas por el sentido de los acontecimientos que guiaron los reclamos del Estado colombiano, con respecto a la violación del Tratado de 1846 por parte de Estados Unidos, y se adhiere a la corriente de interpretación histórica dominante en Colombia, de modo que su singularidad no está en la versión de los hechos que narra, sino en el modo en que los inserta en un conflicto por la memoria.
El segundo capítulo aborda los documentales cinematográficos producidos por Marta Rodríguez y Jorge Silva en la década del 70. A través del análisis de Planas, testimonio de un etnocidio; Campesinos; Nuestra voz de tierra, memoria y futuro y La voz de los sobrevivientes, se destaca el particular modo de representar audiovisualmente las relaciones entre el presente y el pasado, que los realizadores elaboran a través del montaje asociativo y de contrates, por medio del cual rompen con narrativas cronológicas y lineales, y hacen énfasis en la complejidad del cambio y la continuidad del tiempo histórico.
El contraste de los documentales con las narrativas históricas dominantes y los debates académicos del tiempo en que fueron producidos, y con las políticas de la memoria de los movimientos sociales que fueron protagonistas, permite destacar la posición de los realizadores frente al conocimiento histórico, divergente y transgresora con la concepción dominante de la Academia Colombiana de Historia, concordante con algunos postulados de la llamada “Nueva Historia”, y convergente con los debates universitarios en torno al compromiso político de las ciencias sociales, así como con el creciente interés de los movimientos sociales por recuperar su historia y articular sus luchas pasadas a las del presente.
Читать дальше