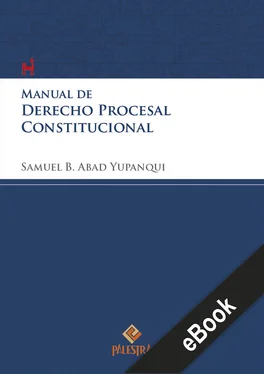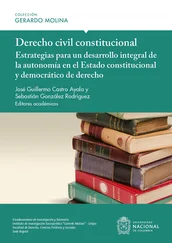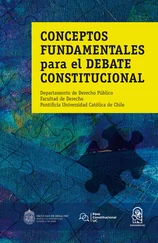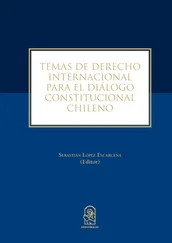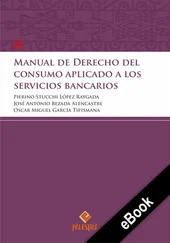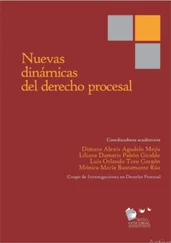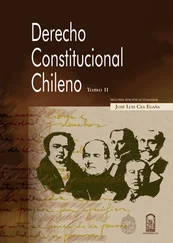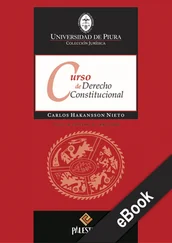El Derecho Procesal se inicia en Alemania a fines del siglo XIX. Como recuerda Montero Aroca, en primer lugar, destaca la discusión en torno a la acción entre Bernhard Windscheid y Theodor Muther (1856 y 1857) que permitió sustentar su autonomía frente al derecho material. Y, en segundo lugar, el libro de Oscar Bulow publicado en 1868 sobre “La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”20, donde se precisa que el proceso es una relación jurídica de derecho público. Aquel trató de “fundamentar la separación entre derecho material y proceso a partir de la existencia de requisitos propios de formación y desarrollo válido del proceso (los llamados presupuestos procesales)”21. Asimismo, “Bulow es acompañado por Adolf Wach en la formación del procesalismo en Alemania”, aquel publicó en 1885 un Manual de Derecho Procesal Civil que “consolidó los estudios del proceso hasta entonces producido y buscó desarrollar el derecho procesal civil a partir del concepto de relación jurídico procesal”22.
Alcalá-Zamora y Castillo distingue cuatro sectores de influencia para describir el desarrollo del procesalismo científico. En primer lugar, la escuela germánica con Wach como fundador, cuya “vida científica” fue de 1868 a 1926. Luego, el procesalismo italiano bajo la dirección de Giusseppe Chiovenda —que conocía muy bien el derecho procesal alemán23— cuando aborda en 1903 el tema de la acción en el sistema de los derechos, aunque con valiosos trabajos previos24. A su turno, el procesalismo español, pero solo a partir de la recepción de Chiovenda —luego de 1920— cuya doctrina impulsa la renovación en dicho país25. Y, finalmente, el derecho iberoamericano donde “el mejor procesalismo americano se encuentra en Sudamérica y más concretamente en Brasil, Uruguay y Argentina”26.
Anota Fix Zamudio que “no es una simple coincidencia que el florecimiento de los estudios procesales en Latinoamérica se produjera en los años cuarenta, en los cuales se advierte la influencia directa o indirecta de los tres grandes maestros europeos del exilio, que crearon auténticas escuelas científicas en nuestra región. Nos referimos a los ilustres procesalistas, el italiano Enrico Tullio Liebman, en Brasil, así como los españoles Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en México y Santiago Sentís Melendo en Argentina”27.
En consecuencia, podemos afirmar que la influencia procesal en el surgimiento y desarrollo inicial de los procesos constitucionales en los países europeos y en América Latina o no existió o no fue determinante. Esto explica que las denominadas “garantías constitucionales” —expresión utilizada por la Constitución peruana de 1979 y reiterada por la Carta de 1993— o las llamadas “acciones de garantía” —denominación utilizada por la derogada Ley 23506, Ley de hábeas corpus y amparo (1982)— hayan nacido desnudas del conjunto de categorías e instituciones que ha desarrollado el procesalismo científico.
Tal afirmación se confirma cuando se examinan algunas denominaciones clásicas en los actuales procesos constitucionales que han eludido el empleo de las voces propias del derecho procesal. Así por ejemplo, la denominación mexicana “suspensión del acto” no es más que una medida cautelar; el “recurso de inconstitucionalidad” en España es el proceso de inconstitucionalidad; en el Perú, la “acción popular” es un proceso contencioso administrativo contra reglamentos ilegales o inconstitucionales con una amplia legitimación atribuida a cualquier persona, entre otras instituciones. Esto que puede explicarse por la época en que surgieron tales denominaciones, hoy debe incorporar los aportes del Derecho Procesal.
Ello no significa desconocer la influencia del Derecho Constitucional en el estudio de los procesos constitucionales. La autonomía del Derecho Procesal Constitucional respecto a la disciplina sustantiva o Derecho Constitucional no implica una separación absoluta. Su carácter instrumental, adelantamos, exige que los procesos deban diseñarse para garantizar el Derecho que pretenden tutelar. Como lo reconoce la moderna doctrina procesal “El Estado Constitucional no puede pretender que el proceso sea neutro en relación al derecho material”28. Y es que “no es posible describir al proceso como una relación jurídica procesal (…) tal relación jurídica procesal puede servir a cualquier estado y a cualquier fin”; por ello, se afirma que el proceso debe ser entendido como un instrumento “adecuado a los fines del Estado Constitucional”29.
2. Derecho procesal y derecho material: su indispensable relación en un Estado constitucional y democrático de derecho
En términos generales, explica Giovanni Priori, en las relaciones entre el derecho procesal y el derecho material se han presentado tres momentos distintos que van desde el “divorcio” hasta la “reconciliación”30.
Por un lado, la plena identificación entre derecho material y derecho procesal. En tal oportunidad, por ejemplo, se solía decir que “la acción era el derecho en movimiento”31; estamos ante una larga etapa “que va desde el Derecho romano hasta mediados del siglo XIX”32. Posteriormente, se habló de la autonomía absoluta o casi absoluta entre el derecho procesal y el material, que terminó equivocadamente divorciando a la disciplina procesal del derecho material. Esta autonomía “llevó al surgimiento de una disciplina jurídica autónoma e independiente: el Derecho Procesal”33. Sin embargo, se olvidó que cuando se habla de autonomía del proceso respecto del derecho material ello “no significa que él pueda ser neutro o indiferente a las distintas situaciones del derecho sustancial. Autonomía no es sinónimo de neutralidad”34.
Desde fines del siglo XX, se reconoce la función instrumental del proceso, que apuesta por una reconciliación entre el desarrollo de las instituciones procesales y los derechos materiales a fin de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. En palabras de Proto Pisani, “el proceso tiene una carácter instrumental respecto del derecho sustancial”35.
Esta última etapa ha permitido el “redescubrimiento de aquellos nexos entre proceso y derecho sustancial, que la demasiado aclamada autonomía de la acción y de la relación procesal había terminado por colocarlos en la sombra”36. Por ello, se afirma que el debate de este problema se ubica en el plano constitucional. “La solución del tormentoso problema de las relaciones entre derecho material y proceso y de los contornos de la tutela jurisdiccional solo puede ser bien encaminada si centramos el foco en una perspectiva de derecho constitucional, ya que ahí se sitúa el núcleo duro del derecho fundamental al otorgamiento de la jurisdicción, desde que el Estado reservó para sí el monopolio de prestarla”37. Estamos, pues, ante una evidente “constitucionalización del derecho procesal”38.
El carácter instrumental del Derecho Procesal nos permite entender el rol que cumple el Derecho Procesal Constitucional: se trata de un instrumento para garantizar la vigencia de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. A nuestro juicio, es una especialidad al interior del Derecho Procesal, la misma que se distingue por su particularidad de tutelar principios y derechos constitucionales. En consecuencia, se requiere desarrollar procesos especiales —distintos a los civiles, penales o laborales— para cumplir con tales objetivos. Ése es, precisamente, el reto del Derecho Procesal Constitucional.
Además, al momento de interpretar las normas o integrar un vacío normativo, el juez deberá hacerlo vinculando la función del proceso a esa finalidad y a la necesidad de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, afirma Marinoni que el juez tiene el deber de “configurar el procedimiento adecuado al caso concreto”39, pues los derechos y principios constitucionales no sólo vinculan al legislador sino también a los jueces. El juez tiene el deber de “interpretar la regla procesal o suplir cualquier eventual omisión legislativa para dar la máxima efectividad a la tutela jurisdiccional, comprendiendo las necesidades del caso concreto y considerando los valores constitucionales (…)”40.
Читать дальше