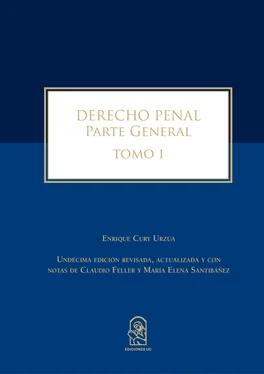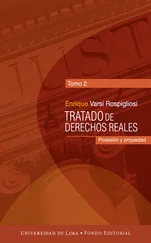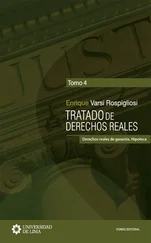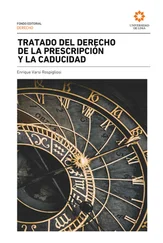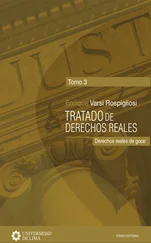Tanto la naturaleza del objeto, como el método de la ciencia del Derecho penal, han sido objeto de un debate en el que se cuestiona incluso su carácter de disciplina científica.530 Actualmente, sin embargo, la polémica tiende a superarse.
a) Dogmática tradicional
La idea de elaborar el Derecho penal como sistema coincide con la aspiración a un tratamiento igualitario de todas las personas por la ley. Se encontraba, pues, implícito en los postulados del Derecho natural racionalista que formularon los grandes teóricos de los siglos XVI y XVII y que encuentran su expresión más alta en el siglo XVIII, con los pensadores de la Ilustración, incluyendo entre ellos a DARIES, PUFENDORF y KANT.531 Pero cuando se la desarrolla expresamente, a lo largo del siglo XIX, esos puntos de vista ya se encuentran en declinación y, por un proceso de transformación histórica inmanente,532 van cediendo su lugar a concepciones positivistas. Ello conducirá, de este modo, a una formalización de la idea primitiva.
Pero lo que permanecerá y trascenderá de esos esfuerzos tempranos será el reconocimiento, vigente hasta el presente, de que las leyes positivas no contienen una regulación capaz de abarcar todas las alternativas de una realidad multifacética y cambiante, a causa de lo cual la ciencia jurídica debe ir desenvolviendo las instituciones, a partir de los principios fundamentales encontrados en la ley, a fin de construir un sistema coherente y exhaustivo. Esa constatación se reflejará en lo sucesivo en el desarrollo de todos los distintos sistemas e imprimirá su sello a la ciencia del Derecho penal.
aa) Dogmática clásica
Para los iusnaturalistas, los principios sobre los cuales se erige un sistema de Derecho justo proceden de la naturaleza del hombre y se los conoce mediante actos de razón. Por consiguiente, esos principios se sitúan por sobre las leyes positivas y se plasman en derechos fundamentales (derechos subjetivos) que estas no pueden desconocer. Un ordenamiento jurídico positivo que ignora o quebranta esos derechos es injusto y debe impugnarse su vigencia. La Revolución francesa y la de las colonias americanas de España y Gran Bretaña constituyen, precisamente, actos de rebelión justificada contra sistemas que vulneraban tales derechos de los ciudadanos.
El sistema de Derecho penal que se elabora sobre estas premisas se denomina dogmático, porque se lo deduce, como a los conocimientos matemáticos, de los “axiomas” constituidos por los primeros principios racionales que constituyen sus “dogmas”. La dogmática clásica, en consecuencia, no está construida sobre la ley positiva, sino que se sitúa por encima de ella y se le impone. “La ciencia del Derecho criminal queda reconocida como un orden de razón que emana de la ley moral jurídica, preexistente a todas las leyes humanas y que obliga a los mismos legisladores”.533 De este modo se dispone de “un criterio perenne para distinguir los códigos penales de la tiranía de los códigos penales de la justicia”.534 No estamos, pues, frente al resultado de la interpretación del Derecho vigente, sino a un instrumento para su crítica.
Aunque ahora se insiste en que este modo de pensar se fundó en abstracciones lógicas improbables, poseía una latencia política y social formidable, como lo demostró su eficacia para transformar las instituciones que regían en la época anterior. Esa energía se expresa, además, en la diversidad de orientaciones que adopta la doctrina, cuyos sostenedores extraen de ella consecuencias prácticas diferentes y antagonizan entre sí, a veces con virulencia. Por el contrario, lo que ocurrió después redujo esa vitalidad histórica a poca cosa. Especialmente en Italia se produjo un debilitamiento de la doctrina del que no se recuperaría hasta la segunda mitad del siglo XX.
bb) Positivismo defensista y dogmática positivista
La situación cambió cuando el sistema imaginado por los iusnaturalistas –o, en todo caso, uno de ellos– se positivizó. En efecto, los textos constitucionales y las grandes codificaciones del siglo XIX se inspiraron en la concepción racionalista y, como esta conllevaba una pretensión de intemporalidad, los autores de esos ordenamientos nuevos y sus seguidores imaginaron que habían transformado en leyes escritas las prescripciones de un Derecho perfecto y eterno. Esto, por supuesto, provocó oposición en quienes no compartían ese punto de vista, pero a causa de la situación política imperante y de las otras circunstancias concurrentes, los disidentes quedaron marginados de la discusión y se los relegó a una posición “rupturista”.
Entretanto, los juristas miraban con admiración, pero también con inquietud, el progreso de las ciencias naturales. En efecto, enjuiciado desde ellas, su objeto de conocimiento se percibía con desdén, porque el carácter natural de los derechos y obligaciones y, en consecuencia, la exactitud de los mandatos y prohibiciones contenidos en las normas no es susceptible de verificación experimental ni puede ser objeto de certeza racional, como los de las proposiciones matemáticas o físicas. Los sistemas clásicos, por lo tanto, no eran sino elaboraciones metafísicas sin sustento científico. Con el derrumbe de la filosofía idealista y el advenimiento del positivismo naturalista, la crisis de la ciencia jurídica quedó en evidencia. Para ponerla a salvo se intentaron caminos diferentes que, en un esquema simplificado pueden reducirse a dos:
l. Por una parte, se concibió al Derecho punitivo no como un orden que trata de asegurar el bien de la comunidad, sino como un instrumento destinado a combatir conductas desviadas, para defender de ellas a la sociedad. Desde esta perspectiva, el objeto de la ciencia penal no es la norma sino el “hombre delincuente” o, más ampliamente, el “individuo desviado”. Como este es susceptible de comprobación empírica, el método de conocimiento inductivo sustituye al racionalismo deductivo.
Para esta tendencia, la formulación de un sistema de normas penales carece de sentido. En el enjuiciamiento de las leyes positivas, los criterios sobre su eficacia para defender de los delincuentes a la sociedad reemplazan a las valoraciones ético políticas. El Derecho penal se transforma, pues, en un capítulo más de una ciencia nueva, la criminología,535 destinada a investigar las causas del delito y las formas de combatirlo, de entre las cuales la reacción punitiva es solo una, por cierto, muy discutida. Más adelante536 se volverá sobre este punto de vista, cuyas posibles implicancias ideológicas permanecieron ocultas tras una apariencia de objetividad científica.
2. El otro camino consistió en poner como objeto de conocimiento de la ciencia penal a la ley positiva como tal, es decir, prescindiendo de juicios críticos sobre los valores encarnados en ella. De acuerdo con este criterio, lo importante es que la norma “exista” objetivamente, esto es, que posea fuerza obligatoria derivada de que se ha formado según las reglas jurídicas (constitucionales) pertinentes y de que está vigente. Las apreciaciones sobre adecuación de los mandatos y prohibiciones a principios de justicia, éticos o utilitarios no pertenecen al campo de la disciplina jurídica. Se niega, por lo tanto, cualquier clase de “Derecho natural” que pretenda regir supralegalmente. La crítica de la ley positiva de acuerdo con convicciones axiológicas más o menos generalizadas es, por supuesto, aceptada, pero solo como la expresión de convicciones subjetivas y de aspiraciones reformistas que no pueden prevalecer sobre el Derecho en vigor. El ideal de seguridad jurídica se antepone al de justicia: únicamente la ley positiva dice lo que jurídicamente debe ser.537
Concebido en estos términos, el sistema de la ciencia del Derecho penal se presenta también como una dogmática porque se los deduce de “dogmas”. Pero esos dogmas ya no son axiomas obtenidos por la razón que escudriña la naturaleza del hombre, sino que se identifican con los preceptos de la ley positiva.
Читать дальше