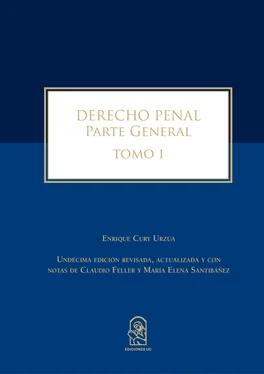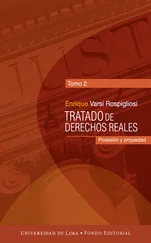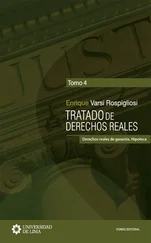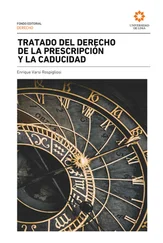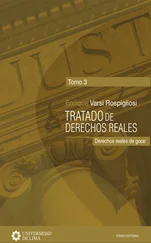Este segundo grupo de concepciones opina que la conducta de los delincuentes puede explicarse en que se trataría de individuos que han recibido una formación defectuosa, en un medio insatisfactorio y, por tales motivos, su inserción en la vida social se ha visto perturbada.
De las investigaciones realizadas en este sentido, una de las más prestigiosas es la de los hermanos GLUECK con arreglo a la cual el factor aparentemente más influyente en la desocialización de los delincuentes se encuentra en la organización deficiente del grupo familiar (“hogares deshechos”, entendiendo por tales, en sentido amplio, aquellos en los cuales faltan, por cualquier causa, uno o ambos padres). De sus hallazgos en tal sentido, los GLUECK deducen que la formación familiar tiene una importancia decisiva en la socialización de las personas y, consiguientemente, que los defectos o insuficiencias de aquella de la que proceden son una de las causas fundamentales de una personalidad delictual.
Unos criterios semejantes orientan concepciones como la de SUTHERLAND, sobre los “contactos diferenciales”516 o la de las “subculturas criminales” de COHEN. También estos autores atribuyen la delincuencia a defectos en la socialización, pero, aun sin restar importancia a la formación familiar, estiman que tales insuficiencias dependen de una gama de interacciones más amplia y compleja, cuya estructura puede, además, ser muy variada.
Estas teorías tienen carácter optimista.517 En ellas subyace la idea de que una socialización deficiente puede ser corregida, apartando finalmente al desviado de la carrera delictual (proceso de resocialización). En tal sentido constituyen un fundamento para las concepciones más modernas sobre prevención especial. Por otra parte, cuentan con el apoyo de una investigación empírica abundante y generalmente conducida de manera rigurosa sirviéndose de los métodos más avanzados de que disponen las ciencias humanas. Por tal motivo, sus conclusiones son más convincentes que las de la teoría antropológica y constituyen el material con que trabajan preferentemente los programas de resocialización actuales.
Sin embargo, también presentan problemas. Ante todo, parten del supuesto improbable de que existe un modelo de socialización perfecto o, por lo menos, preferible a cualquier otro, lo cual significa desconocer el derecho a disentir de las minorías o de grupos sociales culturalmente distintos y que carecen de los medios para imponer sus puntos de vista. Una “subcultura” –por emplear la terminología de SUTHERLAND– puede ser diferente y hasta antagónica de la dominante, sin que eso nos autorice a descalificarla. De hecho, muchas veces ocurre que el modelo de socialización imperante en un Estado o en una época es indeseable para otros en los cuales se presenta bajo la forma de subcultura (piénsese, por ejemplo, en las concepciones valorativas del islamismo, en contraste con las de las sociedades occidentales y viceversa). Así, las teorías de la socialización defectuosa también trabajan sobre la base de un corte radical entre “delincuentes” y “hombres honestos” que afecta a la fiabilidad de sus resultados y hace temer abusos en su empleo.
También en este caso hay que poner a salvo la intencionalidad política de los seguidores de estas concepciones, incluso con mayor seguridad que tratándose de las antropológicas. A menudo, ellos mismos se apresuran a consignar que sus hallazgos solo son aprovechables para una sociedad determinada en una etapa dada de su evolución cultural, y que no es lícito extrapolarlos a grupos cuya convivencia se desarrolla bajo circunstancias distintas. Con todo, el problema radica en la legitimidad de intervenir para resocializar según patrones de valor dudoso o, por lo menos, cambiantes, a quienes profesan convicciones diferentes de las imperantes en una coyuntura cultural determinada.
3. Criminología de los factores. Tendencias de las deficiencias en la estructura social
Los partidarios de estas concepciones se encuentran en una zona limítrofe entre la criminología de los factores y la de la designación, pero todavía permanecen adscritos a la primera. Según su punto de vista, la conducta delictual es la consecuencia de imperfecciones en la organización de la sociedad y constituyen una forma de reacción frente a esos desajustes. Generalmente se considera que su expresión más difundida y paradigmática518 es la teoría de la anomia, formulada por ROBERT. K. MERTON.
Según MERTON, existe una tensión insoluble entre la estructura de la sociedad y la estructura cultural. La última, en efecto, atribuye el más alto valor al logro de metas como el éxito socio-económico pero, al mismo tiempo, la estructura social determina que muy pocos dispongan de los medios institucionalmente aprobados para satisfacer esos objetivos. Esta situación genera la anomia, esto es, un estado de vacío normativo debido a que las exigencias culturales no pueden ser cumplidas por la mayoría de los participantes en la convivencia. Frente a ella, las personas adoptan distintas actitudes de acuerdo con las diferencias de sus personalidades, lo que permite a MERTON elaborar una tipología de esas reacciones distribuidas en cinco categorías: conformidad, innovación, ritualismo, apatía y rebelión.
El conformismo es la respuesta propia del “adaptado”, es decir, del que lucha por satisfacer las metas culturales sirviéndose en la forma aprobada por las normas de los medios que la estructura social pone a su disposición. MERTON estima que son la mayoría y constituyen la base sobre la cual descansa la organización social imperante, asegurando su estabilidad. En el otro extremo, el innovador aprueba los objetivos culturales y aspira a alcanzarlos, pero sirviéndose de medios que infringen las normas. En consecuencia, su forma de reacción es la más conflictiva y suele dar origen a conductas delictuales. Algo parecido ocurre con el rebelde, que desaprueba tanto la estructura social establecida como los valores culturales imperantes, y aspira a reemplazarlos por unos distintos. En muchas oportunidades los individuos de esta clase se agruparán en “subculturas” criminales; sin embargo, también es posible que orienten sus respuestas positivamente, dando origen a movimientos laudables o expresando su rebeldía en aportes perdurables al progreso del pensamiento, las artes o las ciencias. El ritualista rechaza las exigencias culturales, pero aprueba la estructura social y se comporta de acuerdo con las exigencias institucionales, y el apático, a su vez, reprueba ambas cosas, pero no está en disposición de combatir para modificarla, observando una actitud de pasividad y retraimiento. Estas dos últimas categorías de personas son poco conflictivas, pero es posible que incurran ocasionalmente en infracciones leves, y las tendencias evasivas de los apáticos pueden conducirlos a engrosar las filas de los drogadictos, toxicómanos, prostitutas, vagos, etcétera.
MERTON puntualiza que su concepción constituye un intento de explicar los fenómenos delictuales en los Estados Unidos de la década de 1930, con la estructura y las valoraciones características de esa sociedad y de esa época. Además, en la descripción y análisis de esa realidad se abstiene de juicios valorativos, limitándose a verificarla e intentar comprenderla. MERTON participa de la opinión de DURKHEIM según la cual el delito constituye un fenómeno normal en la sociedad. Por eso, su enfoque es objetivo y no introduce reprobaciones éticas. Esa idea, además, lo aproxima a la criminología de la designación, pero lo separa de la convicción de que existe una delincuencia identificable y diferenciable en forma objetiva, cuyo origen puede explicarse.
Los criterios de esta clase son sugerentes y requieren aún de elaboración. En todo caso, implican la convicción de que el delito solo puede combatirse en términos relativos, pues una estructura social perfectamente armónica es inalcanzable y, por consiguiente, las tendencias generadoras de la anomia perdurarán en cualquiera que se conforme, aunque se configuraran de una manera distinta.
Читать дальше