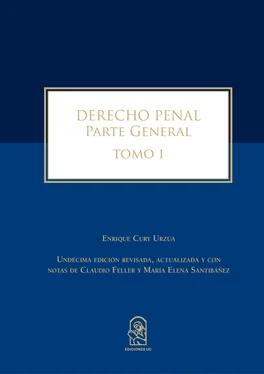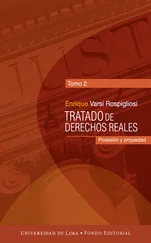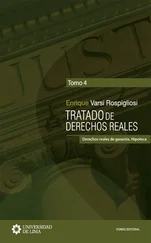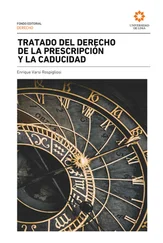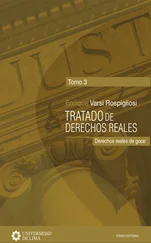La concepción así presentada tiene un sesgo ideológico y político marcado, que sus autores no ocultan sino, por el contrario, enfatizan expresamente. La lucha contra el delito ya no es un combate contra la delincuencia, sino contra la organización social institucionalizada que “crea” el delincuente mediante el “estigma”. En sus formas extremas, este criterio propugna la abolición de todo sistema jurídico represivo, es decir, del Derecho penal.521 Todos abogan por una descriminalización profunda y una modificación del sentido de la protección punitiva del Estado, destinada a garantizar a las mayorías contra los abusos de las minorías hegemónicas.
La criminología crítica ejerció gran influencia en las últimas décadas del siglo pasado y ha sido prestigiosa entre los especialistas latinoamericanos. Nadie puede ignorar la importancia de sus hallazgos, verificados mediante una observación penetrante de la realidad social. Sin embargo, muchos de sus puntos de vista son objetables y en su desarrollo existen vacíos que afectan la fiabilidad y practicabilidad de sus conclusiones.
Si bien el análisis de la realidad que ejecutan estos criminólogos permite profundizar la descripción de la discriminación con que se asigna la responsabilidad penal, no ahonda de manera convincente en los factores que la determinan. Todos sabemos desde hace mucho que la población de los establecimientos penales está constituida en su mayoría por integrantes de los estratos desposeídos de la sociedad y que esta distribución es arbitraria, pues existe un porcentaje importante de hechos punibles cometidos por individuos pertenecientes a otros niveles socioeconómicos.522 La criminología crítica ofreció una explicación política vigorosa de la forma en que esto ocurre, pero no aclaró en cambio por qué, a pesar de todo, la gran mayoría de quienes viven en condiciones miserables nunca llegan a la cárcel, no son estigmatizados y, al parecer, tampoco son perseguidos aun cuando, con seguridad, también cometen delitos. Asimismo, permanecen en la penumbra otra serie de situaciones en las cuales el Derecho punitivo se dirige enérgicamente contra sujetos que, de acuerdo con los presupuestos de los criminólogos críticos, debieran estar a salvo de su persecución, como sucede cuando, aún en sociedades organizadas de manera más conservadora, se acentúa el combate contra la delincuencia económica, la corrupción administrativa de alto nivel, el crimen organizado, los atentados contra el medio ambiente, etc. Para estos problemas, esa concepción solo tiene respuestas ideológicas, a veces seductoras, pero siempre amenazantes de la organización democrática del Estado de Derecho y, consiguientemente, para los derechos fundamentales de la ciudadanía.523 Esta última tendencia es evidente en las proyecciones que ha tenido la criminología crítica en algunos sectores de la ciencia jurídica, expresadas en las proposiciones de un Derecho penal alternativo. Aparte del consenso en torno a la necesidad de desincriminar un buen número de conductas e incriminar otras que actualmente no lo están –cosa en la cual están también de acuerdo la mayoría de los penalistas ajenos a tales tendencias doctrinarias–, no están claros ni el contenido de ese ordenamiento alternativo ni los recursos de que se serviría para cumplir con eficacia la función de garantizar al ciudadano sus derechos básicos. La idea de sustraer facultades a los tribunales del crimen y a los órganos de ejecución de la pena, transfiriéndolas a entidades administrativas o policiales “de nuevo cuño”, es más inquietante que alentadora. Como ya expresé en otra parte,524 la abolición de las penas para sustituirlas por medidas preventivas confiadas a organizaciones que en la mayor parte de las sociedades contemporáneas son incontrolables, constituye una utopía temible.
Paradojalmente, los mismos grupos minoritarios a los que originalmente la criminología crítica representó ideológicamente han sido los que en el presente han adoptado posiciones que contrastan con las suyas y abogan por un incremento de las reacciones punitivas. Las asociaciones de feministas, de homosexuales y otros sectores marginados demandan sanciones para los comportamientos discriminatorios, el acoso sexual y demás conductas que los perturban, abusan de su carácter marginal o les cierran el camino hacia oportunidades reservadas para las mayorías dominantes. Con esto, la crisis de la criminología de la designación se ha agudizado y ella actualmente dejó de ocupar la posición central de la disciplina en la que había llegado a establecerse hacia fines del siglo pasado.
b) Síntesis crítica
Como puede deducirse de la exposición anterior, en aproximadamente un siglo y medio de existencia la criminología ha experimentado un desarrollo vigoroso, iluminando los aspectos, poco explorados hasta su aparición, de los orígenes del delito y su prevención. Pero esta evolución no está exenta de errores, contradicciones y polémicas, como ocurre, por lo demás, en todos los aspectos del saber humano.
En los últimos decenios, sin embargo, la discusión se ha vuelto tan ardua que provoca desconcierto. No solo se debate sobre los resultados, sino sobre el objeto del estudio su método y su finalidad. Esto origina una situación confusa que urge superar. Pues si bien todos reconocemos que la criminología es una rama autónoma de la ciencia y no una mera ciencia auxiliar del Derecho penal,525 sus aportes son difíciles de valorar y, por lo mismo, de aprovechar. Como lo destaca con insistencia TIEDEMANN,526 parece indispensable que las diferentes orientaciones consigan encontrar “un minimun de conocimientos compartidos y con ello también un minimun de recíproco respeto y reconocimiento personal”. Es posible, por ejemplo, que la “criminología crítica” renuncie a su afán de encontrar para la criminalidad una explicación teórica radical, con tendencia totalizadora, buscando luces nuevas en el hallazgo de las investigaciones empíricas conducidas por la “criminología de los factores” que les permitan obtener mayor practicabilidad política para sus concepciones en el seno de una organización democrática del Estado de Derecho. A su vez, es conveniente que los puntos de vista tradicionales reconsideren con desapasionamiento los supuestos y conclusiones válidos de la “criminología de la designación”, con el objeto de reorientar sus propios estudios según una percepción más amplia de la realidad y del cambio social. Con seguridad los esfuerzos en este sentido ya se han iniciado, y probablemente sus consecuencias se harán más perceptibles en un futuro cercano. Para la ciencia del Derecho penal ello es tanto más deseable cuanto más estrecha es su interrelación con la información que le proporciona la criminología y que nutre las propuestas de la política criminal.
III. LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL
Como la entendemos actualmente, la ciencia del Derecho penal tiene por objeto el estudio y complemento sistemático de las normas penales. Lo característico de esta formulación es la idea de que las normas conforman un sistema, es decir, un conjunto de mandatos y prohibiciones dispuestos armónicamente, al interior del cual los casos particulares se resuelven según principios generales. Con esto se pretende garantizar la uniformidad de las decisiones, asegurando que situaciones equivalentes serán tratadas de manera semejante,527 y proporcionando un ámbito común en el cual se comprenden y apoyan recíprocamente las distintas actividades destinadas a combatir el delito.528
De acuerdo con el criterio predominante, esto es lo que ha distinguido a la ciencia del Derecho penal desde fines del siglo XVIII, diferenciándola de las simples exégesis de la ley efectuadas para la resolución de casos concretos por los juristas del período anterior, a los que se denomina “prácticos”. Sin embargo, no es seguro que las cosas ocurrieran de ese modo pues quizás los “prácticos” también se remitan a sistemas, aunque estos permanecieran implícitos y estuvieran compuestos sobre principios diferentes de los aceptados por la cultura o la ciencia jurídica contemporánea.529
Читать дальше