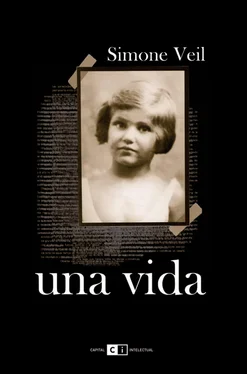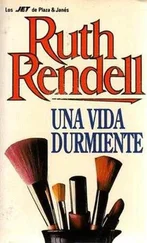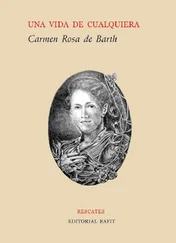Habíamos sido liberadas pero todavía no éramos libres. Apenas ingresaron en el campo, los ingleses se espantaron con lo que iban descubriendo: masas de cadáveres apilados los unos sobre los otros, y que eran arrojados por esqueletos vivos dentro de las fosas. Los riesgos de epidemia aumentaban aun más este apocalipsis. El campo fue puesto inmediatamente en cuarentena. La guerra todavía no había terminado y los aliados no querían correr ningún riesgo sanitario.
Después de quemar el campamento de barracas para detener el tifus, los ingleses nos instalaron en los cuarteles de los SS y colocaron colchones suplementarios en el suelo para alojar a todos. Las sábanas en las que dormíamos tal vez habían sido de los alemanes, pero no nos importaba nada. ¡Era un lujo para nosotros! Por otro lado, por más increíble que parezca, el hambre persistía porque los ingleses habían recibido la orden de usar únicamente las raciones militares, que hacían que nos descompusiésemos. De hecho el general inglés encargado se encontró tan desamparado que muy rápidamente pidió volver al frente, para no tener que ocuparse de un campo para el que no disponía de ningún medio. Pese a la prohibición de salir, tuve que infringir varias veces la consigna para ir en busca de provisiones a las granjas de alrededor, a cambio de los cigarrillos que nos traían los soldados franceses recientemente liberados.
Estábamos agrupados por nacionalidades y un oficial de enlace francés había verificado nuestras identidades. Era la primera vez en meses que usábamos nuestros propios nombres. Habíamos dejado de ser números. Poco a poco recuperábamos nuestra identidad, pero sentíamos que las autoridades francesas no estaban muy apuradas por recuperarnos: nos quedamos ahí un mes más. Mientras que la mayoría de los soldados franceses liberados eran repatriados en avión y se desesperaban por tener que dejarnos en ese estado, un médico insistió en quedarse para ocuparse de nuestra salud. Pasaron muchos días sin que nos informasen sobre las condiciones de nuestro regreso a Francia. Luego, nos explicaron que íbamos a volver en camiones, lo que enseguida nos pareció un escándalo; las autoridades habían podido conseguir aviones para los soldados pero no para nosotros. Sobre todo, teniendo en cuenta que las sobrevivientes judías no éramos muchas. De ahí a pensar que, para nuestro país, el destino de los deportados no tenía ninguna importancia no había más que un paso. Muchas de mis compañeras lo dieron.
Se necesitaron cinco días para que nos condujeran hasta un refugio en la frontera entre Alemania y Holanda. Yo estaba recuperada y con buena salud. Por el contrario, Milou estaba tan mal que todo el mundo aceptó sin discutir que se sentase al lado del chofer. Cuando llegamos a este refugio nos reencontramos con nuestras compañeras de Auschwitz. Al dejar el campo, muchas de ellas habían sido enviadas no a Bergen-Belsen sino a Ravensbrück. Así fue como una chica me dijo: “¿Tú eres Simone Jacob, no? Vi a tu hermana Denise en Ravensbrück.” Cuando vio la cara que puse, se dio cuenta enseguida de que yo no sabía nada. La noticia era un golpe demasiado duro. Siempre habíamos tenido la esperanza de que nuestra hermana no hubiese sido deportada. De golpe, tuve una crisis de nervios y estallé en llanto; habíamos recibido muy malas noticias sobre lo que había ocurrido en Ravensbrück en el momento de la liberación. Se decía que había habido muchos prisioneros asesinados a último momento. Pero los rumores no tenían fundamentos, ya que en Ravensbrück no había ocurrido nada particularmente peor que en los otros lugares.
Finalmente entramos en Francia. Milou fue llevada en ambulancia hasta el tren, donde la acostaron en un vagón sanitario. Luego llegamos a Valenciennes y, finalmente, a París. Al día siguiente, el 23 de mayo, es decir poco más de un mes después de la liberación del campo de Bergen-Belsen, finalmente nos instalaron en el hotel Lutetia, donde eran alojados todos los ex deportados. De inmediato quisimos averiguar el paradero de Denise. Nos dijeron que ya había vuelto a Francia. No había estado en los momentos finales en Ravensbrück, porque había sido transferida a Mauthausen. Después de la liberación del campo, un tren había llevado a los sobrevivientes y a los enfermos a Suiza y, de ahí, a París. Salvo por los últimos días, ella había tenía la suerte de vivir una deportación mucho menos inhumana que la nuestra. Las condiciones de vida en Ravensbrück, por cierto espantosas, eran menos duras que las que habían conocido otros judíos, porque se trataba de un campo de concentración y no de exterminio. Así, en Ravensbrück, Denise había escrito un diario mientras que Milou y yo no teníamos ni siquiera un lápiz, ni papel, ni libros, desde hacía más de un año. Al tal punto que cuando fuimos liberadas llegué a preguntarme si todavía sabría leer y si era capaz de retomar algún tipo de estudio.
¿Los aliados deberían haber bombardeado los campos? Desde el fin de las hostilidades, esta pregunta hizo correr mucha tinta y, curiosamente, sigue siendo un tema periodístico recurrente. Dicho sea de paso, he tenido a veces la sensación de que algunos estaban más interesados en señalar la abstención “culpable” de Roosevelt y de Churchill que en denunciar los horrores cometidos por los nazis en los campos de concentración.
Criticar las elecciones estratégicas de los aliados exige más modestia que juicios perentorios. Pese a que existen numerosos argumentos a favor de los bombardeos, que hubiesen destruido las cámaras de gas, sigo prefiriendo abstenerme de opinar sobre este tema. Cuando los aliados intentaron realizar esta operación en Auschwitz, no lograron mucho. Mi hermana Denise, ocho días antes del fin de los combates, vivió en Mauthausen las consecuencias de un ataque aéreo sorpresa. Ese día, acompañada por otras siete compañeras, se encontraba despejando escombros de la vía del tren, devastada por un bombardeo anterior. Como no tuvieron tiempo de refugiarse cuando empezaron a sonar las sirenas, cinco de ellas murieron bajo las bombas. Esos bombardeos, entonces, tuvieron la doble particularidad de ser, a la vez, ineficaces y mortales, porque mataron finalmente a más deportados que nazis. Para mí, a fin de cuentas, la polémica alrededor de este tema sólo sirve para alimentar debates falsos, que tanto le gustan a algunos cuando los hechos ya pasaron y la discusión no cuesta nada ni tiene riesgos.
A mi entender, los aliados tuvieron razón en dar prioridad absoluta a terminar con las hostilidades. Si se hubiese empezado a divulgar información sobre los campos, la opinión pública habría ejercido una presión tal para que fuesen liberados que el avance de los ejércitos en los otros frentes, que ya era muy difícil, hubiera corrido el riesgo de verse retrasado. Los servicios secretos estaban al tanto de las investigaciones de los alemanes sobre nuevas armas. Ningún estado mayor podía asumir el riesgo de diferir la caída del Reich. Las autoridades aliadas optaron entonces por el silencio y la eficacia. No deja de ser cierto que en Estados Unidos los más informados conocían la existencia de los campos, y no es menos cierto que la comunidad judía americana, muy proteccionista, no se manifestó de ninguna manera, sin duda por miedo a una llegada masiva de refugiados.
Del mismo modo que no comparto los juicios negativos sobre el silencio culpable de los aliados, tampoco estoy de acuerdo con el masoquismo de los intelectuales como Hannah Arendt sobre la responsabilidad colectiva y la banalidad del mal. Un pesimismo tal me desagrada. Incluso tiendo a verlo como una forma cómoda de manipulación: decir que todo el mundo es culpable equivale a decir que nadie lo es. Es la solución desesperada de una alemana que busca salvar a toda costa a su país, ahogando la responsabilidad nazi en una responsabilidad más difusa, tan impersonal que termina no significando nada. La mala conciencia general permite que cada uno se convenza de que tiene una buena conciencia individual: yo no soy responsable ya que todo el mundo lo es. ¿Debemos entonces transformar en un ícono a alguien que proclama en extensos y numerosos relatos que, inmersos en los dramas de la historia, todos los hombres son culpables y responsables, que cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa, que no hay excepciones en la capacidad de la barbarie humana? No lo creo, sobre todo cuando recuerdo sus comentarios en la época del juicio a Adolf Eichmann. Lo que refuta completamente el pesimismo fundamental de los adeptos de la banalización es el espectáculo de su propia cobardía, pero a la vez, en contrapunto, la envergadura de los riesgos que corrieron los Justos, esos hombres que no esperaban nada a cambio, que no sabían qué iba a pasar, pero que no por eso dejaron de correr todo tipo de peligros para salvar a judíos que en la mayoría de los casos no conocían. Sus actos prueban que la banalidad del mal no existe. Su mérito es inmenso, como también lo es nuestra deuda con ellos. Al salvar a tal o cual persona, se volvieron un testimonio de la grandeza de la humanidad.
Читать дальше