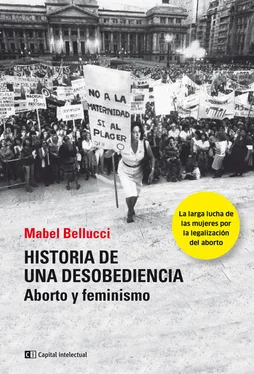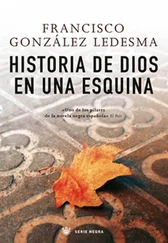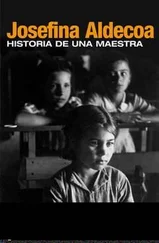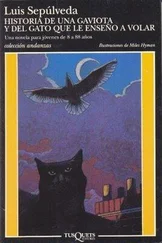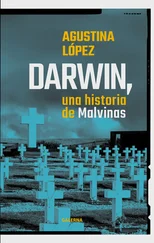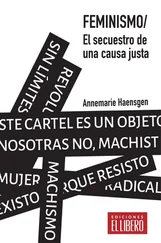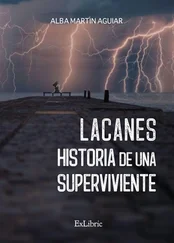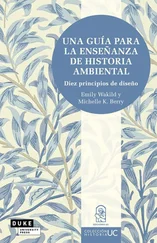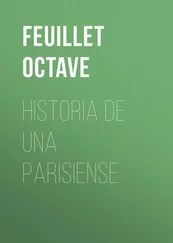ATISBOS DE UNA LUCHA
Una forma de acción visible por parte de las viajeras militantes fue su compromiso con el feminismo que, históricamente, exhibió una voluntad y una inquietud del orden de lo internacional. Desde hacía tiempo, estas mujeres rastreaban la información y buscaban la formación por fuera de sus circuitos corrientes para obtener un aprendizaje en los centros operativos, los que concentraban conocimientos, nuevas intervenciones y polémicas totalmente ausentes en sus lugares de origen. Así sucedió con la presentación del debate del aborto entendido como un derecho de las mujeres sobre el control de su cuerpo y la reproducción acorde con los planteos del feminismo de los países centrales; sin olvidar su perfil blanco, etnocentrista y académico devenido en militante.
Con sus travesías hacia el Norte, tanto las luchadoras como las pensadoras del Sur de los años 70 tendieron un puente de aprendizaje y familiarización con las campañas por la legalización del aborto que llevaban a cabo sus congéneres en el exterior. Este flujo de corrientes y transferencias feministas podría ser revisado como una expresión más del colonialismo, en tanto movimiento de unificación del mundo a partir de la mirada civilizatoria de Europa primero y de Estados Unidos después. Desde este punto de vista, dicha crítica no resulta ajena a este mecanismo del rostro culto que aporta conocimientos a pueblos que carecen de ellos. En efecto, no siempre un viaje por sí mismo resolvía el rastreo del intercambio y la reciprocidad; por el contrario, a veces podía dejar al desnudo las contradicciones, la frontera cultural entre lo propio y lo ajeno. De la misma forma, las comprometidas lograron reconfigurar los traslados como aparejo para su propia capacitación y la de las demás. La despenalización del aborto fue una de esas polémicas privilegiadas que este ramillete de personas trajo bajo el brazo. Importaron la premisa del aborto legal y del derecho a decidir como una conquista a lograr por parte de las mujeres organizadas y la situaron entre el listado de reivindicaciones del feminismo local. Además, lo percibieron desde una inicial reflexión teórica y desde los modos de acción, con la influencia de las corrientes tanto estadounidenses como europeas. Damos por descontado que nadie se encontraba frente a un páramo, es decir, no se comenzaba desde cero.
En paralelo, la comunidad médica argentina había desplegado importantes discusiones sobre los efectos de la píldora anticonceptiva en la salud de las mujeres como así también relativos interés y preocupación sobre el aborto inducido en nuestro país. Por ejemplo, desde el campo de la obstetricia y la ginecología se desarrollaron encuestas, estudios de casos e investigaciones con respecto a la temática, dentro de un contexto de debate internacional en torno a la explosión demográfica y a los programas de control de natalidad. (1) Si bien el listado de producciones expertas era sucinto, abrió paso, desde el dispositivo médico, al reconocimiento del impacto del aborto sobre la Salud Pública, aunque no lograran incidir en el desarrollo de programas oficiales sobre planificación familiar. Más aún, el Estado no otorgaba ningún tipo de solución ni tampoco se cumplía con las formas previstas en el Código Penal en cuanto a los casos de abortos no punibles, situación que se repitió hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de marzo de 2012.
Pese al reconocimiento del problema tanto de parte de las voces feministas, por un lado, como de las voces médicas, por otro, no lograron cruzarse; peor aún: se desconocieron entre sí. Si algún sector de la Salud hubiese acompañado el ritmo del activismo, se podría haber orientado una estrategia a favor de la legalidad, al menos como un tema de debate público. Solo ciertas esferas de la comunidad médica y algunas experiencias educativas aisladas ubicaron la planificación familiar en el terreno de los derechos y defendieron la capacidad de decisión tanto de las parejas como de las mujeres. Lamentablemente, no fue lo suficientemente generalizado. En palabras de la sexóloga feminista Sara Torres, “las pocas instituciones privadas que trabajaban sobre planificación sexual en Buenos Aires, por más que dispusiesen de amplios recursos técnicos, económicos y de conocimientos, no mantenían diálogo con el feminismo local y menos con otros grupos próximos al marxismo”.
Así, se insertó la lucha por el derecho al aborto en los cenáculos feministas de Buenos Aires. Sea como fuere, la presencia de las viajeras militantes, emprendedoras de carácter decidido, marcaron el perfil del trasiego: en la publicación de textos, en la formación de grupos de autoconciencia, en las conferencias, en las calles, en los medios de comunicación, en las librerías, en el vínculo tête à tête con las consagradas figuras del feminismo dominante de esos tiempos.
CON UN PIE FUERA DEL AVIÓN
Pero hacia fines de 1970, las viajeras militantes alcanzaron un carácter menos excepcional, las andanzas de las mujeres perdieron la originalidad de las primeras décadas del siglo XX. De regreso a nuestro país se sentían favorecidas por haberse compenetrado con las luchas en otros continentes y luego volcaban el contenido, aunque no siempre en sintonía con la singularidad de sus experiencias. En ese pasado reciente, y aunque hayan transcurrido apenas cuatro décadas, todo se hacía a pulmón, paso a paso. Primero, se encaraba la búsqueda de la obra o materiales oportunos para difundir el tema en el país. Después, se hacían las traducciones con las herramientas disponibles y se publicaba en editoriales amigas o por cuenta propia. En consecuencia, las mismas traductoras podían ser después las editoras de la obra; con frecuencia cumplían ese doble papel sin mayores problemas. Publicar devenía una tarea común siempre en beneficio de las pares. Incluso, hacían memoria de las que no habían escrito pero sí vivido la experiencia de apostar a la acción. De más está decir que las viajeras militantes acompañaban la puesta en circulación de esos escritos inéditos en los círculos porteños con un sustancioso prólogo en el cual, con pelos y señales, se enfatizaba la trascendencia de incluir en la agenda de entonces polémicas inagotables comprometidas tanto con un cambio social como con la lucha por la liberación de la mujer.
A veces, si esas mismas viajeras no podían cruzar el charco, recopilaban artículos y ensayos de teóricas estadounidenses, canadienses, españolas y francesas, extraídos de publicaciones internacionales, y los reproducían en los medios locales. De ahí que no haya habido obras inéditas requeridas a sus autoras extranjeras, no eran textos autógrafos. Seleccionaban a casi todas las de cuño radicalizado. De acuerdo con los conceptos de alejandra ciriza y Eva Rodríguez Agüero, las viajeras militantes elegían a las pensadoras “por las que sentían admiración, o cuyos proyectos les parecían interesantes en términos teóricos, éticos y/o estéticos”. (2)
Hasta acá todo lo dicho habla de la forma en la que circulaban los escritos y los debates de un lado y otro. Sin darse cuenta, ellas hicieron algo que no se había realizado antes en la Argentina en cuanto al pensamiento feminista (3). Por supuesto que lo que hemos heredado de ese pasado reciente son versiones que probablemente no sobrevivieron por su calidad sino por tratarse de las primeras traducciones locales sobre tales temáticas. Seguramente nadie pretendía esconder que se trataba de traducciones caseras, artesanales, sin profesionalismo alguno, con giros lingüísticos difíciles de trasponer a nuestra lengua con la precisión que requería esa literatura para ingresar en el campo intelectual local. Efectivamente, no había recetas ni fórmulas preconcebidas; solo una cierta voluntad militante para lograr un diálogo cercano pero sin el desafío estético que implica el arte de traducir de un idioma originario al propio.
Читать дальше