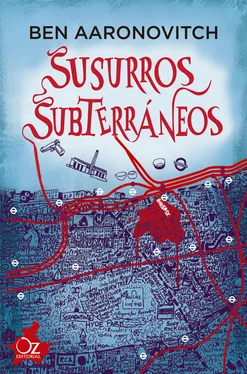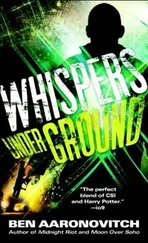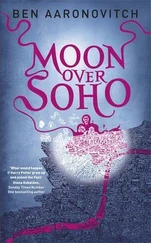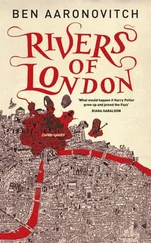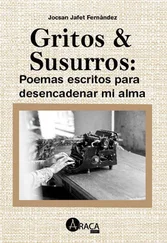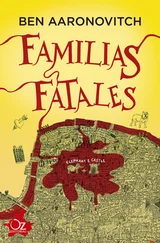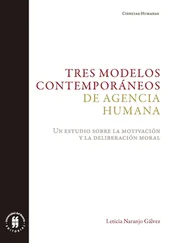—¿Se ha suicidado?
Interesante.
—¿Tiene alguna razón para pensar que pudo hacerlo? —pregunté.
—El estilo de sus obras había empezado a progresar —dijo Huber—. Desafiaba más la conceptualización. —Se dirigió a la esquina, donde había un portafolio de piel grande y plano apoyado contra la pared. Lo abrió de golpe, hojeó rápidamente el contenido y eligió una pintura. Me di cuenta de que era distinta antes de que terminara de sacarla del portafolio. Los colores eran oscuros, agresivos. Huber se volvió y la sostuvo a la altura del pecho para que yo pudiera verla bien.
Unas ondas de color morado y azul insinuaban el techo arqueado de un túnel mientras una figura alargada inhumana, esbozada con pinceladas largas e intensas de color negro y gris, emergía como de entre las sombras. A diferencia de las caras que aparecían en sus obras anteriores, el rostro de esta figura estaba lleno de personalidad, tenía una boca grande y retorcida que se convertía en una ingente mirada lasciva y unos ojos como platos situados bajo la lustrosa cúpula sin pelo que era su cabeza.
—Como puede ver —dijo Huber—, su trabajo ha mejorado mucho últimamente.
Volví a mirar el cuadro del alféizar de una ventana moteado por la luz del sol…, solo le faltaba un gato.
—¿Cuándo cambió su estilo? —pregunté.
—Oh, su estilo no cambió —contestó Huber—. La técnica se parece extraordinariamente a la de sus trabajos anteriores. Lo que vemos aquí es mucho más profundo. Es un cambio interno radical, me gustaría decir que de los temas que trata, pero creo que va mucho más allá. Solo hay que mirarlo: hay una emoción en el cuadro, una pasión incluso, que no se aprecia en sus pinturas anteriores. Y no es solo que fuera más allá de su zona de confort en cuanto a la técnica…
Huber se detuvo.
—Ya ha ocurrido antes —dijo—. Escogemos a estos jóvenes y pensamos que nos están mostrando algo. Después se suicidan y te das cuenta de que lo que pensabas que era un progreso en realidad era todo lo contrario.
No soy un completo insensible, así que le dije que no pensábamos en el suicidio como causa probable. Se sintió tan aliviado que no me preguntó qué había ocurrido, y eso supone de por sí una de las casillas que hay en el cartón del bingo de «comportamientos sospechosos».
—Acaba de decir que se estaba aventurando más allá de su zona de confort —dije—, ¿a qué se refería?
—Preguntaba por materiales nuevos —dijo Huber—. Se interesó por la cerámica, lo que fue un poco desafortunado.
Le pregunté por qué y Huber me explicó que habían tenido que dejar de utilizar su propio horno.
—Encenderlo es muy caro. Tienes que hacer bastantes piezas para justificar el encendido —dijo, visiblemente avergonzado de que la realidad económica se hubiera colado en la universidad.
Me quedé pensando en el fragmento de cerámica que se había utilizado como arma homicida. Le pregunté si tenían un horno en el campus nuevo y si James Gallagher podría haberlo usado.
—No —dijo Huber—. Yo mismo lo habría organizado si me lo hubiera pedido, pero no lo hizo.
Frunció el ceño y cogió una de las últimas pinturas: el rostro de una mujer, pálida, con ojos grandes, rodeada de sombras moradas y negras. Huber la examinó, suspiró y volvió a ponerla en su sitio con las demás.
—Eso sí —empezó Huber—, no cabe duda de que pasaba tiempo en otro sitio…
Volvió a quedarse callado. Esperé unos segundos para ver si añadía algo más, pero no fue así, y le pregunté si James Gallagher tenía una taquilla.
—Sígame —dijo Huber—. Está al fondo.
Una de las numerosas taquillas metálicas grises estaba cerrada con un candado barato que quité con un cincel que había tomado prestado de uno de los estudios cercanos. Huber hizo una mueca cuando el candando cayó al suelo, pero creo que estaba más preocupado por el candado que por la taquilla. Me puse los guantes de látex y eché un vistazo en el interior. Encontré dos estuches con lapiceros, otro con pinceles en el que faltaban la mitad, un libro de bolsillo con una etiqueta de Oxfam titulado The Eye in the Pyramid [«El ojo de la pirámide»] y un callejero. Dentro de este último había un panfleto de la exhibición de un artista llamado Ryan Carroll en la Tate Modern. Como era de esperar, el panfleto estaba en la página adecuada del callejero y había rodeado con lápiz la Tate Modern en Southwark.
No cabía duda de que tenía planeado ir, pensé; la gran inauguración de la exposición sería al día siguiente. Anoté las horas, las fechas y los nombres antes de embolsar y etiquetar el contenido de la taquilla. Después cogí cinta de carrocero para cerrar la taquilla, le di mi tarjeta al señor Huber y me marché a casa.
Tuve que limpiar tres centímetros de nieve del parabrisas antes de poder realizar el viaje de veinte minutos de vuelta a La Locura y poner el Asbo a buen recaudo en el garaje. Me aventuré a subir las heladas escaleras exteriores hasta el piso de arriba de las cocheras, donde mantenía mi televisión, mi equipo de música bueno, el portátil y demás accesorios del siglo xxi que dependen de una conexión con el mundo exterior. Aquello se debía a que La Locura estaba imbuida de unas defensas místicas (la terminología no es lo mío) que, al parecer, se debilitarían si metíamos un cable desde el exterior. No se me ocurrió sugerir una conexión por wifi porque tengo mis propios problemas con la seguridad de la señal y, además, me gusta tener un sitio que sea mío en su mayor parte.
Encendí la estufa de parafina que había encontrado en el sótano de La Locura después de que mi estufa eléctrica fundiera, por tercera vez, los viejos plomos de las cocheras. A continuación, asalté el armario de los snacks de emergencia y me dije a mí mismo que tenía que comprar comida para reponerlo y hacer una de estas dos cosas: limpiar mi pequeña nevera o declararla un peligro biológico. Aún quedaba café y medio paquete de galletas que realmente sabían a galleta de Marks & Spencer, así que decidí terminar con el papeleo antes de visitar la cocina de Molly.
Me llevó un par de horas terminar con la declaración del señor Huber y con mis observaciones sobre el posible cambio ocurrido en la personalidad de James Gallagher, como indicaba el cambio abrupto que mostraba su trabajo. Para mitigar el aburrimiento, busqué en Google a Ryan Carroll por si había algo interesante en la curiosidad que sentía James Gallagher por él. Su biografía era bastante escueta: nacido y criado en Irlanda y, hasta hacía poco tiempo, radicado en Dublín. Era conocido sobre todo por la construcción con Legos de unas granjas pequeñas techadas con viejas ediciones de los clásicos de la literatura irlandesa sacadas de las bibliotecas y cubiertas con una capa de caca de caballo. No parecía lo suficientemente cursi para el primer James Gallagher ni lo bastante retorcido para su etapa más tardía. Había un par de reseñas en algunas revistas online, todas del último par de meses, que ensalzaban su nuevo trabajo y una entrevista en la que Carroll hablaba de la importancia de reconocer la Revolución Industrial como un punto de ruptura entre el hombre como ser espiritual y el hombre como consumidor. Al haberse criado en Irlanda, haber sido testigo de primera mano del crecimiento del Tigre Celta *y haber experimentado su quiebra, Carroll ofrecía una visión única sobre el aislamiento del hombre y la máquina, o al menos eso es lo que Carroll creía. Su nueva obra tenía como objetivo principal desafiar la forma en la que percibimos la interrelación existente entre la figura humana y la máquina.
«Somos máquinas —decía en una de sus citas—. Convertimos la comida en mierda y hemos creado otras máquinas que nos permiten ser más productivos y convertir más alimentos en más mierda». Me dio la impresión de que se lo consideraba un hombre que habría que tener en cuenta en el futuro, aunque probablemente no mientras comieras. Añadí estos detalles al informe. No sabía qué tenía de significativo que un estudiante de arte planeara ir a una galería, pero la regla de oro del trabajo policial moderno es que todo es importante. Seawoll o, lo que era más probable, Stephanopoulos lo revisarían y decidirían si querían que se investigara.
Читать дальше