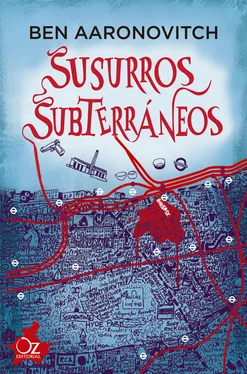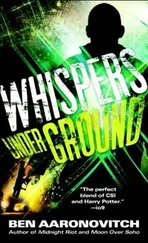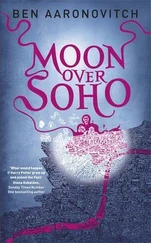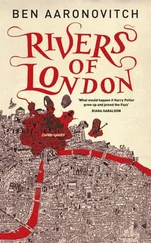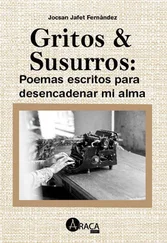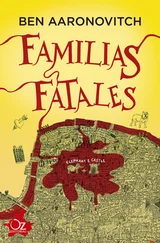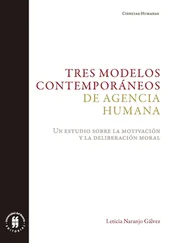Llamé al Equipo de Investigación Interna de AB, que es el que se encarga de la introducción de los datos, y les pregunté si podían mandarme por e-mail la declaración. Me dijeron que no había problema si les entregaba el original tan pronto como me fuera posible y lo etiquetaba correctamente. También me recordaron que, a no ser que La Locura tuviera un almacén de pruebas seguro, tendría que entregarle a la policía científica todo lo que hubiera recogido de la taquilla de James Gallagher.
—No se preocupen. Aquí estamos completamente seguros —les aseguré.
Me llevó otra media hora terminar los formularios y enviarlos, momento en el que Lesley me llamó para recordarme que teníamos que interrogar a nuestro sospechoso, el Pequeño Cocodrilo, ya que Nightingale se había marchado a Henley esa mañana, cuando había quedado claro que yo no iba a estar disponible. Tanto esfuerzo para poder ver a Beverley este año. Lesley quiso saber si a Nightingale le daría tiempo a estar de vuelta esa tarde.
—Es demasiado sensato para conducir en estas condiciones —dije.
Nos encontramos en las escaleras traseras, que estaban escondidas en la parte delantera de La Locura, y me siguió hasta al almacén de seguridad que teníamos abajo y que también servía como nuestro armero. Tras mi emocionante encuentro con el Hombre Sin Rostro en una azotea del Soho, Nightingale y nuestro amigo Caffrey, el exparacaidista, se divirtieron durante una semana retirando las armas y las municiones que se habían estado pudriendo allí dentro durante los últimos sesenta años. Me resultó especialmente agradable el momento en que abrí por accidente una caja de granadas de fragmentación que había estado sobre un charco desde 1946 y Caffrey elevó la voz dos octavas para decirme que me apartara despacio. Tuvimos que llamar a un par de tíos de la Unidad de la Desactivación de Artefactos Explosivos para que vinieran y se las llevaran, procedimiento que Lesley y yo supervisamos desde la cafetería que hay en el parque de enfrente.
El equipamiento que Caffrey había considerado apto para el uso se había limpiado y almacenado en unas estanterías nuevas a un lado y se habían instalado otras de metal en el otro para guardar las pruebas. Registré los objetos en el portapapeles que había allí y después Lesley y yo nos piramos al Barbican.
Tras la Segunda Guerra Mundial, aparte de Nightingale, los muertos vivientes y varios practicantes demasiado viejos o que no habían conseguido que los mataran en aquella última batalla estremecedora en los bosques cercanos a Ettersberg, no quedaba mucho de la hechicería inglesa. No estoy seguro del todo del porqué de la batalla, pero tengo mis teorías —los nazis, los campos de concentración, las ciencias ocultas—, muchas teorías. Solo Nightingale y un par de magos experimentados, muertos desde hacía tiempo, se habían mantenido activos; el resto había muerto de las heridas, se habían vuelto locos o habían renunciado a su vocación y llevaban una vida ordinaria. «Rompieron sus bastones», fue lo que dijo Nightingale.
Nightingale se había mostrado satisfecho con encontrar una salida: se retiraba a La Locura y solo se ausentaba para tratar las dificultades sobrenaturales ocasionales de Scotland Yard y las fuerzas policiales locales. Era un mundo nuevo de autopistas, superpotencias globales y bombas atómicas. Él, como la mayoría de las personas en el ajo, daba por sentado que la magia se desvanecía, que la luz estaba desapareciendo del mundo y que nadie, salvo él, hacía magia.
Resultó que estaba equivocado en casi todos los aspectos, pero cuando lo descubrió era demasiado tarde…, otra persona se había dedicado a enseñar magia desde los cincuenta. No sé por qué Nightingale se mostró tan sorprendido; yo apenas conocía cuatro hechizos y medio y nadie habría conseguido que lo dejara a pesar de algunos encontronazos cercanos a la muerte con vampiros, ahorcamientos, espíritus malignos, revueltas, un hombre tigre y el ineludible riesgo de pasarse con la magia y conseguir un aneurisma cerebral.
Hasta donde pudimos averiguar, Geoffrey Wheatcroft, un mago mediocre, según se dice, se había retirado después de la guerra para enseñar teología en el Magdalen College, en Oxford. En algún momento a mitad de los cincuenta, había financiado a un grupo que se reunía para cenar llamado los Pequeños Cocodrilos. Los universitarios pijos en los cincuenta y los sesenta se unían a estos grupos cuando no mantenían romances condenados al fracaso, espiaban a los rusos o inventaban las sátiras modernas.
Para animar las veladas, Geoffrey Wheatcroft le enseñó a un número elegido de sus jóvenes amigos las bases de la magia newtoniana, lo que no debería haber hecho, y entrenó al menos a uno de ellos hasta lo que Nightingale llamaba «nivel de maestría» —lo que sí que realmente no debería haber hecho—. En algún momento, no sabemos cuándo, este aprendiz se mudó a Londres y se unió al lado oscuro. En realidad, Nightingale nunca lo llama el lado oscuro, pero Lesley y yo no podemos resistirnos.
Hizo cosas terribles a la gente, lo sé, he visto algunas de ellas: la cabeza inerte de Larry el Alondra y del resto de los moradores del club de striptease del doctor Moreau, y Nightingale había visto más, pero no hablaba de ello.
Sabemos por las declaraciones de los testigos que hacía uso de la magia para ocultar sus rasgos. Daba la impresión de que se había mantenido inactivo a finales de los setenta y, hasta donde podíamos asegurar, nadie había ocupado su sitio hasta que en algún momento de los últimos tres o cuatro años apareció en escena la persona a la que llamamos el Hombre Sin Rostro. Estuvo a punto de volarme la cabeza el pasado octubre, y no tenía ninguna prisa por volver a encontrármelo. Al menos, no sin refuerzos.
No obstante, tener a un mago con una ética discutible correteando por nuestro vecindario no estaba bien. De manera que nos decantamos por una estrategia de inteligencia para esta detención. En la policía, una estrategia de inteligencia es cuando piensas en lo que vas a hacer antes de echar abajo una puerta y que te vuelen la cabeza. De ahí que trabajáramos con la lista de posibles cómplices y que buscáramos desenmascarar la verdadera identidad de Sin Rostro, puesto que, si no era un punto débil, ¿por qué querría mantenerla oculta?
La Torre Shakespeare es uno de los tres bloques residenciales que forman parte del complejo Barbican y que se encuentran en la City de Londres. Diseñada por los seguidores de la misma escuela de arquitectura que construyó mi colegio y que se fijó en los emplazamientos militares de Guernsey, era otra torre brutalista *de hormigón escarpado que había conseguido un nivel 1 de protección, porque o la incluían en la lista o tendrían que confesar lo jodidamente fea que era. Sin embargo, a pesar de mis gustos estéticos, la Torre Shakespeare tenía algo que era prácticamente único en Londres, algo por lo que me sentí agradecido mientras deslizaba el Asbo por las calles cubiertas de nieve: su propio parking subterráneo.
Llegamos, enseñamos nuestras placas al tío que estaba en la garita de cristal y aparcamos en la plaza que nos asignó. Nos dio algunas indicaciones, pero, aun así, terminamos dando vueltas durante cinco minutos hasta que Lesley se fijó en un discreto cartel oculto entre las tuberías y los contrafuertes de hormigón. Entonces el conserje nos abrió pulsando un sonoro timbre y nos condujo hasta la zona de recepción.
—Venimos a entrevistarnos con Albert Woodville-Gentle —dije.
—Y preferiríamos que no le dijera que estamos aquí —añadió Lesley mientras nos metíamos en el ascensor.
—Solo vamos a hablar —le dije a Lesley mientras la puerta se cerraba.
Читать дальше