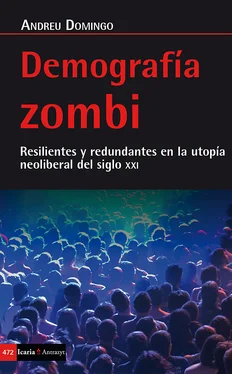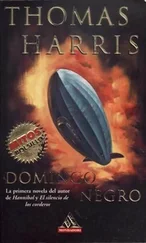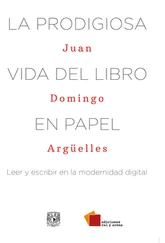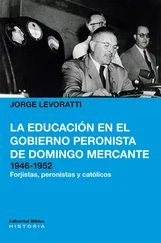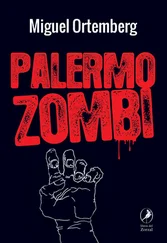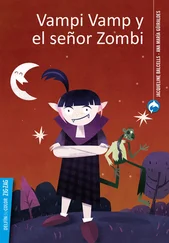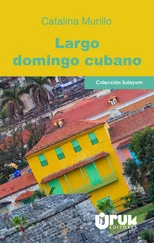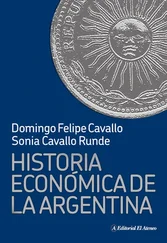Estructura de la población
Respecto a la estructura por sexo y edad de la población, debemos distinguir entre dos fenómenos: en primer lugar, el envejecimiento de la población; en segundo, la relación entre estructura demográfica, desarrollo económico y gobernabilidad global. El envejecimiento a lo largo de este período es tomado en cuenta desde dos facetas diferentes: su impacto sobre el sistema de seguridad social en general, y sobre la multiplicación de los gastos en salud, en particular. En el primer caso, aparece señalado como un riesgo cuando se aborda la huella de la crisis fiscal y el desempleo en los sistemas de seguridad social. Se reclama la necesidad de un nuevo contrato social que tenga como centro las transferencias intergeneracionales, subrayando la insostenibilidad del sistema de pensiones debido a la estructura por edad de la población. Ese colapso, cuya previsión y causas eran anteriores a la crisis económica, exige —siempre según los redactores del informe— una redistribución de los costes en el futuro entre los individuos y el Estado, lo que implícitamente significa también entre el sector público y el privado.46
Es aquí donde volvemos a encontrar la huella de las posiciones neoliberales más recalcitrantes revisitadas a inicios del siglo xxi como, por ejemplo, el trabajo de Phillip Longman47 alertando sobre el descenso de la fecundidad. Por una parte, plantea la recuperación de la fecundidad como una lucha contra el fundamentalismo religioso opuesto a los valores de las sociedad orientada hacia el mercado en una revisión de los argumentos eugenistas de principios de siglo xx (solo por el peso de su reproducción). Por otra, aunque no se plantee directamente en términos de «choque de generaciones» como otros autores han estado tentados de hacer, sí se recurre a un argumento recuperado en los informes sobre riesgos globales, al señalar que la inversión en pensiones y sanidad que provoca el futuro envejecimiento de la población compite con los recursos necesarios para el desarrollo de I+D, y por lo tanto disminuye la capacidad de innovación de las sociedades envejecidas. Concretamente, al tratar el tema de la salud, el progresivo envejecimiento se considera el responsable del aumento del gasto destinado a salud pública que va asociado a la morbilidad —las enfermedades crónicas— y a la mortalidad propias, lo que se etiqueta como «pandemia silenciosa».48 El envejecimiento en los países desarrollados se va a seguir considerando la espada de Damocles que pende sobre las generaciones del presente y futuras, al poner en entredicho el nivel de recaudación fiscal suficiente para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social.49 Pese afirmarse que manejado eficientemente el envejecimiento también puede concebirse como una oportunidad para la sociedad y los negocios o, más concretamente, el sostenido aumento de la longevidad —ya que la población anciana es redescubierta como un prometedor yacimiento de consumo—, sigue arrastrando junto con el incremento de la obesidad la carga negativa que supone su contribución al aumento de los costes sanitarios y su repercusión en las pensiones.50 El envejecimiento, pues, es utilizado como una amenaza que apremia a la reestructuración sanitaria y al sistema de pensiones, en el sentido de hacer necesaria su privatización. Pero al mismo tiempo, esa crisis, como inevitable, empieza a ser vista como una oportunidad no solo de obtener beneficios sino para impulsar la imposición de la doctrina neoliberal.
En último lugar, queremos subrayar cómo a partir del informe de 2011, cada vez más, se relacionan los riesgos que pueden comportar las estructuras por edad de la población con el desarrollo económico. A parte del envejecimiento global se van a tener en cuenta los efectos de los «dividendos demográficos» para los países económicamente emergentes, en relación a la sostenibilidad o no de un número creciente de activos, pero sobre todo de la llegada progresiva de jóvenes al mercado laboral. Se llama dividendo demográfico a la coyuntura en la que diferentes países se encuentran gracias a una estructura demográfica caracterizada por un elevado número de personas en edad activa, y en términos relativos un más reducido número de menores y ancianos.51 El dividendo ha surgido como consecuencia del avance de la transición demográfica, que ha provocado el descenso más o menos reciente de la fecundidad conjuntado con el descenso de la mortalidad. Esa coyuntura potencialmente favorable por la minimización de la población dependiente ha caracterizado a algunos de los países llamados «emergentes», empezando por China. La insistencia en las bondades de tal estructura demográfica ha sido utilizada con demasiada frecuencia para ocultar que los extraordinarios beneficios obtenidos por la economía china se han debido primordialmente a la maximización de la plusvalía de sus trabajadores.
La adopción de la perspectiva basada en la estructura por edades de la población coincide con la repartición geopolítica que, a partir del estadio en el que se encuentra cada país respecto a la transición demográfica, habían planteado algunos autores como el politólogo Jack A. Goldstone,52 de alguna manera como contraposición al paradigma huntingtoniano basado en la categorización etnocultural y religiosa de las «civilizaciones mundiales».53 Así, en el informe de 2012 se distingue entre países desarrollados o postransicionales (caracterizados por una muy baja mortalidad y fecundidad, un crecimiento casi nulo o negativo, y una estructura por edad envejecida) de economías emergentes en plena transición (que ya han experimentado el descenso de su mortalidad y fecundidad pero que siguen creciendo, con una estructura cambiante pero aún no excesivamente envejecida), y países en vías de desarrollo o pretransicionales (con una mortalidad que es relativamente alta aunque haya mejorado y una fecundidad aún elevada, que produce un crecimiento notable, y una pirámide joven), cada uno de ellos presentando una panoplia de riesgos específicos correspondientes a la fase de la transición demográfica en la que están. Los distintos contextos demográficos identificados encuentran en la migración su nexo de unión, empezando por los flujos de origen rural dirigidos a las ciudades y siguiendo por los de carácter internacional.
La preocupación sobre la estructura por edades de la población se acompaña con las prevenciones sobre la juventud. Tópico que ya había sido señalado por el propio Huntington respecto al alza prevista del fundamentalismo islámico siguiendo los grupos centrales de jóvenes en los países de religión musulmana más poblados del mundo,54 pero que varios autores han continuado señalando en relación a la seguridad, enlazando con el discurso ya mencionado respecto al crecimiento demográfico. De este modo, el vínculo entre transición demográfica y discurso sobre la seguridad, en el marco de un futuro marcado por el enfrentamiento policéntrico, hace acto de presencia al comentar la «amenaza de tensiones» o la mismísima «Primavera árabe», siguiendo el rastro de autores como Richard P. Cincotta.55 De esta forma, el incremento de conflictos desde la segunda mitad del siglo xx y de sus nuevas dimensiones son imputados directamente a aquellos países que se encuentran en medio de su transición demográfica. Para ilustrar dicha evolución conflictiva, contraponen la situación entre algunos países del Sudeste asiático donde la fecundidad ya ha bajado ostensiblemente (Corea del Sur, Tailandia, Singapur o Malasia) con otros donde los niveles aún permanecen altos (Irak, Afganistán o Nigeria). La ausencia de canales —léase políticas— adecuados para regular el excedente de jóvenes y su demanda se señala repetidamente en los informes como la principal causa de la migración irregular. De ahí la ambivalencia en la valoración de las migraciones, que pueden ser juzgadas un remedio (tanto para países emisores como receptores de migración) o una complicación.
Читать дальше