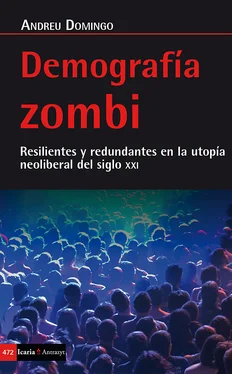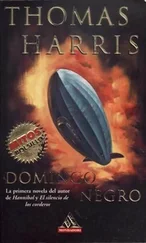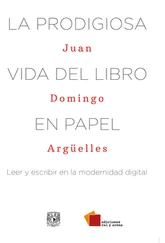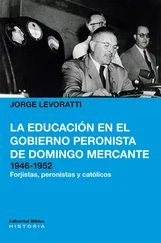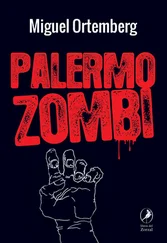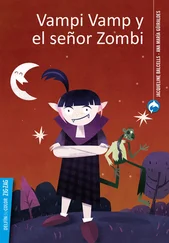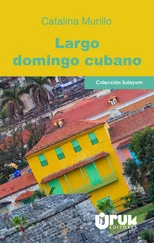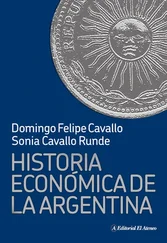Ese auge de la catástrofe en el nuevo milenio —relacionado con la propia conceptualización y tratamiento de los eventos susceptibles de pasar de «desastre» a «catástrofe»— explica, en parte, también el nacimiento del llamado «capitalismo de la catástrofe», donde las crisis ya no son solo períodos de oportunidades para avanzar en la privatización y enriquecerse a costa del erario público, sino que son utilizadas como períodos que permiten la imposición de estados de excepción en los que se despliegan las políticas más impopulares en nombre de la nación, sin necesidad de referendo democrático (sin buscar el consenso ni el asentimiento de la población que los va a sufrir). De ahí a provocar las crisis para obtener ese estado de excepción va un terrible paso, que se ha dado con la intervención bélica en Irak, por ejemplo. El capitalismo del desastre sueña con el apocalipsis para hacer borrón y cuenta nueva del Estado e imponer la utopía neoliberal de un mercado autorregulado como principio de la sociedad.27 Los escenarios postapocalípticos, llamados escenarios de reconstrucción, serán sus paisajes preferidos, trátese del litoral de Sri Lanka o Indonesia después de un tsunami o de las riquezas petrolíferas tras la invasión de Irak.
Pero este nuevo Estado va más allá del oportunismo táctico: el beneficio es la recompensa de encarar la incertidumbre más que el resultado de la gestión del riesgo. Con lo cual, sacar provecho de la catástrofe significa no solo renunciar a la gestión del riesgo, sino ahondar en la incertidumbre apostando por lo peor, por la caída. Arjun Appadurai28 ve en prácticas como «la venta en corto» que encontramos en la raíz de la crisis económica de 2008, una de las muestras ejemplares de esa vuelta de tuerca del neoliberalismo respecto a la catástrofe. El riesgo en sí mismo se transforma en una mercancía especulativa, oponiéndose al concepto de riesgo como la oportunidad de obtener un beneficio a partir de la diferencia entre las expectativas y su cumplimiento real. La extensión de los mercados de derivados constituirían pues, la evidencia de hasta qué punto el propio riesgo resulta ahora el objetivo del capitalismo financiero. Lo pone de relieve el mismo Arjun Appadurai:
Todos nos hemos convertido en trabajadores, desde el momento en que la razón de ser es endeudarnos al ser obligados a monetarizar los riesgos de salud, seguridad, educación, vivienda y otros más en nuestras vidas.29
Los derivados son el principal medio por el cual se realiza la plusvalía en una economía financiera. Mientras que la deuda —el estar en deuda—, se convierte en un dispositivo disciplinario.
La población como riesgo global y el oráculo de Davos
¿Cómo situar la percepción de la evolución de la población en este contexto de transformación? Retrospectivamente, puede afirmarse que la evolución demográfica, en concreto su crecimiento, ha sido conceptualizada como un riesgo, por lo menos desde la publicación de An Essay on the Principle of the Population, de Thomas Robert Malthus en 1798.30 Desde entonces no ha dejado de ser percibida como una amenaza, basándose dicha preocupación en la emergencia de discursos distópicos compartidos por científicos y políticos —cuyo máximo exponente en el siglo xx ha sido la obra de Paul Ehrlic The Population Bomb, publicada en 1968—,31 han tenido su eco en obras de ficción, y que no han dejando de proliferar, reflejando así los cambios más significativos de la evolución demográfica. Así, a partir de finales de los años ochenta, una vez que se ha ralentizado el crecimiento de la población a nivel mundial, la evolución demográfica en general aparece como un riesgo o una catástrofe no premeditada, y como tal naturalizada —equiparable a un terremoto o un huracán—, pero también ambivalente, con perjuicios y beneficios distribuidos de forma desigual entre los países —dependiendo de su situación respecto a la transición demográfica—, entre los ciudadanos y el Estado en un mismo país —según el reparto de los gastos provocados por la catástrofe—, o entre los propios individuos —atendiendo a su categorización demográfica (edad, generación, por ejemplo)—. Los fenómenos demográficos más problematizados, y por lo tanto observados como un peligro, han sido tres: 1) el crecimiento de la población; 2) la estructura por edad; y 3) las migraciones. Desde diferentes posiciones ideológicas y disciplinas, lo que se ha catalogado como un riesgo puede pasar a ser considerado una catástrofe, si aludimos a su situación temporal: nos referimos al «demasiado tarde», que aunque siga situando el impacto en el futuro, y por lo tanto como amenaza, en su inevitabilidad lo naturaliza como una catástrofe. La disciplina de la demografía se limita entonces a su papel de anticipación: de marcar el cuándo, renunciando por imposible a la prevención.
Dentro de este marco conceptual, la evolución de la población será utilizada como motivo recurrente de la reconceptualización de la realidad para legitimar la política neoliberal, en lo que se ha llamado «Storytelling». Echando mano de la práctica narrativa orientada a imponer ideas, generar sentido y controlar conductas, que ha devenido esencial en la gobernabilidad impuesta por el neoliberalismo.32 Para entender esa utilización vamos a analizar la construcción teórica y política de la población como riesgo global que se viene realizando por parte del World Economic Forum (Fórum Económico Mundial) que anualmente se reúne en Davos, y que también elabora y publica un informe anual sobre «riesgos globales».
Los informes sobre riesgos globales elaborados por el World Economic Forum (wef) vienen publicándose anualmente desde 2006, y cuentan con la colaboración de diferentes entidades privadas de carácter empresarial relacionadas con compañías aseguradoras —no en vano son las que además de trabajar con las tecnologías del riesgo, acaban definiéndolo y poniéndole precio—, y centros de investigación o departamentos universitarios especializados en el análisis de riesgos globales. El wef, que en su página web se presenta como: «una institución internacional comprometida en la mejora del estado del mundo gracias a la cooperación entre lo público y lo privado en el espíritu de la ciudadanía global» ( www.weforum.org), es una organización no gubernamental con sede en Cologny (Suiza), fundada en 1971 por el profesor de gestión empresarial Klauss Schwab de la Universidad de Ginebra. En un principio la finalidad de la organización fue la voluntad de expandir en Europa la cultura empresarial norteamericana, pero actualmente ha ido mucho más allá: se ha convertido en uno de los referentes sobre la gobernabilidad a nivel global, y se puede considerar como uno de los Think Tanks generadores de pensamiento y políticas neoliberales más influyentes en el mundo. Si Mont-Pelerin será recordado como el locus fundacional en la historia del neoliberalismo, a partir de la primera reunión de 1947, cuando este era un proyecto utópico en un contexto donde el keynesianismo constituía el discurso hegemónico tanto entre la clase política como entre los académicos, podemos considerar Davos el del imaginario neoliberal globalizado del nuevo milenio. Una de las actividades más destacadas del lobby es la citada reunión anual organizada en Davos durante el mes de enero, donde se invita a los considerados líderes mundiales en diferentes ámbitos (empresarial, político y académico) para discutir sobre los problemas más acuciantes surgidos durante ese año y los previstos para los diez próximos, y en la que se presenta el informe anual sobre riesgos globales. El objetivo del informe, según el propio fundador del wef, ha sido:
Iluminar los riesgos globales y ayudar a crear una comprensión compartida de los temas más candentes, la forma en las que están interconectados y su potencial impacto negativo,33 [con la finalidad de] proveer de herramientas para ayudar a los planificadores en sus esfuerzos por restringir o prevenir los riesgos globales o fortalecer la resiliencia contra ellos.34
Читать дальше