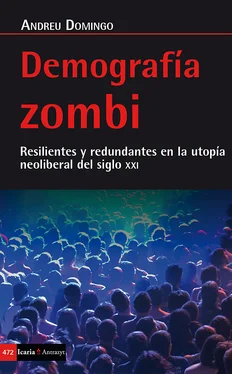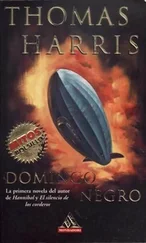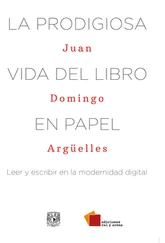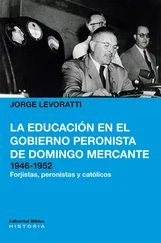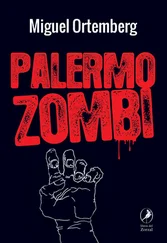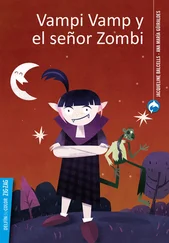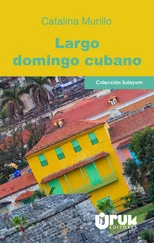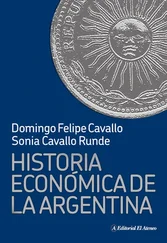El neoliberalismo, como ideología de mercado,14 que precisamente en los años ochenta inicia una ofensiva para desmantelar el Estado de bienestar, lo hará en primer lugar cuestionando la redistribución de responsabilidades y costes entre el individuo y el Estado. Esa redistribución será puesta en solfa por el mismo concepto de «gobernanza» desarrollado poco más tarde, con la aspiración de reducir la intervención del Estado para posibilitar la conciliación entre el sector público y los agentes privados. La acusación de paternalismo (al Estado) y la culpabilización de los individuos, en nombre de la «adicción o excesiva dependencia del Estado de bienestar», en definitiva de su abuso, para hacerles asumir progresivamente una mayor parte de los costes —el ejemplo más característico es la propuesta de limitación de derechos sanitarios sujeta a los (malos) hábitos de las personas—, constituirán las dos campañas más notorias a este respecto. El sustancioso objetivo: la privatización de los servicios públicos.
La catástrofe y el riesgo siguen de este modo asociándose a la culpa individual y colectiva. En ese sentido se acercan a los valores premodernos y sacralizados que querían ver en la catástrofe un castigo divino por el comportamiento pecaminosos de los sujetos, y que necesitaban de ritos expiatorios. Sin embargo, ese discurso inculpatorio persiste en la «racional» sociedad del riesgo, que hace responsables a los ciudadanos de malos cálculos o de obrar ignorando el cálculo de probabilidades que supone el riesgo.
No será hasta finales del siglo xx que ese cambio definitivo conducirá a un desplazamiento de la concepción de la sociedad del riesgo, que culminará con la reciente crisis económica, abriéndose camino la transformación del Estado de bienestar en «la inversión Social del Estado», y que en Europa se ha presentado como la tabla de salvación en la tempestad de la globalización que amenaza con hacerla naufragar. En consecuencia, como sintetiza Laura Bazzicalupo, a partir de entonces:
La única verdadera política social es la búsqueda del fin, el crecimiento económico, favorecido por la intervención del Estado […] no se interviene sobre los mecanismos del mercado, sino sobre las condiciones sociales para que los mecanismos competitivos puedan desarrollar el rol regulador.15
Consecuentemente, con el triunfo del discurso neoliberal defendido por Milton Friedman,16 la función del Estado deja de ser la protección del ciudadano frente a las desigualdades generadas por el mercado, para adoptar la protección del mercado como fin último. Esa transformación conlleva que de la ayuda universal entendida como un derecho de los ciudadanos se pase a una ayuda selectiva a ciertos segmentos de la población, a partir de criterios sobre el interés y la eficacia de esa inversión. La vulnerabilidad se ve sustituida por la pauperización.17 Asimismo se ha defendido que esa eventualidad se acompaña de una visión positiva: asumir riesgos formará parte desde ahora de una nueva percepción donde la seguridad ya no depende de la minimización de los riesgos sino de su aceptación, ya que son vistos como oportunidades.18 Como François Walter apunta al analizar la modificación de los conceptos de catástrofe y de riesgo, gracias a la teoría de los juegos de Johannes von Newman, quien muestra que la incertidumbre tiene su origen en las relaciones con los demás, es posible desarrollar estrategias de mitigación. Es entonces cuando el riesgo puede ser integrado como oportunidad más que como peligro.19
El geógrafo Ash Amin20 clasificó ese proceso operado durante la primera década del siglo xxi como el desplazamiento de la «prevención» a la «resiliencia». Entendiendo por resiliencia la capacidad de un individuo, población o sistema complejo de resistir o volver a un nuevo equilibrio tras el impacto de un fenómeno de carácter catastrófico que lo pone a prueba. De este modo, en vez de situarnos en la economía del bienestar que perseguía el progreso económico y la redistribución equitativa de sus beneficios y costes, tal y como propugnaba Ulrich Beck, la nueva lógica neoliberal considera las poblaciones y los individuos desde el punto de vista más estrecho de su contribución a la competencia mundial y de su coste. Se pasa de la lucha por la reducción de la vulnerabilidad a una muy distinta que pretende crear o aumentar la resiliencia. No es lo mismo, ya que ni las intervenciones ni las poblaciones a las que se dirigen son necesariamente las mismas. Ese discurso que se apropia de tradiciones políticas completamente opuestas, tanto en la definición de la «sociedad del riesgo», como de la idea de «resiliencia», ahonda en la línea de la desregularización iniciada con la crisis de 1973, pero llevando mucho más allá los mecanismos a través de los cuales los sujetos asumen ese nuevo horizonte. La primacía de la «resiliencia» implica que el peso de la carga del riesgo se deposita casi exclusivamente en el plato de la balanza del individuo, ratificando el paso del sistema del wellfaire al del workfaire. Un sistema en el que el sector público tiene por misión dotar al trabajador de las herramientas necesarias para que sea él, y bajo su única responsabilidad, el que haga frente a las crisis y gestione su carrera, sus riesgos y su seguridad económica.21 La idea de resiliencia incluye en definitiva la asunción de la co-producción de bienestar y seguridad, que está implícita en la contractualización de la relación entre el demandante de recursos y quien los suministra, como sugirió Robert Castel.22 En la sombra quedaría el desarrollo del «puño de hierro» del Estado penal, que tiene por misión compensatoria contener el desajuste que introduce la difusión de la inseguridad social, como advierte Loïc Wacquard,23 así como la maleabilidad del individuo frente a los poderes estructurados, según infiere Laura Bazzicalupo,24 a propósito de la industria farmacéutica, por ejemplo.
A la aceptación de ese desplazamiento de la prevención a la resiliencia habría contribuido la sucesión de fenómenos naturales y sociales captados como catástrofes, empezando por los ataques terroristas (en Nueva York el 11 de septiembre de 2001; en Madrid el 2004 y en Londres el 2005), catástrofes naturales (tsunami que arrasó las costas del sudeste asiático en diciembre de 2004, el huracán Katrina en agosto de 2005 en Nueva Orleans, la erupción del volcán islandés de abril de 2010, y la crisis nuclear provocada por el azote del litoral japonés de un tsunami en marzo de 2011), a las que podríamos añadir los brotes de gripe aviar entre 2004 y 2006, juntamente con los efectos de la crisis del sistema financiero con la caída de Lehman Brothers en 2008. Los períodos de crisis en sí mismos son conceptualizados como una oportunidad para introducir y profundizar en las políticas desreguladoras y de privatización, cuya meta es convertir los servicios del Estado en un yacimiento para el capital, dando un nuevo sentido al concepto de Schumpeter sobre «la destrucción creativa» del capitalismo —volveremos sobre ello en el próximo capítulo—. Es el proceso que Naomi Klein25 ha llamado doctrina del Shock, y que fue perfeccionándose desde el laboratorio que significó el programa económico aplicado por la dictadura pinochetista en los años setenta del siglo xx inspirado por Milton Friedman y la Escuela Económica de Chicago, a la aplicación de políticas de «ajuste estructural» en la Unión Europea, defendida por el Fondo Monetario Internacional, siguiendo esa doctrina.
La amenazante ascensión de la catástrofe
Ante la multiplicación de los riesgos y asumiendo su corta predictibilidad, la nueva perspectiva los reconoce como inevitables, otorgándoles su carácter de catástrofe, adoptando estrategias de minimización y mitigación en vez de prevención y evitación. La «seguridad» sigue, en cambio, apareciendo como eje vertebrador del discurso. A diferencia del riesgo, la catástrofe no puede ser ni prevenida, ni neutralizada o contenida, introduciendo una nueva aproximación al tema de la seguridad. ¿Cómo actuar ante lo imprevisible, ante lo que no sabemos que desconocemos? El paso del desastre a la catástrofe es un marcador de intensidad, pero al mismo tiempo del tratamiento que va a recibir de «la escenificación política» necesaria en la conceptualización del riesgo. Introduce la idea de discontinuidad, a la vez que se sitúa en el límite de nuestro conocimiento. La ignorancia de lo desconocido se ha convertido en un campo de intervención sobre la seguridad diferente del suscitado por el simple riesgo. La planificación de emergencias en el sector privado, y su infiltración progresiva en el público, ha conllevado una normalización de la imaginación del futuro ligada a los inesperados eventos catastróficos. La proliferación de cinematografía catastrofista durante el presente milenio ha ido en paralelo a la aparición y profesionalización del técnico especializado en detección de lo inesperado. En el fondo, la ascendente centralidad de la catástrofe en el imaginario social estaría dando cuenta de la construcción de un régimen anticipatorio de organización social que implica un cambio en la gobernabilidad,26de una naturaleza similar a como actúa la distopía: urgiendo a intervenir en el presente por lo que aún no ha sucedido, pero que podría suceder.
Читать дальше