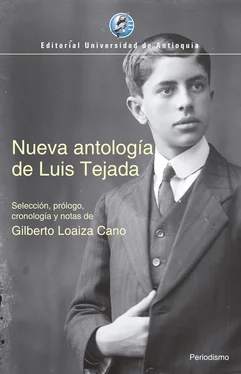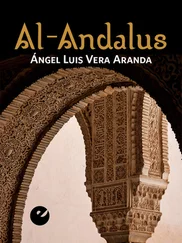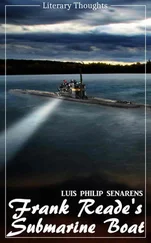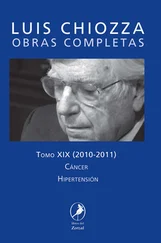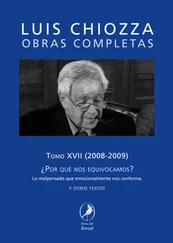Por eso me sentí indignado ayer, cuando un crítico insigne dijo cosas terribles, que irán a despedazar muchos ideales honrados, a derrumbar muchas ilusiones acariciadas, tantas admiraciones profundas, que eran la modesta gloria de este melancólico juglar, que, a pesar de sus versos detestables, fue un gran poeta.
Quedemos pues en que la mala literatura es necesaria, porque, al fin y al cabo, los porteros, los aurigas, las modistillas y las mujeres románticas, también tienen derecho a alimentar su ideal.
El Espectador, “Día a día”, Bogotá, 10 de julio de 1918.
14Originalmente, Luis Tejada escribió Jorge Onhet y no Jorge Ohnet (1848-1918); se trata de un novelista francés muy popular en el mundo de los artesanos. Sus novelas llegaban traducidas por las editoriales de Buenos Aires. En la Biblioteca Nacional de Colombia se conserva su novela Felipe Derblay o el dueño de las herrerías.
La carrera séptima
Cuando se llega de una oscura provincia, sin que se haya desvanecido aún de las pupilas el dulce y callado paisaje del pueblecito natal, con su torre, su plaza, sus dos callejas atediadas y solitarias, cuando se llega por primera vez a esta prodigiosa Meca de ilusiones juveniles, admírase uno desmesuradamente ante el tumultuoso ajetreo de la carrera séptima.
Y es que los que estábamos acostumbrados a contemplar, en los mediodías bochornosos y dentro de la plaza abandonada del pueblo, sólo la enérgica silueta del alcalde que dialoga perezosamente con el boticario de la esquina, no podemos concebir nunca que, por un cauce tan estrecho, puedan deslizarse en distintas direcciones tantas gentes apremiadas, febriles, gesticulantes, tantos vehículos diversos, desde el tranvía monstruoso y amenazador hasta la sencilla bicicleta con su corneta sonora.
¡La carrera 7a! Quisiera que, al atardecer, os asomarais a este amable balcón, junto al cual escribo. ¡Cómo negrea la muchedumbre a uno y otro lado! Hay gentes que ambulan precipitadamente, como movidas por ocultos resortes, se atropellan, interrogan y agitan los brazos, que se alzan y se abaten como las aspas locas de unos pequeños molinos; otras, en cambio, avanzan tranquilas, impasibles, torturadas por escondidos pensamientos, desafiando el peligro inminente de los vehículos y los codazos gratuitos de los transeúntes agresivos; también veréis un desfile pausado de empleados públicos que abandonan las aburridas oficinas o de solemnes políticos que departen sentenciosamente, sobre arduos y fatigosos temas de actualidad; forasteros de aire inconfundible y atavíos exóticos, que miran con ojos asombrados; estudiantes; mujeres que andan airosas, sonrientes, entre la muchedumbre. Mientras tanto, los viandantes, curiosos y tumultarios, se apiñan frente a los tableros de los periódicos, cruzan carreros vociferantes; los pilletes gritan a voz en cuello nombres de diarios vespertinos; los automóviles soplan sus roncas bocinas; los coches de punto campanillean; los tranvías se deslizan, repletos, ensordecedores, haciendo tintilinear el agrio cobre de sus campanas de aviso. Agradable algarabía que le deseo, de todo corazón, a un cronista enemigo.
Pero es en las primeras horas de estas dulces noches de julio, cuando nuestra deliciosa carrera 7a adquiere un prestigio inusitado y da la ilusión de una de esas ciudades ignotas, maravillosas, modernas, tentaculares, hacia donde emigran nuestros sueños fugaces como locas palomas. Cuando, prendidas al brazo de sus caballeros, avanzan felinamente sobre las amplias aceras exquisitas mujeres, perfumadas, esbeltas, sensuales, con las finas manos hundidas entre sedosas pieles ricas y albas, como carnes de princesas, o sombrías, como negras cabelleras; cuando los escaparates fantásticos encienden sus fuegos de ensueño, iluminan sus vientres preciosos, alucinantes, atestados de cosas inalcanzables, donde quedan suspendidas, como lágrimas, las ansias de las niñas pobres o las miradas estáticas de los rapaces; o cuando, a altas horas, en una noche húmeda, la luenga avenida yace sola, muda, como un canal absorto, encantado, donde se reflejan las luces inmóviles.
El Espectador, “Día a día”, Bogotá, 15 de julio de 1918.
El pañuelo
El lunes es el día de las despedidas, así como el sábado es generalmente el día de los pagos. El que quiere hacer un viaje arregla sus maletas para un lunes por la mañana, y nadie tendría la ocurrencia detestable de irse para ninguna parte en domingo a mediodía, por ejemplo, exceptuando, naturalmente, los casos de una apremiante necesidad.
Un lunes cualquiera fuimos a llevar a un amigo hasta la Estación. Nos levantamos a una hora desacostumbrada pensando todavía en las malas estocadas que había intentado Alcalareño contra un manso toro en la tarde anterior, o en las pantorrillas impresionantes de alguna ojerosa chica del Municipal. No hay nada más pintoresco que una Estación de ferrocarriles a la hora de partir el tren: hay siempre un inglés, de cara rasurada, de curva pipa, polainas de cuero amarillo, abrigo impermeable y gran boina de paño. Algunas veces lleva también una pequeña maleta; no se apresura nunca y se sienta en su puesto con una naturalidad envidiable. Es el hombre acostumbrado a viajar. Al contrario, aquella señora gorda, con un espeso velo sobre los ojos, que va por primera vez a Girardot, llega sudorosa, seguramente sin desayunarse, por la premura, aunque esté en pie desde las tres de la mañana. Va acompañada de un muchacho tonto y mofletudo que puede ser el sobrino o el hijo menor, cargado de maletas y de paquetes; ya los tenéis allí, pero al más insignificante traquetear de los carros piensan que el tren se va, que el tren se fue, y se meten casi asfixiados por la puerta del primer carro que hallan, llevándose por delante al conductor. Ya, sentados, caen en la cuenta de que no han comprado los billetes.
Veréis, con frecuencia, a la recién casada que quiere pasar su luna de miel en el exterior; inútil decir que la acompaña el marido, joven y obsequioso. Si es bonita, lleva un velillo demasiado transparente sobre los ojos, un sombrero de viaje colocado con mucha gracia, guantes, traje blanco y un carrielito pequeño en la mano, donde va el diminuto espejo y una cajita de polvos. Aspira, con las aletas de las naricillas muy abiertas, el fresco aire de la mañana; en sus ojos brillantes se adivina el ansia intensa de placeres inconocidos, de avizorar paisajes distintos, perspectivas lejanas, de llegar pronto a la soñada Suiza donde esperan el lago romántico y la barquita indispensable, delicias ingenuas que, desgraciadamente, nuestros enamorados no pueden gozar en tierras prosaicas, bruscas, como las que nos han tocado en suerte en la arbitraria distribución del mundo que existe hoy. Aunque es muy cierto que en el tren, en el buque —y me supongo que en el aeroplano también— todos los semblantes, pertenezcan a recién casados o no, se sienten animados de una secreta alegría; hay un cosquillear delicioso en el corazón, algo inexplicable que nos pone contentos y comunicativos. La psicología del individuo, cuando viaja en vehículo de cualquiera especie, es indudablemente distinta a la del mismo individuo cuando está unido a la tierra por las plantas de los pies. Las mujeres, por ejemplo, se sienten con una visible predisposición al amor y a las aventuras. Cuando queráis hacer fácilmente una conquista difícil, procurad encontrar a la víctima en un carro de ferrocarril. Los hombres huraños abdican de su adustez y traban conversación con el compañero inmediato: hay un acercamiento cordial entre las gentes, porque todas quieren contar de dónde vienen y para dónde van, y saber lo mismo de los otros; entonces se conciertan las amistades más inolvidables y quedan en el corazón los recuerdos más firmes.
¿Y dónde habíamos dejado a mi amigo? Pues en la Estación, dirán ustedes. Allí estamos; nada hay más doloroso que despedirse de un amigo en la Estación. El movimiento precipitado, febril de viajeros, de pajes, de valijas, de cargamento, los adioses, los mugidos de la locomotora, todo eso nos prende en el alma un deseo irresistible de irnos también, de tomar nuestra maleta y largarnos de la ciudad donde hemos estado ya bastante tiempo y donde no hay ya nada nuevo para nosotros; sentimos una rabia contra lo que nos detiene, contra lo que nos amarra y nos obliga a estar perennemente uncidos al bufete, al pupitre estudiantil, al mostrador, a lo que sea. Y cuando el amigo dice adiós, con efusiva y radiante expresión, una melancolía profunda nos invade, no precisamente porque el amigo nos abandone, sino porque no podemos acompañarlo. Permanecemos en el andén, mudos, insensibles, entonces sacamos un pañuelo y lo hacemos ondear, no en señal de despedida como podría creerse, sino para enjugar, disimuladamente, una furtiva lágrima de nostalgia.
Читать дальше