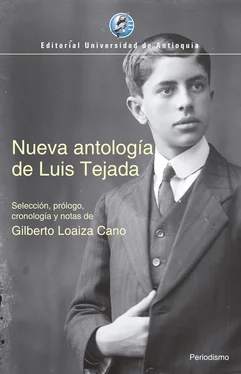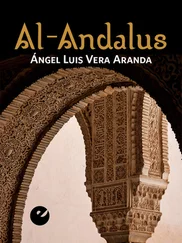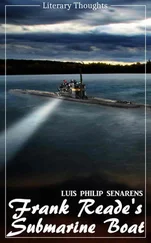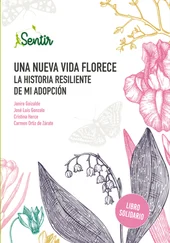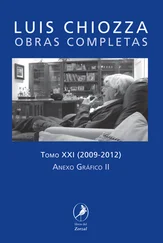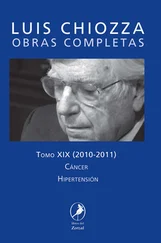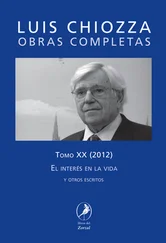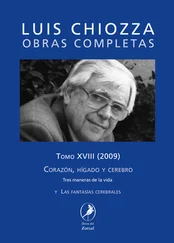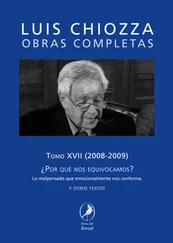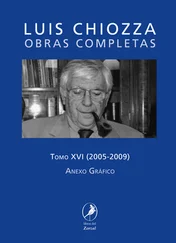Sería curioso y sugestivo un estudio sobre la influencia de las tertulias de café en la literatura de un pueblo. Porque, en esas reuniones amables, fraternales, nacen muchas cosas buenas o malas. Allí se conversa un poco de letras, de artes, de ciencias, de mujeres, de libros; se habla bien de los enemigos presentes y mal de los amigos ausentes; surgen las bases para los editoriales de mañana, para los libros futuros; se afianzan las ideas; hay intercambio de conceptos... ¡Tantas cosas!
Aquí, en Bogotá, las tertulias literarias tienen su historia definida e interesantísima, que Roberto Liévano esbozó magistralmente en una reciente conferencia. Hoy por hoy, nuestros literatos suelen congregarse en misteriosos sitios, escondidos y herméticos, que han escapado a mi perspicacia.
Además, con relativa frecuencia, acuden a un modesto café de la calle 13, si no recuerdo mal, y que ha empezado a llamarse ya enfáticamente el café de los intelectuales.13 A la hora del atardecer asomaos por allí: hay humo espeso de cigarros y de cigarrillos; las mesas están llenas; banqueros que hablan de la baja del cambio; comerciantes, abogados, médicos tomando té, café, bebiendo cerveza o saboreando pequeñas copas de brandy. En un rincón veremos uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco literatos conocidos. Sin embargo, no beben el ajenjo clásico de los soñadores; tampoco fuman en grandes pipas; no se distinguen en nada de los demás concurrentes. Hablan moderadamente, sin ofender al interlocutor. No se peroran a grandes gritos como en otros tiempos de poetas locos; tampoco se encaraman sobre las mesas y las botellas permanecen incólumes y las frentes intactas. Cuando entra un burgués, asomando primero el abdomen que las narices, como dice un amigo mío, ninguno hace el más mínimo gesto de desagrado, como era uso bárbaro, antaño, entre literatos intransigentes. Hoy, todos nos hemos democratizado. A las ocho o antes, nuestros intelectuales van saliendo en fila y emprenden el camino de sus casas. Porque, antes que todo, son ciudadanos correctos, esposos modelos, padres ejemplares... Y nada de escándalos.
El Espectador, “Día a día”, Bogotá, 20 de junio de 1918.
12Se trata del novelista español nacido en Cuba, Eduardo Zamacois (1876-1951); este autor fue quizás más interesante para los intelectuales hispanoamericanos como periodista y por la dirección de la publicación periódica El Cuento Semanal.
13El destacado corresponde con el original.
La aldea
Los que han tenido la poca fortuna de nacer en grandes y populosas ciudades, no saben, no podrán comprender nunca lo que significa en la existencia de un hombre el dulce recuerdo de la aldea, donde se vio por primera vez la clara luz del sol. Basta con que hayamos vivido allá sólo un lustro, siquiera unos cuantos años de la infancia, para que el pueblito lejano influya perennemente en nuestra vida, y a pesar del pulimento espiritual, de la más refinada delicadeza urbana, seamos hasta la muerte un tanto sencillotes y bruscos en el fondo y tengamos siempre a flor de alma nuestro origen campesino.
Y digo que son un poco infortunados los que han llegado al mundo en estas tumultuosas capitales, porque no gozarán jamás el exquisito placer de las remembranzas infantiles. En el afán febril de renovación, la casa que habitaron los abuelos, donde se meció vuestra cuna, ha sido seguramente derrumbada y en su lugar se ha elevado un edificio moderno, tal vez una fábrica, quizá un palacio municipal; el sitio donde jugabais cuando niños, con los vecinos de enfrente, ha desaparecido también y vuestros amiguitos son hoy casi unos desconocidos; la tienda de la esquina donde comprabais golosinas no está ya en su lugar y la amable tendera ha emigrado a quién sabe dónde; la calle, vuestra calle, está muy correcta y asfaltada y no será ya aquella calle tortuosa y evocadora de antaño; el alma misma de la ciudad, que antes se dejó comprender y amar, es ahora distinta, múltiple, cosmopolita, disgregada.
En cambio, cuando tornamos a la aldea, después de un prolongado período de ausencia, todo será igual: ni un tejado nuevo, ni una piedra diferente; encontraremos el caserón vetusto de los bisabuelos como lo dejamos: los ventanales carcomidos, el patio húmedo y sombrío, los salones abovedados, sonoros, el sillón patriarcal, todo, todo con el polvo santo de la tradición. Al repercutir quejumbroso de las herraduras sobre las piedras de la Calle Real, mamá se asomará al balcón, como antes, cuando volvíamos a vacaciones... Y luego, en la plaza, los pájaros volarán de los árboles a nuestro paso, reconociéndonos; los chicuelos bulliciosos suspenderán su juego de bolas para mirar al forastero; el señor Alcalde, bueno y parlador, saldrá de una tienda próxima colocándose la vara bajo el brazo y nos abrazará estrechamente; el señor cura nos dará una cachetada exclamando: ¡Pero chico, te has vuelto todo un hombre! Las vecinas rollizas se asomarán sigilosas a los postigos: ¿No es este el hijo de Don Pedro? ¡Cómo está de elegante! ¡Y de crecido! ¡Con bigotes! ¡Con botas! ¡Con corbata! En una ventana muy amada, muy conocida, encontraremos a la primera novia de nuestra niñez, aquella Mercedes o Isabel, o Luisa, sencilla e inolvidable, que amamos ingenuamente y a quien no supimos dar un beso nunca. Se habrá casado, seguramente, con un joven ricacho del lugar; estará ahora un poco mofletuda, robusta, risueña y tendrá un chiquitín entre los brazos: —¿Recuerda usted cuando cogíamos arrayanes? —Sí, contestará ella sonrojándose, era en la huerta del tío Manuel.
Yo, encaramado en la más alta rama, los arrojaba sobre su falda blanca... ¡Que se iba poniendo morada! Lo recuerdo como si fuera ayer... Después, en compañía de los viejos amigos, que hoy serán hacendados o comerciantes, visitaremos el río, manso y tranquilo, que se desliza allí cerca y donde íbamos a pescar en las noches de luna, o donde, en las mañanas primaverales, escondidos entre las malezas, como unos pequeños sátiros, veíamos bañándose a las más bellas mozas del pueblo. También recorreremos, en romería recordatoria, todos aquellos sitios evocativos: aquí fue donde me derribó el caballo de papá; ¿no es este el mismo barranco donde crucificamos la lechuza cazada en la torre de la iglesia? ¿Y este otro? ¿Y aquel? Y más allá... Porque nada ha cambiado en la aldea. Su alma vetusta, enmohecida, apacible, deliciosa, es como esa iglesia provinciana, en cuyas torres añejas crece la yerba y en cuyas naves perfumadas y solariegas se refugia la paz cara a los espíritus.
El Espectador, “Día a día”, Bogotá, 21 de junio de 1918.
Esa pobre niña
Nunca, casi nunca, fijamos la atención en esas existencias que se deslizan calladamente, a nuestro lado muchas veces; pequeñas vidas incoloras, insignificantes, destinos oscuros, cuya razón de existir no podemos adivinar. Sin embargo, es en esos inadvertidos escenarios donde tienen lugar frecuentemente las tragedias más intensas y donde el dolor y la miseria y el vicio y las pasiones todas libran, en silencio, formidables combates.
Aquella pálida muchacha, que vi ayer frente a una vitrina alucinante de la Calle Real, reveló súbitamente a la imaginación ligera del cronista una perspectiva dolorosa de luchas, de abstinencias, de sueños brillantes, de deseos insatisfechos, de cosas indecibles, punzantes y amargas.
Sobre los cabellos castaños, llevaba esa pálida muchacha un sencillo sombrero de paja, con flores desteñidas; luego un humilde trajecito de viejo paño, resobado por el cepillo y donde las manchas tenaces no habían desaparecido del todo, a pesar de los buenos propósitos; calzaba unos zapatos pobres, ya demasiado gastados por el continuo caminar sobre el asfalto, quién sabe cuántas veces a la semana, sin exceptuar los domingos. Acercándonos un poco, hubierais adivinado, como yo, unos ojos grandes, sombreados de precoces ojeras, una boca de fatiga, una tez paliducha, como si ese rostro hubiese vivido siempre en cuartuchos oscuros, sin sol y sin luz. Y miraba con pupilas encendidas el precioso escaparate, donde las finas sedas crujientes, tornasoladas de las blusas se amontonaban junto a los albos calzones, deliciosos, de complicados encajes y pliegues alados.
Читать дальше