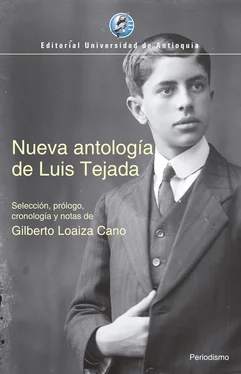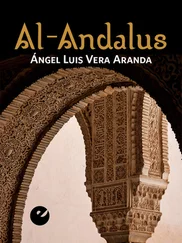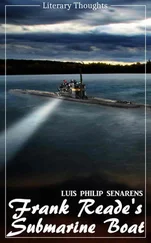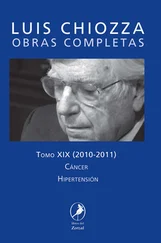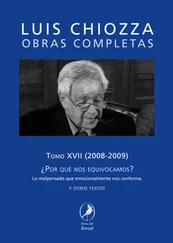Un día... Bueno, pues un día mis primitos y yo jugábamos a la guerra: tuvimos la ocurrencia de formar un batallón entre los cuatro y Antonio se autonombró capitán de la legión; no sé de qué manera logró confeccionarse unas polainas de hule negro y una tosca espada de madera, que esgrimía marcialmente; Ricardo lucía airoso morrión de papel doblado y la más temible escopeta hecha de hoja de plátano; Altagracia llevaba el sombrero del tío Samuel, viejo fieltro que le sentaba maravillosamente, y un cornetín de lata; además habíase metido entre unos pantalones anchísimos que ató con gruesa tira de género a la altura en que las mujeres grandes llevan los senos. Yo, por mi parte, golpeaba el primoroso tamborcito que me trajo el Niño Jesús en el año anterior. Todos enseñábamos negros bigotes garrapateados con carbón sobre las caras embadurnadas de dulce y de chocolate.
Así, en tropel, obedeciendo las voces de mando que Antonio aprendió en los relatos bélicos del abuelo, recorríamos el caserón paterno acuchillando heroicamente puertas y almohadas y metiendo un estruendo terrible. Pero, he aquí que, de repente, llegamos a la pieza de mamá Cecilia; la viejecita descansaba sentada en el sillón de cuero, frente al dulce paisaje.
Altagracia: ¡Silencio que mamá Cecilia está dormida!
Antonio (en tono confidencial): Vamos a darle un gran susto a mamá Cecilia.
Nosotros: ¡Bueno! ¡Bueno!
Antonio: Entramos todos calladitos y rodeamos el sillón. Después, a una señal que yo les haga, Luis toca el tambor, Altagracia suena la corneta, Ricardo grita como si lo estuvieran matando, y yo digo: ¡Paso de vencedores!, como el general Córdoba.
Sigilosos, a pasos menudos, conteniendo las risas que quieren reventar, llegamos hasta el balcón; la anciana duerme seguramente. De improviso, a la señal convenida, rompemos en formidable algarabía: Ricardo grita desaforadamente, Altagracia sopla el cornetín, Antonio da voces estentóreas y yo, a toda fuerza, golpeo sobre mi tambor; la bóveda del salón repercute sonoramente, algún transeúnte se detiene admirado frente a la casa, una paloma doméstica vuela del alero haciendo tabletear las alas; y sin embargo, ¡oh sorpresa!, mamá Cecilia no despierta. Tiene la cabeza echada hacia atrás, los ojos entornados, la boca un poco abierta y las manos lívidas desfallecidas en el regazo; el sol claro de la mañana cáele sobre el nevado cabello; moscas oscuras vuelan en torno, otra mosca verde llega, zumbando, y se posa en la frente, luego desciende presurosa por los ojos y se detiene en la comisura de los labios.
Y a pesar de todo, la bisabuela sigue dormida.
El Gráfico, Bogotá, 8 de junio de 1918.
11Este es el relato que Tejada presentó por primera vez en El Espectador de Bogotá, en septiembre de 1917, pero que le fue rechazado por no cumplir el requisito de ser una crónica que hablara de la actualidad.
La decadencia
El doctor Antonio José Montoya, distinguido literato y eminente hombre de ciencia, publicó hace poco en El Espectador de Medellín un artículo que intitula “El lamentable silencio del arte”, donde se queja de la decadencia visible en que han caído las letras y las artes en Antioquia, ese pueblo original que tiene ya una tradición excelsa de escritores insignes y que había logrado fundar las bases sólidas para el florecimiento de una literatura propia. El doctor Montoya dice que “no hay escritores nuevos que acometan la labor de renovación con la audacia, el entusiasmo e idealismo propios de todas las juventudes en cuantos tiempos y lugares palpitó la vida”.
Y esas palabras, dolorosas como un reproche, han tocado fibras sensibles, han despertado entusiasmos heroicos dormidos en el rescoldo de muchas tradiciones de los abuelos que hemos dejado apagar dentro de nosotros. Es verdad, muy verdad que hoy, en Antioquia, pueden enumerarse en los dedos de una mano los nombres de los que aún sostienen el prestigio literario de una generación que no ha muerto pero que sí ha callado.
Revisando polvorosas páginas de revistas antiguas, hemos seguido con admiración profunda la trayectoria de aquellos espíritus, llenos de fervor y de juventud, que en los años de 1900 a 1907 se entregaron al cultivo intenso de las más bellas actividades intelectuales.
Fue la época magnífica de Efe Gómez, Tomás Carrasquilla, Antonio J. Montoya, Pacho Rendón, Botero Saldarriaga, Velásquez García, Vélez, Zuleta, Alfonso Castro, Tejada Córdoba, Francisco Cano, Abel Marín, Jorge de la Cruz, Antonio J. Cano, Luis Cano, Carlos E. Restrepo y muchos otros que no recordamos.
Entonces sí había amor, fervidez, idealismo santo, y por eso se llevó el esfuerzo hasta un límite supremo; surgieron obras laudables de pintura, de música y libros concienzudos y sólidos que debían perdurar mucho tiempo y que no merecen el olvido imperdonable en que los tenemos.
En cambio, hoy no se emprende nada de aliento; versos triviales, crónicas callejeras, cosas mezquinas e insignificantes; las mejores inteligencias han desaparecido prematuramente; otras, que eran promesas, se desgastan en el periodismo, en el periodismo moderno, ese monstruo devorador de personalidades; aquéllos, los más numerosos, se sienten atraídos por caminos más prácticos y productivos, que tienen la amarillez alucinante del oro. Y es que en pueblos como Antioquia, el desarrollo potente y avasallador del industrialismo acapara todas las actividades; sin embargo, muchos que se sustraen a esa influencia debían sostener la estirpe gloriosa de los mayores. Pero... ¿Qué pasa, pues, amigos míos? ¿Somos menos inteligentes que nuestros padres, o el ambiente actual es más hostil? Tal vez, pero la causa principal de degeneración es sin duda ese desencanto, ese escepticismo amargo que, anticipadamente, ha clavado sus uñas heladas en nuestros corazones. Y ustedes, doctor Montoya, tienen en mucho la culpa de ello. Porque son fuertes aún y son jóvenes y, a pesar de todo, han enmudecido, se han alejado también por otros caminos prácticos y amarillos; cuando uno de ustedes habla con cualquiera de nosotros deja trasparentar la desilusión fatal, el cansancio; se han escurrido por el foro en el instante más necesario, desdeñando la sagrada misión de maestros que tienen ante la juventud. ¿Qué habéis hecho de vuestras plumas, de vuestras liras, de vuestros bríos de antaño? ¿Por qué solicitar pues que amemos, que renovemos el Arte, cuando lo habéis abandonado en todo el esplendor de la vida, en toda la madurez creadora de las facultades?
“No puede haber pueblos gloriosos sin juventudes idealistas, generosas, abnegadas, audaces, acometedoras”, exclama el doctor, y tampoco juventudes generosas sin conductores convencidos que sostengan en nuestras almas la llama titilante de los optimismos.
Entonces esa decadencia, que roe hoy nuestros espíritus como un morbo de muerte, ha empezado en vosotros. Y por eso, doctor Montoya, Carrasquilla, Latorre, Cano, y todos los que habéis enmudecido en la hora de los grandes esfuerzos, yo, en nombre de la juventud de mi patria, os devuelvo el reproche: ¡nos habéis dado mal ejemplo!
El Espectador, “Día a día”, Bogotá, 15 de junio de 1918.
El café
Generalizando un poco, podríase asegurar que los intelectuales de todas partes sufren ese prurito femenil de juntarse en determinados lugares a conversar. Nada más que a conversar. Aquellos determinados lugares son casi siempre cafés o tabernas, que por esta pequeña razón se han hecho más o menos célebres. Creo que la primera vez que llega uno a París, lo segundo que hará un amigo Cicerón, que al mismo tiempo fuese poeta, sería decirnos:
—Este es el café donde solíamos venir Paul Verlaine...
Zamacois12 nos ha mostrado también, gráfica y deliciosamente, lo que era hace algunos años un café de intelectuales en Madrid, cuando Don Ramón del Valle, fanfarrón y bohemio, estaba recién ido de Méjico.
Читать дальше