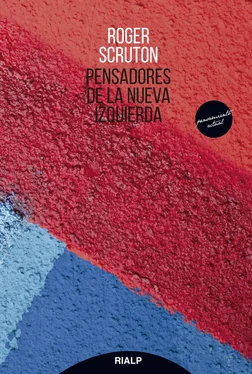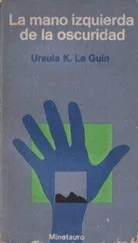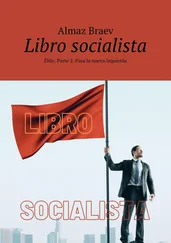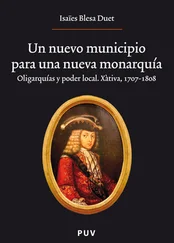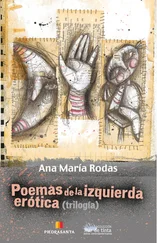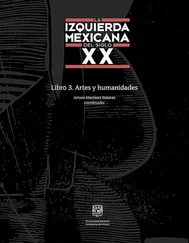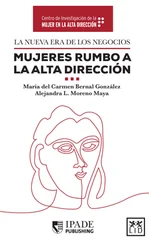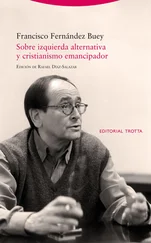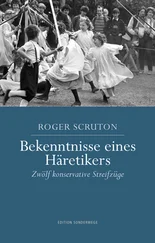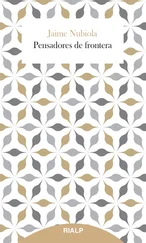Esta idea, en retrospectiva tan pueril, era al mismo tiempo una clara petición de auxilio. Breton reclamaba un sistema de creencias con la capacidad para prometer un nuevo orden y una nueva forma de pertenencia, que transformara todo lo negativo de su alrededor y lo reescribiera en el lenguaje de la autoafirmación.
Hobsbawm tenía más excusa que la mayoría de los que se incorporaron al partido comunista. Nacido en Alejandría, de padres judíos y huérfano en la infancia, tuvo que trasladarse a casa de unos familiares a Berlín donde fue testigo, en el momento más vulnerable de su vida, del traumático ascenso de Hitler al poder. Finalmente logró escapar con su familia adoptiva a Inglaterra, donde se encontró desarraigado y traumatizado, desligado de toda lealtad heredada y, a pesar de ello, con el deseo de encontrar algo que diera sentido a su inquietud intelectual y le permitiera participar y comprometerse en la lucha contra el fascismo. Se sumó al movimiento comunista con inquebrantable dedicación y estudió la manera de implicarse en sus luchas desde el ámbito académico.
Es imposible saber —y probablemente sea también indiscreto preguntar- cuántos intelectuales comunistas de la generación de Hobsbawm participaron en esa clase de acciones subversivas que hoy relacionamos con el círculo en el que se movían Philby, Burguess y Maclean. Se ha sospechado de Cristopher Hill, historiador de la guerra civil inglesa, que trabajó en el Foreing Office durante los dos últimos años cruciales de la guerrea, cuando Stalin necesitaba de la información que le transmitían los espías de Londres para invadir Europa del Este. Hill, que después fue profesor en Ballioll, era miembro del Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Oxford formado tras la Guerra, y al que pertenecía también Hobsbawm, Thompson y Raphael Samuel. En 1952, Samuel y él fundaron la influyente revista Past and Present, cuyo objetivo era interpretar la historia desde un punto de vista marxista. Vinculado a ellos estaba también Ralph Miliband, que llegó como refugiado desde Bélgica en 1940, y cuyo padre polaco había luchado en el ejército soviético contra su propio país en la guerra polaco-soviética de 1920, guerra con la que Lenin quiso vincular el comunismo alemán con el ruso, aunque no lo consiguió.
Miliband colaboró también activamente con New Reasoner, fundada por E. P. Thompson y otros en 1958. En 1960 esta publicación se integró con Universities y Left Review, y juntas formaron New Left Review (ver capítulo 7). Aunque simpatizaba con el movimiento socialista internacional, Miliband, hasta donde yo sé, nunca fue miembro del partido, pero defendía también un “camino al socialismo” más de tipo revolucionario que parlamentario. En su libro Capitalist Democracy in Britain, de 1982, manifestó irónicamente sus desacuerdos con el Partido Laborista, al que se había afiliado en 1951. Afirmaba que este último, al apoyar las instituciones políticas británicas, renunciaba a ser la voz de la clase trabajadora y reprimía las “fuerzas” que habían determinado la revolución en otros lugares. Aunque a regañadientes, reconocía que la capacidad de las instituciones británicas para contener las protestas de las bases populares, explicaban la paz sin precedentes de las que había disfrutado el pueblo británico desde finales del siglo XVII. Si sustituimos “contener” por “responder”, esta frase se podría considerar como un primer paso para criticar desde una perspectiva de derechas la sesgada interpretación que el propio Milband hizo de nuestra historia nacional.
Con independencia de su implicación en la política comunista, estos escritores se distinguen de los espías de Cambridge y de otros simpatizantes sobre todo por una cosa: su seriedad intelectual. Concibieron el comunismo como un intento por poner en práctica la filosofía de Karl Marx y veían el marxismo como el primer y único ensayo para elevar la historia a la categoría de ciencia. El interés que revisten hoy para nosotros no se puede separar de su deseo por reescribir la historia en clave marxista y utilizar la comprensión histórica como un instrumento de política social.
Nadie que lea los ensayos históricos de Hobsbawm puede evitar verse comprometido por ellos. La amplitud de sus conocimientos está a la par con la elegancia de su prosa, y la prueba de sus talentos como académico y hombre de letras es que Hobsbawm fue elegido miembro tanto de la Academia Inglesa como de la Royal Society of Literature. Sus cuatro volúmenes sobre el nacimiento del mundo moderno —La era de la Revolución (1789-1848), La Era del Capitalismo (1848-1875), La Era del Imperio (1875-1914) y la Historia del siglo XX (1914-1991)- constituye un destacable trabajo de síntesis, y sólo se puede considerar en verdad tendencioso el último, en el que su interés por encubrir el experimento comunista y acusar de todos los males al capitalismo adquiere rasgos en parte siniestros y en parte sorprendentes. Su análisis sobre la Revolución Industrial y sus intenciones imperialistas —Industria e Imperio— es con justicia el manual de referencia sobre el periodo, y se ha reeditado cada año desde que se publicó por vez primera en 1968. Al reflexionar sobre el método utilizado en estas obras, Hobsbawm escribió que «no es posible ningún debate serio que no haga referencia a Marx o, más exactamente, que no comience donde él lo hace. Lo que implica básicamente (…) una concepción materialista de la historia»[2]. Y es con esta afirmación en mente por donde se debe comenzar a valorar su contribución a la vida intelectual.
La concepción materialista de la historia de Marx era una respuesta a la filosofía de Hegel, para quien la evolución de las sociedades estaba dirigida por la conciencia de sus miembros expresada en la religión, la moralidad, el derecho y la cultura. Como se sabe, para Marx esto no era así. No es «la conciencia la que determina la vida, sino que la vida determina la conciencia» (La ideología alemana). La vida no constituye un proceso consciente desarrollado en el ámbito de las ideas, sino que es una “realidad material” enraizada en las necesidades orgánicas. También la base de la vida social es material, es decir, comprende la producción, la distribución y el intercambio de bienes. La actividad económica es la base sobre la que descansa la “superestructura” de la sociedad. Los factores mentales o espirituales, considerados tradicionalmente agentes del cambio histórico —como por ejemplo los movimientos religiosos, las innovaciones jurídicas, la autocomprensión y la cultura de comunidades locales, así como las instituciones que conforman la identidad de un Estado-nación—, son todos ellos fenómenos dependientes de la producción material. Las sociedades humanas evolucionan al desarrollarse las fuerzas productivas, lo que exige una continua revolución y transformación de las relaciones de propiedad, y esto es lo que determina la transición del esclavismo al feudalismo y de este al capitalismo, etc. Las estructuras sociales cambian y se modifican como respuesta a las necesidades y oportunidades de la producción, cambios que son similares a las adaptaciones de las especies en la dinámica evolutiva. También la conciencia de una sociedad, manifestada en su religión, en su cultura y en su derecho, es resultado de este proceso, dirigido en última instancia por las leyes del crecimiento económico.
Cómo dar sentido a todo esto es un interrogante fascinante que sólo ha podido responder, que yo sepa, de modo plausible, únicamente un pensador: Gerald A. Cohen, en La teoría de la historia de Karl Marx: una defensa[3]. Pero podemos percatarnos de lo que supone considerando algunos ejemplos. Pensemos en los cambios de la ley inglesa de tierras durante el siglo xix. Reconocer el derecho a vender libremente sus tierras a los arrendatarios vitalicios posibilitó el desarrollo de la minería y la industria. Así es como las fuerzas económicas provocan cambios de largo alcance en las relaciones de propiedad, haciendo posible la transferencia de poder e iniciativa, que pasó entonces de manos de la aristocracia rural a las de la clase media en ascenso. O reparemos, por ejemplo, en la transformación de la novela en la segunda mitad del siglo xviii. Gracias a ese cambio, se conformó la autocomprensión de la sociedad emergente y se afianzaron las ideas de libertad y responsabilidad individual en la vida de la clase propietaria y hacendada. De ese modo, el surgimiento de esta forma artística respondería a los cambios operados en el orden económico. O, por último, prestemos atención a las diversas reformas electorales del siglo XIX, que ayudaron a consolidar el poder de las nuevas clases y a promulgar una legislación en defensa de sus intereses. Todos estos ejemplos revelan que las instituciones políticas cambian en función de las necesidades económicas.
Читать дальше