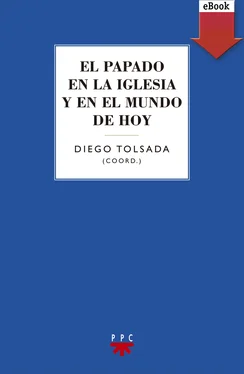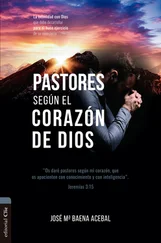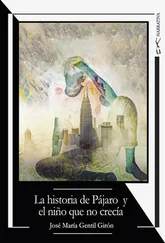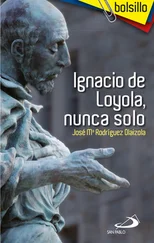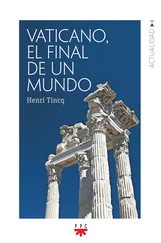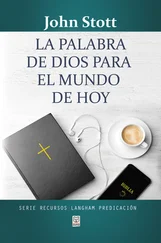Sin embargo, en relación con la preocupación por otras comunidades eclesiales, a finales del siglo II asistimos a un cambio de actitud en los obispos de Roma, que adoptan una serie de medidas para intentar influir en la marcha de otras Iglesias.
Algunas de ellas, como la discusión sobre la fecha de la celebración de Pascua, son ejemplos paradigmáticos de este cambio: mientras que en el año 160 se habían reunido el obispo de Roma, Aniceto, y el de Esmirna, Policarpo, y, tras debatir sobre la cuestión, no se habían puesto de acuerdo, pues ambos tenían tradiciones apostólicas diferentes, pero celebraron en común la eucaristía, se dieron el gesto de la paz y cada comunidad continuó con sus propias tradiciones, en cambio la reunión del año 195 entre Víctor I, obispo de Roma, y Polícrates de Éfeso, representante de las Iglesias de Asia Menor, no tuvo el mismo tono, pues, habiendo concluido como la vez anterior sin acuerdo (a causa de las tradiciones apostólicas diferentes: Pablo y Pedro en el caso romano, Felipe y Juan para las comunidades asiáticas), Víctor excomulgó a las Iglesias de Asia Menor, a pesar de la enérgica protesta de otros obispos (entre ellos Ireneo, haciendo honor a su nombre = «pacífico») y el hecho de que en este período las Iglesias de Asia Menor eran la zona con un mayor número de población cristiana, aparte de ser una de las más influyentes.
2. Desde Víctor I (ca. 190) a Dámaso (381):
Roma, centro de la comunión eclesial
Víctor I representó sin duda el inicio de un nuevo perfil de obispos, con un talante más autoritario tanto hacia afuera, como hemos visto en el caso de Polícrates de Éfeso, como hacia dentro, en respuesta a las tendencias disgregadoras existentes dentro de la comunidad romana. Un perfil que supuso una política de concentración de poder, que tuvo entre algunas de sus expresiones más llamativas la condena de ciertas escuelas cristianas de carácter heterodoxo, la exclusión de Roma de algunos defensores de la celebración de la Pascua según la fecha asiática o su opción por el cambio de la liturgia al latín. El hecho de que fuera el primer obispo de Roma no oriental (procedía de África y era latinoparlante) y el auge del monarquianismo modalista en Roma –un tipo de corriente heterodoxa que resaltaba de manera excluyente la unicidad de Dios– no son ajenos a todo esto.
Los obispos que sucedieron a Víctor I, uno de cuyos representantes más conocidos fue Calixto, y hasta mitad del siglo III, estuvieron más centrados en cuestiones internas de la propia comunidad, propiciando un tipo de Iglesia de carácter popular, frente a ciertas corrientes elitistas contrarias a la política de apertura al pecador arrepentido, muy centralizada jerárquicamente, con una buena organización tanto en el plano asistencial como ministerial, y bastante cerrada a las aportaciones culturales de su tiempo.
Sin embargo, a partir de mediados del siglo III los obispos romanos empezaron a intervenir de nuevo en cuestiones que afectaban a la vida de otras comunidades eclesiales, oponiéndose en algunos casos a las posturas de otras Iglesias u obispos.
Así, Esteban I (254-257) rehabilitó en su cargo a Basílides y Marcial, dos obispos hispanos depuestos por su comunidad y ratificados en su destitución por un sínodo africano presidido por el entonces obispo de Cartago, Cipriano (254). Fue el mismo Esteban I el que se enfrentó también durante los años 255-256 al obispo cartaginés con motivo del bautismo administrado por herejes, considerado como no válido por la Iglesia norteafricana.
Lo novedoso en el caso de Esteban I no es la intervención en otras comunidades eclesiales, algo que ya había hecho con anterioridad el obispo de Roma, sino que esta actuación se legitimase sobre la primacía que la Iglesia de Roma tenía sobre las demás comunidades en base al texto de Mt 16,18-21 («Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia»). La respuesta de Cipriano se convirtió en clásica para toda la Antigüedad: el obispo de Roma tenía auctoritas (autoridad de carácter moral) pero no potestas (poder jurídico) sobre el resto de comunidades.
Esta distinción de Cipriano no parece haber afectado en gran medida al proceso de intervención de Roma en otras comunidades eclesiales, pues pocos años más tarde, Dionisio, obispo de Roma entre el 259 y el 268, envió una carta a Dionisio de Alejandría, acusándolo de triteísmo. Y en el 272, siendo Félix obispo de Roma, se vio implicado en el episodio de la deposición del entonces obispo de Antioquía, Pablo de Samosata. Este recurrió a la autoridad imperial, que declaró legítimos poseedores de los bienes a los que estuviesen en comunión con los obispos de Italia y Roma. De esta forma se creó un precedente, según el cual la Iglesia de la ciudad imperial, Roma, se convertía en la sede de apelación en el caso de conflictos sin resolver de las Iglesias locales.
Todo esto dio como resultado la idea de que en sus disputas con otras comunidades eclesiales las propuestas de Roma (como la fecha de Pascua, el bautismo de herejes, la disputa penitencial, las cuestiones teológicas…) eran al final aceptadas, a pesar de no contar con los mejores teólogos, quizá por su sentido práctico, lo que le otorgó un gran prestigio y la convicción de que en Roma se conservaba la fe de manera más pura que en otras comunidades.
Sin embargo, el denominado edicto de Milán (313), con el «giro constantiniano» que se produjo con posterioridad, así como la fundación de Constantinopla (330) dieron como resultado una profunda modificación en el papel que el obispo de Roma había jugado hasta este momento.
Por un lado el reconocimiento creciente que iba teniendo la primacía de Iglesia de Roma, sobre todo en la parte occidental, quedó subsumido por la visión que Constantino tenía de la Iglesia como parte integrante del Imperio y, por lo tanto, sujeta a su control, pues él no solo se consideraba emperador, sino también pontífice máximo con la obligación de intervenir en las cuestiones internas de la Iglesia:
Era a la Iglesia de Dios a la que [Constantino] dedicaba una especial preocupación, y cuando surgían diferencias entre unos y otros, según los diferentes países, organizaba sínodos de ministros de Dios, como si por voluntad divina hubiese sido nombrado algo así como un obispo común (Eusebio de Cesarea, Vida de Constantino I,44).
Él era el «obispo de lo de fuera» (Vida de Constantino IV,24), considerado como el «decimotercer apóstol».
Por otro lado la fundación de Constantinopla en la parte oriental del Imperio permitió la aparición ex novo de una gran sede episcopal con pretensiones apostólicas. Una sede que desde el inicio va a intentar contraponerse a Roma, por su común capitalidad, viéndose como la «nueva Roma». Sin embargo, mientras Roma va a verse beneficiada por la lejanía del emperador, que va a ir cambiando de corte a diversos lugares de Italia, lo que permitirá una mayor libertad de movimientos por parte del obispo de Roma, no sucederá lo mismo en Constantinopla, donde el emperador no solo está omnipresente, sino que mantiene una continua injerencia en la vida de la Iglesia constantinopolitana y oriental.
A estos dos acontecimientos, que se produjeron a inicios del siglo IV, habría que añadir otros dos que se fueron desarrollando a lo largo de este siglo y que marcaron profundamente la vida de la Iglesia en este período: la aparición de las provincias eclesiásticas y la crisis arriana.
El crecimiento y expansión de las comunidades cristianas durante el siglo IV, en consonancia con nuevas divisiones que se habían producido en el ámbito imperial, propició la aparición de una nueva unidad organizativa supradiocesana, que agrupaba diferentes provincias y que el Concilio de Nicea (325) denominará eparquía (canon 4), germen de lo que con posterioridad se conocerá como patriarcado.
Читать дальше