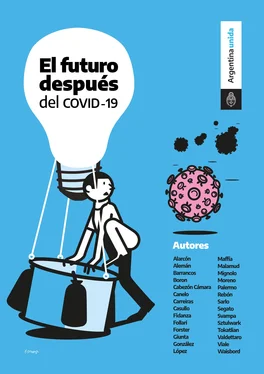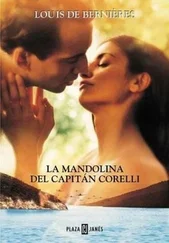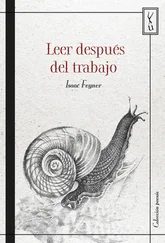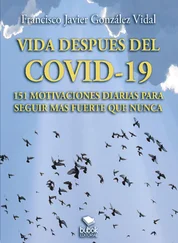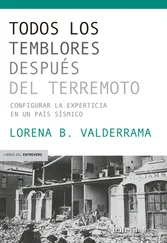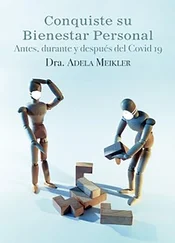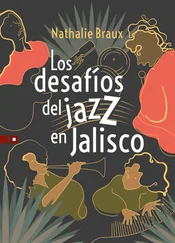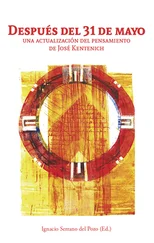• • • • • •
Roberto Follari es Licenciado y Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Actualmente es Profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Cuyo). Ha sido asesor de la OEA, de UNICEF y de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Ganó el Premio Nacional sobre Derechos Humanos y universidad otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Ha sido director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la Patagonia y lo es de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo; y es miembro del Comité Académico de diversos posgrados. Ha sido miembro de las comisiones evaluadoras de CONICET. Ha sido profesor invitado de posgrado en la mayoría de las universidades argentinas, además de otras de Ecuador, Venezuela, México, España, Costa Rica, Chile y Uruguay. Autor de 16 libros publicados en diversos países, y de unos 150 artículos en revistas especializadas en Filosofía, Educación y Ciencias Sociales.
Igualdad, solidaridad y nueva estatalidad. El futuro después de la pandemia
Por Paula Canelo
Más de una vez escuchamos que la excepción hace a la regla. En su significado más corriente, esta expresión quiere decir que, efectivamente, el caso que se desvía de la regla es el que confirma la normalidad del resto de los casos; es decir, a la regla misma. Hay otras interpretaciones para esta expresión que pueden resultar útiles, como punto de partida, para pensar y entender estos días excepcionales derivados de la pandemia de coronavirus. Y, también, para pensar el futuro de la Argentina.
Que la excepción hace a la regla también significa que la observación de los momentos excepcionales nos permite ver más claramente las reglas que orientan la “normalidad”, cuando ciertas rutinas, velos, naturalizaciones, esconden o desdibujan las reglas que hacen al poder, a la sociedad, a los individuos. Digamos, entonces, que la excepción también muestra a la regla.
Si es así, ¿qué hemos podido ver? ¿Qué nos ha mostrado, hasta hoy, la pandemia?.
Primero, como probablemente ninguna otra experiencia social cercana, nos reveló cuan profundas son las huellas que dejó el neoliberalismo en nuestra sociedad. Más allá de la obvia afirmación que de su mano el individualismo avanzó entre nosotros (así como lo hizo en casi todo el mundo), es importante comenzar a preguntarnos, como lo hace el sociólogo François Dubet (2016), si es cierto que hemos comenzado a preferir la desigualdad, aunque afirmemos lo contrario.
Nuestro neoliberalismo más cercano, el de los años 2015-2019, fue posible porque gran parte de nuestra sociedad apoyó un modelo que transformó a la Argentina en una máquina de producir desigualdades; y no sólo de pobreza, sino de distancias cada vez más abismales entre los más ricos y los más pobres. Y ese modelo fue acompañado por un relato que naturalizó la desigualdad, y que para ello retomó numerosos elementos del sentido común ya existente entre los argentinos y argentinas, produciendo otros nuevos (Canelo, 2019). Un relato centrado, entre otros elementos, en la condena de lo estatal y de lo político, y en la culpabilización (responsabilización) de las víctimas. Ese modelo, ese relato y ese sentido común fueron consagrados nada menos que por un 40,8% de nuestra sociedad en las últimas elecciones presidenciales de 2019, a pesar de la desastrosa performance económica del gobierno de Mauricio Macri, y a pesar de (¿o gracias a?) la desigualdad que había producido.
Segundo, la pandemia nos mostró el ejercicio de numerosas resistencias a la solidaridad. La solidaridad, concepto fundamental del discurso del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, cuya frase inaugural probablemente haya sido la de “empezar por los de abajo para llegar hasta todos”, que fue muy celebrada desde lo simbólico, pero ampliamente resistida por muchos sectores en la práctica concreta y cotidiana.
Estas resistencias a la solidaridad no están mostrando de ninguna forma los síntomas de aquella “argentinidad desviada” o “anormal” que ya ocupó demasiadas páginas en nuestros libros de ciencias sociales. Lo que revelan es algo más profundo: el debilitamiento del valor de la igualdad como principio rector de nuestra sociedad. Porque no es posible la solidaridad sin una idea común, previa, de igualdad. Y uno de los éxitos culturales más contundentes del neoliberalismo, a través de la producción de ese relato legitimador de la desigualdad del que hablábamos, fue lograr que ya no nos consideremos iguales, que ya no nos veamos los unos a los otros como semejantes. Y si es así, ¿por qué deberíamos tener que aceptar “pagar por el otro”, como se pregunta Dubet? ¿Por qué deberíamos ser solidarios?.
Lo poco que sabemos hasta hoy sobre cómo nos cambió la pandemia es que, a simple vista, nos devolvió una cierta sensación de igualdad, de pertenencia a una misma comunidad. Alteradas las rutinas cotidianas y las certidumbres, el “enemigo invisible” nos igualó. Hoy nos percibimos todos igualmente vulnerables ante su amenaza, todos igualmente inseguros, todos igualmente temerosos. Y como todos podemos ser afectados si los demás se afectan también, en gran medida el problema del otro tiende a convertirse en un problema de todos.
La pandemia nos igualó; y acto seguido, también nos mostró la profunda desigualdad en la que vivíamos. Por ejemplo, entre algunos de nosotros parece haber crecido la conciencia del propio privilegio: el de tener una casa habitable, un trabajo, un sueldo asegurado (o ahorros disponibles), educación, alimentos, salud, seguridad. Otros, posiblemente, nos encontramos por primera vez compartiendo aquellos problemas que antes sentíamos lejos (no llegar a fin de mes, no poder pagar el alquiler, subalimentarnos, etc.), aunque “normalmente” sí atravesaban a los sectores más frágiles o vulnerables de nuestra sociedad (trabajadores informales, desocupados, precarizados, pobres, etc.). Pero, ¿modificó la pandemia nuestro vínculo con la desigualdad? ¿De qué forma? Porque ante la expectativa concreta de “pagar por el otro” las actitudes varían entre la disposición a la solidaridad, por un lado, y la afirmación en el individualismo y la policialización en el vínculo con los demás, por el otro.
Dijimos al principio que había varios significados posibles para la frase la excepción hace la regla. Un tercer significado, no menos importante que los que ya señalamos, es que la excepción es una oportunidad para construir nuevas reglas. Que modifiquen, luego, las condiciones de una nueva “normalidad”, post- pandemia, sobre la que tenemos pocas certezas, pero sobre la que sí sabemos que será, al menos en parte, nueva.
Para construir nuevas reglas el paso decisivo es la construcción de una nueva estatalidad. Porque hoy parecemos asistir a la generación de dos consensos, inestables, pero consensos al fin. Primero, que la máxima autoridad para definir y jerarquizar los problemas de la sociedad, y distribuir sus riesgos y costos, es el Estado. Hoy vuelve a ser reveladora la idea ya señalada por el historiador Alexander Gerschenkron (1962), entre otros, de que no existen en la sociedad instituciones capaces de distribuir los riesgos con eficacia, y que por eso quien debe distribuirlos es el Estado. Segundo, que, para las mayorías, el Estado ha dejado de ser considerado como un problema, como lo fue durante la larga era neoliberal, para pasar a ser una solución, según la potente caracterización del sociólogo Peter Evans (1996).
Más aún: en la pandemia actual, el Estado no sólo es visto como una solución, sino como la única. Esta situación inédita amplía decisivamente el margen de oportunidad para discutir y construir las reglas que organizarán nuestro futuro post-pandemia. La “resolución” de la pandemia, en el sentido de la construcción de una nueva normalidad, es una disputa que se resolverá en acto, en proceso, a medida que avanzamos hacia ella. Por eso, es ahora el momento de discutir cuál es la nueva estatalidad que queremos para nuestro futuro.
Читать дальше