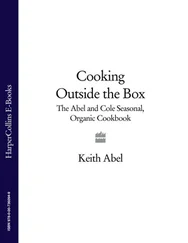—Con esto podrá medir mejor las métricas de sus versos, señorito Pablo —dijo una vez finalizada la faena.
En realidad nunca he comprendido bien el alcance de aquellas palabras, pero el reloj me inspiró mayor confianza en mi trabajo sin conocer realmente la causa de ello. Tal vez la frase de Jacinto simplemente resultó lo suficientemente tranquilizadora.
Las agujas indicaban las cinco y cuarto, hora que jamás olvidaré por el resto de mis días. Corrí desesperado en dirección de la ventana que daba al jardín de entrada. No resultaba necesario observar el paisaje, dado que mi precognición me indicaba los sucesos que estaban a punto de suceder.
El automóvil de padre se estacionaba en esos momentos a un costado de la casa. Los guardias que custodiaban la entrada lo saludaron como lo hacían siempre a pesar de lo insólito de la hora. Me pareció que uno de los soldados pronunciaba unas palabras en voz baja a su compañero. Se veía en esos rostros expresiones de preocupación. Afuera, apostado en la calle, esperaba el vehículo de tío Jorge con sus ocupantes dentro de la cabina. A través del vidrio delantero podía percibirse claramente al uniformado que lo acompañaba en el periplo hasta la casa de su amante.
Vi la figura de padre descender del automóvil y observar durante algunos segundos al otro vehículo apostado en la calle. En la lejanía no podía apreciar el tenor de su mirada, pero sí intuirla desde mi difuso poder inductivo. Ningún sentimiento noble destilaba mi corazón en esos momentos. Hizo un gesto vago en dirección de los guardias, quienes respondieron afirmativamente con sus cabezas en actitud resignada. Luego, acomodando su gorra con rápido movimiento de la mano derecha, emprendió con paso firme el camino que lo llevaba hasta la mansión. Pude contemplar el bamboleo de su arma reglamentaria en la cartuchera que pendía de la cintura. Otro escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese día la inocencia tenía la muerte asegurada.
Abrió los ojos lentamente al regresar de aquellos espacios internos. La pantalla mental otra vez estaba en blanco. A veces, cuando la sensación de peligro satura los niveles perceptivos en un estadio virtual actúan los mecanismos de defensa y la conciencia regresa a la realidad de mayor densidad. El cielo limpio de fuertes tonalidades azules le pareció familiar. Mucho más tranquilo que el ajado cielorraso de la prisión donde su cuerpo molecular permanecía de costado en el camastro, incapaz de realizar movimiento alguno sin aquel dolor que se había convertido en un persistente estado muscular.
Volvió a sentarse sobre la arena blanca. La tocó con los dedos dejando que los delicados corpúsculos se deslizaran a través de ellos y sintiendo el placer de esa suavidad impregnada en el tacto. A lo lejos, próximas al horizonte, las gaviotas continuaban con su vuelo insistente buscando un mar que se resistía a manifestarse. Otra vez calculó que debían encontrarse en la misma posición relativa a la línea curva donde la playa era devorada por el paisaje, pero a su vez el movimiento de los pájaros resultaba harto evidente.
El sol iluminaba con sus poderosos rayos sin producir sensación de ahogo. El perfume del salitre marino se impregnaba con mayor intensidad. Se incorporó y comenzó a caminar en dirección de los pájaros. El bosquecito a sus espaldas empezó a empequeñecerse. No le prestó demasiada atención al detalle. La playa ofrecía suficiente misticismo como para dejar de lado las precauciones originales. La idea de darse un baño en aguas cristalinas lo subyugaba. Aún podía sentir en el cuerpo las heridas producidas por los golpes de los guardias y las zonas donde ellos hicieran correr la corriente eléctrica. La sal limpiaría esos malos recuerdos.
De repente, detuvo la marcha. Aguzó la mirada intentando separar la visión de la realidad y el espejismo en aquellos niveles internos de su psiquis. A unos doscientos metros de distancia, o quizás más, podía percibir otra forma humana parada dentro de su propia proyección. Se trataba de un hombre. Las ropas blancas que vestía camuflaban su presencia en el territorio arenoso. El extraño, detenido en ese espacio–tiempo, lo miraba con insistencia.
Enero de 2005. Un campamento ubicado en algún lugar de la jungla circundante a San Andrés.
Juanita Giménez observó su rostro reflejado en el vetusto espejo ubicado en su carpa personal. Un par de arrugas nuevas habían aparecido en el transcurso de los últimos meses. A sus cincuenta y siete años de edad seguía teniendo la figura atractiva de una morena perteneciente a las tierras del norte, donde el obraje tabacalero dominaba el paisaje desde tiempo inmemorial.
“La jungla conserva a las hembras que le pertenecen”, pensó divertida. Los ojos color café de la imagen, grandes y brillosos, se clavaron en los suyos permitiéndole explorar los confines de su propia alma.
Con ambas manos comenzó a acariciarse el cuello, aún fresco y elástico como en los buenos tiempos cuando trabajaba en la plantación junto a su familia. Los dedos fueron bajando hasta adentrarse en el cuello amplio de la remera de campaña que solía usar.
Los senos se mostraban firmes al tacto, pletóricos como toda dama oriunda de Santo Tomás, ciudad famosa por el ardor de la caña y la belleza telúrica de sus mujeres. A Pedro le gustaba toquetearlos al paso en tanto realizaban la cosecha.
—Hoy está divina, Juanita. Cuando volvamos al rancho nos damos un buen revolcón en la cama, ¿eh?
Podía recordar su rostro redondo, cetrino y normalmente mal rasurado. Se habían casado muy jóvenes. Ella tenía dieciséis años y él veinte.
—No sea cosa que venga uno de esos blanquitos del sur y me la lleve a usted para la gran ciudad. Mejor nos casamos, princesita, y aseguramos el territorio, ¿no le parece?…
—No seas tonto —decía ella sin poder evitar el rubor en las mejillas—. Y deja de andar toqueteando, mierda, que la gente nos está mirando y se ríen…
—Mejor, Juanita, mejor. Estos tipos pagarían fortuna por pasar media horita con mi mujercita en sus camas. O simplemente, poder mirar las hermosas formas de sus pechos… ¡Si hasta a veces se me ocurre ponerle tarifa al asunto! Unos pesos de más no nos vendrían mal, ¿no le parece, hermosura?
—No digas idioteces —respondió en voz baja mirando hacia el suelo cubierto de hojas de tabaco.
Sabía que Pedro tenía razón. A los doce años comenzó a desarrollar sus atributos físicos y todos los lugareños, sin distinción de edad, quedaron prendados de aquella muchacha de contextura atlética y cuerpo exuberante. Sin embargo, Juanita era de cuidar mucho su sexualidad. Como el resto de las jóvenes de Santo Tomás, perdió la virginidad a temprana edad. A los trece años no quedaba joven en el pueblo que no hubiera pasado por su experiencia iniciática. A ella le tocó ser desflorada a los trece años por un tío sesentón que vivía en su propia casa, junto a otras diez personas. La familia aglutinante era común entre aquella gente. Esto aseguraba a las niñas perder la virginidad con los propios parientes, situación que era bien vista por los padres.
—Evita el trauma original de hacerlo por primera vez con un desconocido —decían los parroquianos apostados en los bares donde pasaban los atardeceres bebiendo caña y ginebra.
El momento llegó a la hora de la siesta, como solía suceder en esas lides. El tío, luego de haberse bebido media botella de caña y esperado pacientemente la siesta del resto de los habitantes del rancho, se aproximó a la inocente Juanita para decirle con la mejor de las sonrisas:
—Ven, niña. Vamos al galponcito. Quiero mostrarte algo.
La muchacha se encogió de hombros. En realidad, desde hacía unas semanas estaba esperando el desenlace. Los comentarios a medias palabras de sus mayores hablaban al respecto. Y ella misma ya no soportaba más una virginidad que la dejaba a la vera del camino emprendido por todas sus amigas. Obedeció mansamente al hombre de robusta figura y lentos movimientos. El tío Samuel le caía bien a pesar de su tendencia natural hacia el alcoholismo. Se trataba de una decisión familiar. Esta circunstancia la tranquilizaba.
Читать дальше