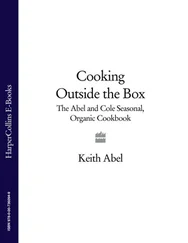—¡Hijos de puta, van a tener que pasar por arriba de mi cadáver! —gritó Pedro con actitud salvaje.
Empujó a su esposa a un lado y se precipitó sobre la pequeña mesada para asir la cuchilla de trozar carne. El soldado de la bragueta abierta apuntó con su fusil en dirección al dueño de casa. Su rostro denotaba extrema tensión. El sudor recorría su frente y tenía los labios apretados. Al momento de escucharse la detonación una figura diminuta cruzó por delante del cañón aferrándose desesperadamente a las piernas de Pedro. La bala explotó sobre la espalda de Juanito, salpicando de sangre el entorno. El cuerpo del niño cayó hacia adelante hasta ubicarse debajo de la mesa en una postura desmembrada. Durante algunos segundos se hizo silencio como si el tiempo mecanizado hubiera detenido sus engranajes. Luego se escuchó el grito de Juanita, desgarrador:
—¡Mi niño!… ¡Mi niño!…
La mujer se arrojó debajo de la mesa para abrazar el cadáver ensangrentado y todavía caliente de su vástago. Sollozaba y gritaba a la vez, manchando el vestido con la sangre que manaba de Juanito.
Con el rostro iluminado por una furia indescriptible, Pedro emprendió la carrera contra los uniformados con la cuchilla por delante.
—¡No, asesinos, hijos de puta, con Juanito no!…
Los cuatro soldados dispararon a la vez. El estruendo fue tremendo. Un humo gris saturó el ambiente del rancho. El pecho de Pedro pareció estallar ante el impacto de las balas. Se mantuvo en pie durante una fracción de segundo que pareció una eternidad. La sangre salpicó profusamente en todas las direcciones y finalmente el cuerpo de Pedro, campesino de risa fácil y frases pícaras, cayó tres metros más allá de donde se perpetrara el crimen, rebotando contra una de las paredes.
Juanita dejó de sollozar. Apoyó el cadáver de su hijo en el piso y permaneció sentada en su lugar. Observaba la figura del esposo despatarrado a la distancia. Sus ojos color café se cubrieron de una película opaca y gélida que perduraría durante las próximas décadas.
Los soldados mantuvieron la posición unos instantes, contemplando el desastre que ellos mismos habían perpetrado. El líder extrajo de entre sus ropas una botella de caña a medio consumir y echó un trago largo, cerrando los ojos debido al ardor en la garganta. Luego le pasó la bebida a sus compañeros. Ellos apuraron el contenido con actitud salvaje. Los cuatro miraron a Juanita. La muchacha los contemplaba desde la pasividad de su estado psíquico.
—¿Qué esperamos? —preguntó balbuceando el hombre corpulento.
—Procedamos —dijo el líder con extraño brillo en la mirada—. Tranquilos. Tenemos toda la noche.
—Sí. Dicen que esta campesina es el mejor trofeo de la zona.
—Vamos a probarlo. Pero de manera ordenada. Vuelvo a repetir. Muchachos, tenemos toda la noche.
A pesar de las indicaciones, los cuatro se abalanzaron como perros en celo sobre Juanita. Ella no se resistió. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Esos salvajes podían hacer lo que desearan con él. Se mostraría pasiva frente a sus embates.
Tal como sentenciara el líder de los perpetradores, abusaron de Juanita durante toda la noche en las múltiples formas que el lado oscuro del alma humana puede pergeñar.
Al promediar la faena abundaba sangre en las partes íntimas de la víctima. Esto preocupó a los violadores y le permitieron a la mujer un descanso de media hora. Luego continuaron con sus salvajes apetencias hasta quedar extenuados. El día comenzaba a mostrar su aspecto diurno.
—¿Qué hacemos? —preguntó el fortachón—. ¿La matamos también?
—Tiene un culo delicioso —dijo otro, bebiendo de una botella recién empezada—. Yo quiero echarme otro por atrás, pero ya no se me para…
—Es cierto. Esta mujer no merece morir. Mejor la llevamos al destacamento, la bañamos, le damos de comer y a la tarde podemos disfrutar de otra fiestita.
El líder tomó a Juanita entre sus brazos y la dio vuelta. Ella estaba desnuda. Como lo había hecho toda la noche, se mostraba dócil ante las ocurrencias de sus captores. El hombre intentó penetrarla por detrás, obedeciendo a impulsos desatados por los comentarios de sus soldados. Le costó perpetrar sus apetencias. Él también pagaba peaje por la promiscuidad y la ingesta etílica. Sin embargo, en el cuarto movimiento logró su cometido. Se escuchó el típico sonido de un cuero desgarrado. Haciendo caso omiso a la impronta el oficial comenzó a realizar bruscos movimientos. Golpeaba su pelvis contra las nalgas de la mujer. Una y otra vez. Una y otra vez, siguiendo esa cinética compulsiva.
Las gotas de sangre cayeron sobre el piso, situación que exacerbó aún más al violador. Su respiración se escuchaba jadeante.
Juanita había perdido sensibilidad en las zonas íntimas. Su esfínter se mostraba laxo e indoloro. La grieta abierta por aquella acción era una más dentro de las penurias sufridas durante toda la noche. En las últimas dos horas había percibido un cierto placer a pesar de la violencia desatada en esas violaciones. El único objetivo anidado en su mente era sobrevivir. Sobrevivir y vengarse…
El hombre se tomó su tiempo. Una vez finalizado el último coito, tomó asiento al lado de la mujer, jadeando y cerrando los ojos. Los otros tres uniformados no estaban en mejores condiciones. El exceso sexual y las botellas de caña comenzaban a pasarles factura.
—Y bueno, jefe, si usted pudo hacerlo yo también lo voy a intentar. Esta campesina tiene buen aguante. Nunca vi nada igual…
—Dale. Cójansela una vez más ustedes y después la matamos —dijo el oficial, exhausto.
—Sus pedidos son órdenes, señor —respondió el soldado corpulento.
Como pudo, el hombre se arrastró en dirección a Juanita. Ella era consciente de lo que sucedía, como lo había estado durante toda la noche. Sabía que en algún momento tendría su oportunidad. Cuando el corpachón, con el miembro apenas erecto entre sus manos se acercó a Juanita, los movimientos de aquella campesina dócil y entregada a su destino fueron por demás rápidos y eficientes. Tomó el arma que pendía del cinturón del soldado. Sabía que no se había disparado durante la refriega. En dos segundos, ante la conmoción producida por sus acciones, verificó que el seguro no estuviera puesto y disparó sobre el hombre. El estruendo rompió la monotonía del amanecer.
Luego, apuntó a cada uno de sus violadores y apretó el gatillo con la frialdad de un sicario que no tiene nada para perder. Aquellos soldados murieron con el miembro entre sus manos, erectos, como todo centinela que se digna a cumplir con su guardia. Los cuatro cuerpos permanecieron tirados en el piso hasta que el alba estableció sus dominios. El charco de sangre crecía lentamente.
Juanita se levantó luego de veinte minutos. Las partes íntimas comenzaban a dolerle. Las violaciones continuas precipitaban sus consecuencias en el plano molecular. Sentía un fuego consumidor en las zonas erógenas. Llenó una batea de lavar la ropa con agua oriunda del pozo y tomó asiento en ella. El fresco reparador en las zonas lesionadas no se hizo rogar. Seis cadáveres permanecían en sus lugares en tanto ella cerraba los ojos y relajaba los músculos.
Sabía que aquellos cuerpos ya no pertenecían a Pedro y a Juanito. Eran las envolturas de las almas que transitaron durante un tiempo en esta tierra. También los de sus perpetradores, quienes seguramente ya ardían en el infierno.
A la mañana don Luis se atrevió a ingresar al rancho. El hombre contempló la escena con una mezcla de asombro y terror. A sus veinte años de edad Juanita sentía que ella también había muerto esa noche en la cabaña. La Patrona, parada con un fusil en el hombro, esperaba a don Luis mostrando la gélida mirada que jamás abandonaría su rostro…
Читать дальше