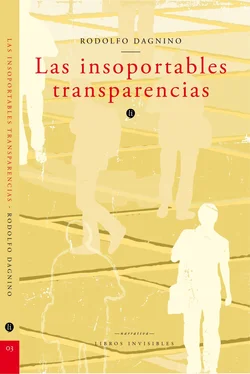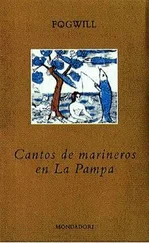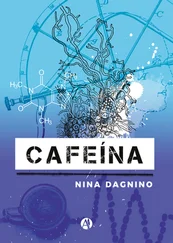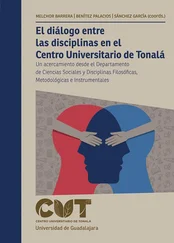Pero eso aún no lo sabemos. Ahora estamos en la sala del cine oliendo su aliento a Duvalín, chocolate, chicle de fresa, no lo sé, esperando que algo suceda bajo los suéteres, algo que no conocemos ninguno de los tres y para lo que no tenemos nombre, algo tan maravilloso que nos aterra.
Cuento vaquero
Ahora, Alfredo, estás desnudo en el cuarto de Gisel cubriéndote bajo las sábanas mientras ella atiende a su novio en la sala. Es mi novio. Dijo cuando sonó el timbre después de asomarse por la ventana. Espérame aquí. Se puso un short que le cubría sólo la mitad de las nalgas, una blusa amarilla de tela muy desgastada y salió gritando con voz melosa. ¡Ya voy! Escuchas las voces que llegan a ti amortiguadas por el espesor de las paredes. No sabes qué hacer. Para distraerte buscas alrededor algo que puedas leer, pero no encuentras nada. Gisel no es una mujer de lecturas. Piensas en encender el televisor pero te das cuenta de inmediato de lo arriesgado y estúpido que resultaría hacerlo. Buscas en el suelo la taza blanca de café que una hora antes te trajera Gisel. Queda un único sorbo. Lo bebes. Está frío y dulzón. Te pones de pie y caminas cautelosamente hacia la ventana. Levantas con un movimiento suave las cortinas y ves, tres pisos abajo, estacionada frente a la entrada de los condominios, una camioneta roja y dos hombres que fuman recargados en el cofre. Ambos llevan sombrero y botas. Uno de ellos lleva fajada una pistola en el cinturón. Te preguntas qué calibre será, pero no puedes responderte, no sabes gran cosa de armas. Uno de los hombres, el de la pistola, voltea hacia arriba obligándote a cerrar la cortina. Tu respiración se agita. Esperas unos segundos. Vuelves a levantar la cortina. Los hombres siguen fumando como si nada pasara.
La noche anterior había terminado por aceptar la insistente invitación del Calacas para ir al Vaquero. Ni siquiera me gusta la banda, cabrón. Había sido uno de sus argumentos para negarse. No sé ni bailar. Había sido otro. Sin embargo, el Calacas no aceptó ninguno de ellos como pretexto suficientemente fuerte para desistir. ¡No seas mamón! Además yo te voy a pichar, marica. Dictaminó contundente. Alfredo no tuvo más remedio que subir al vocho 92, color gris, y ambos se deslizaron cuesta abajo por Bucerías mientras las bocinas Bose hacían vibrar las ventanas con una canción de Ramón Ayala. Además, dijo el Calacas mientras bajaba el volumen, en esos lugares siempre hay un chingo de morritas. Encendió un cigarro de mariguana y se lo pasó a Alfredo quien se relajó no sin antes exigir que se cambiara de música. El Calacas sonrió con malicia, puso a Bob Marley, pisó el acelerador y se alejaron por avenida Insurgentes.
Ahora, Alfredo, esperas desnudo en un cuarto ajeno. Sigues sin saber qué hacer. Recorres con la mirada la habitación. El clóset no tiene puerta y aunque hay muchísima ropa colgada, lo descartas como posible refugio, en la parte inferior hay más de quince pares de zapatillas ordenadas tan meticulosamente que te harían imposible entrar sin hacer un escándalo. En la pared de al lado, a un costado de la cama, hay un espejo de cuerpo entero. Ya habías reparado en él diez horas antes, cuando Gisel, postrada sobre el borde de la cama te pedía que la penetraras con fuerza y tú te veías al espejo y te sentías todo un poeta maldito, mejor aún, todo un superhombre, reduciendo lo que habías leído de Nietzsche a una simple cuestión sexual. Lo que no habías notado es que en la parte superior derecha del espejo hay una serie de fotografías, una suerte de collage en el que aparece Gisel en distintos contextos o distintas Giseles en el tiempo. En una de las fotos se ve una Gisel niña que abraza a un anciano, que por el parecido, piensas, podría ser su abuelo o su padre. Una Gisel adolescente que lleva un vestido azul pastel de quinceañera, al lado de un chambelán con traje de cadete en noche de gala. Una Gisel veinteañera vestida con ropa de safari al lado de un enorme felino, un tigre, al que acaricia sin aparente temor. En otras, acompañada de distintas mujeres, en situaciones de fiesta: Vallarta, Mazatlán, Los Cabos. Te detienes un momento en esta serie para admirar, con una sensación desbordada de vanidad, la imagen de varias Giseles en bikini. Un instante después te das cuenta de que todas las fotos parecen enmarcar una sola: una Gisel más actual que lleva untado al cuerpo un vestido negro que le llega a la mitad superior de los muslos y abraza a un hombre con barba de candado que usa sombrero negro, camisa negra con flores anaranjadas, pantalón negro y botas anaranjadas. El hombre tiene en un brazo a Gisel y en el otro un arma. Un cuerno de chivo. Piensas, pues los has visto infinidad de veces en los noticieros. El pensamiento, o mejor dicho la memoria de algo atroz, de algo terrible que se avecina, se te clava justo en la boca del estómago como amargo presentimiento, pues por extraño que parezca nunca habías estado en esta situación. Una gota de sudor cuelga del cabello en tu nuca y se desborda en caída libre hasta estrellarse contra tu nalga. Tienes conciencia plena de que estás desnudo y sientes la fuerte urgencia de vestirte. Buscas tu ropa. Te pones las truzas blancas, la camisa negra, después te sientas sobre la cama para ponerte el pantalón y cuando terminas de meter la segunda pierna, tu pie da con la taza blanca en la que, segundos atrás, bebieras ese trago frío y dulzón de café que ahora se te mezcla en el estómago con el presentimiento de una catástrofe. El sonido de la porcelana golpeando contra el suelo te congela los huesos.
Antes de bajarse del vocho, el Calacas sacó una grapa de cocaína y esnifó con exagerado deleite. Le pasó la bolsita a Alfredo, pero este se negó aduciendo que eso no era para él. Lo mío es la mota, carnal. Dijo con ojos crepusculares y soltó una carcajada. Ándale, cabrón, es para que entres en ambiente. En este pinche lugar no conviene andar todo daun. Precisó el Calacas en el mismo momento en el que ponía un poco de polvo en su dedo y lo restregaba en sus pronunciadas encías. Además, es de la que usa el Roger y ese güey no se anda con mamadas. ¡Pero a mí me la pela! Remató el Calacas con evidente orgullo. Alfredo no discutió más, ni siquiera preguntó quién era el tal Roger, presumió que era una extravagancia más de su amigo. Sacó una llave y haciendo un montoncito en la punta aspiró con fuerza y repitió la operación en la siguiente fosa nasal. Alfredo experimentó algo que calificó en silencio como una suerte de Big Bang en el universo de su cerebro. Cuando entraron al lugar se sentía extrañamente bien. La combinación entre el depresor y el estimulante le habían provocado una sensación binaria de disfrute. Pasaba de momentos eufóricos a momentos de extrema pasividad en cuestión de segundos. Es como la montaña rusa, ¿no güey? Escuchó decir al Calacas antes de ser ensordecido por la música. Alfredo se quedó detenido en medio del lugar y alcanzó a tener una panorámica de lo que ahí sucedía. Un enorme galerón decorado como un salón del viejo oeste. Algunas parejas bailaban en el espacio que quedaba entre las mesas que atiborraban el lugar, otras bebían, se besaban o coreaban las canciones con patético disfrute, los meseros iban de prisa por los resquicios llevando cervezas, hielos, refrescos. Al fondo, en el escenario, una banda de dieciocho integrantes, todos vestidos con trajes plateados (intergalácticos, pensó Alfredo), realizaban un baile coreográfico mientras movían los instrumentos de viento de un lado a otro con absoluta sincronización. La coloración y la simultaneidad de los músicos en el escenario le causaron mucha gracia y el placer aumentó cuando un hombre obeso salió a escena, igualmente vestido de plateado, y se puso a cantar con una voz muy aguda, casi chillona. Quiso compartir impresiones con su amigo, pero no tuvo tiempo, el Calacas ya caminaba dando brincos hacia una mesa en la que se encontraban tres mujeres. No tuvo más remedio que seguirlo. Al llegar a la mesa, dos de las mujeres se pusieron de pie y abrazaron profusamente al Calacas. La otra permaneció sentada, el Calacas tuvo que acercarse a saludarla. Alfredo clavó su vista en ella, rubia de piel bronceada, enormes ojos claros enmarcados por largas y negras pestañas y un escote pronunciado. Cuando ella se notó observada sostuvo la mirada de Alfredo y levantó las cejas como diciendo. ¿Qué ves? Alfredo se intimidó y volteó hacia otro lado. El Calacas se percató y le dijo a ella algo al oído, después hizo una señal a Alfredo para que se acercara. Se la presentó a gritos. ¡Ella es Gisel! Alfredo estiró la mano para saludarla, ella lo vio de pies a cabeza, sonrió y le regresó el saludo. Alfredo se sorprendió de sus largas uñas adornadas con cristales multicolores que brillaban con el juego de luces del lugar.
Читать дальше