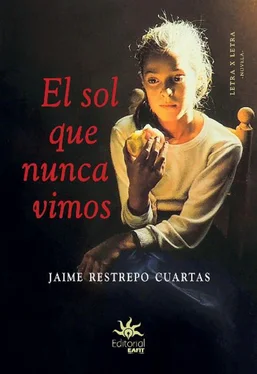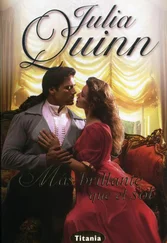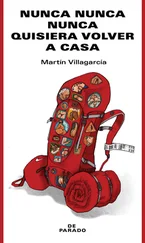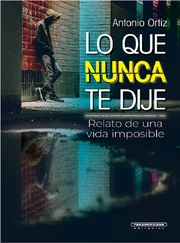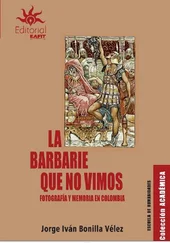“Veo loras que cruzan con sus ruidos infernales bajo los primeros rayos de luz, las que se matizan en el paisaje cuando están solas y cruzan en bandadas haciendo algarabía; siento los micos alborotados en el bosque, las lagartijas que huyen al estropearles el sueño con las pisadas de mis botas, las chicharras que chillan –estridulan, me corrigió una vez Irene–; sin embargo, hoy entre los ruidos del amanecer existe un rumor extraño. Me quedo quieto casi sin respirar, para percibirlo mejor. No es un huracán de los que sacuden los árboles de cuando en vez, tampoco el sonido de la lluvia que se aproxima a ráfagas y uno percibe a la distancia, menos una desbandada de zainos perseguidos por alguna fiera; es como un temblor constante que sacude el aire y estremece la tierra. Aguzo el oído; cada vez está más cerca: son helicópteros, varios de ellos; no se trata de uno solo y pronto estarán dando vueltas encima de nosotros. Silbo tres veces –y mi silbido es agudo y fuerte–, lo suficiente como para que los guardias avisen y se pueda ocultar lo visible; se apaguen las lámparas de aceite o los cigarrillos de los fumadores; se esconda lo que esté a la intemperie, se vigile a los retenidos y se les apunte con los fusiles con el fin de evitar locuras que nos pongan en riesgo, al ser ellos los primeros en sentir pánico si se trata de un bombardeo.
“Yo me quedo petrificado bajo un árbol frondoso. A través de los ramajes veo rayos de luz penetrar el boscaje; hojas secas cayendo quizás por el estruendo; observo el cielo clarear, oriento mis ojos con los oídos, mi corazón se acelera y la sangre me retumba en las sienes. A veces uno cree que el sonido también lo escuchan los demás. No hay ruidos en la selva, solo las hélices de los aparatos que serpentean en el aire. Ellos dan vueltas en círculos. La altura no le permite a Jerónimo ser certero con las balas de su fusil; ni se ven ellos desde nuestros escondrijos ni nos alcanzan a ver con sus binóculos. Los helicópteros parecen pájaros merodeando a sus presas, buscando con ojos agudos, alistando garras, prestas las bombas para ser lanzadas. Pero ellos también deben estar seguros del blanco. No pueden desperdiciar el arsenal. Jerónimo orienta el cañón de su fusil con ganas de bajarlos con un tiro de gracia, sin embargo sabe que la distancia es mucha y la visibilidad poca, y se contiene. Tamborilea sobre el cañón de su AK 47. Seguro verían el destello, sentirían el trueno y el impacto no alcanzaría a ser mortal, como él lo quisiera más que nadie; al fin, los jefes viven de sus triunfos y de la ostentación que hagan luego.
“También he soñado con hacerlos caer, habría que darles en el rotor o en el tanque de la gasolina. Como cuando tumbaron el helicóptero de los gringos. A esa distancia es casi imposible. Si por cosas del azar, más que de la puntería, se lograra dar en el blanco, entonces se precipitarían contra la selva y de seguro morirían calcinados, explotarían las bombas que llevan adentro y quedarían ellos mismos reducidos a cenizas. Hechos partículas en una estela de humo. Cocinados en su invento. A veces comentamos estas posibilidades entre nosotros cuando estamos alrededor de una fogata o al comer juntos, que no es frecuente; la mayor parte del tiempo estamos corriendo de acá para allá, huyendo del acoso de la tropa, ahora empecinada en acabarnos. Muchos prometen hacerlo algún día y Jerónimo piensa tener el armamento necesario. Los misiles tierra-aire. ‘Están por llegar’, dice. Vienen por la frontera. ‘Ahí sí los volveremos papilla’, se ufana. Eso repite Jerónimo y mientras tanto el tiempo pasa y los problemas son cada vez mayores. Además hay muchos incrédulos. Dicen que promete demasiado, quizás más de la cuenta. Y uno en estos afanes va acumulando desconfianzas.
“Los helicópteros se alejan. Por fin. Ahora el sonido vuelve a ser un rumor, como al principio, y si no fuera por la congestión concentrada en la cabeza, por la tensión en medio de las sienes, por las palpitaciones del pecho, volverían a aparecer los sonidos de la selva, que también se han esfumado. A las fieras las carcome el miedo como a nosotros. La luz del día está plena y el campamento vuelve a la rutina y yo no he logrado conseguir la leña necesaria para preparar el desayuno. Pensé en hacer un poco de lentejas, con pasta de fariña y café. Me apresuro; apenas he logrado reunir unas cuantas chamizas. Necesitaré ayuda si no quiero ganarme un castigo. Jerónimo es muy exigente y casi nunca tiene en cuenta las explicaciones, por más razones que existan. Elián y Morris me podrían ayudar, son mis amigos. O los indios, a los que todavía es fácil que nosotros, así seamos de bajo rango, les podamos dar órdenes; sobre todo yo, al conocer muchas de sus costumbres. Yo comparto sentimientos con ellos, a veces peleamos y nos hacemos maldades, dejamos de hablarnos incluso, aunque siempre terminamos unidos en lo fundamental. Que es lo importante –eso decimos–. Somos como hermanos, nacimos en el mismo rancherío y andamos juntos en estas selvas desde niños.
“En el camino encontré un tronco grande y seco, así que suelto la carga innecesaria; lo levanto, me lo tercio al hombro y me apresuro a llegar. En este lugar debo asentar bien los pies. Todavía hay barro del último aguacero y las botas se me entierran en el pantano. Chapoteo y trastabillo. Por fortuna los jefes están reunidos comentando sobre lo cerca que estuvimos –me imagino–. Puede que decidan cambiar de campamento. Eso sería grave, aunque casi siempre ocurre. Morris se acerca, creo que viene en mi búsqueda; le pido el favor de traerme un hacha. ‘Vamos, camarada, me cogió el día’. Todavía tiene los ojos grandes del susto. No se mueve, se rasca la cabeza. Está nervioso y le tiembla la voz y se recuesta en un barranco hasta recobrar el aliento. ‘Ellos prohibieron las fogatas’, me dice todavía a media lengua y opina que vamos a tener que comer enlatados. Las latas cansan. No habrá fariña de mandioca – pienso– ni lentejas llegadas en la última remesa. En cierto modo me da tristeza, uno a las lentejas les va cogiendo el saborcito.
“Si yo pudiera decidir, o sea, si fuera el mandamás –y no es que me choque–, ordenaría quedarnos en este sitio. Hacía mucho no encontrábamos un lugar así. Hay un caño de agua limpia, se puede uno bañar y pescar. No nos ven desde el aire, los árboles son frondosos y el campamento está en el bosque. Hicimos las trincheras para protegernos y los chontos para hacer las necesidades del cuerpo. Tenemos espacio suficiente con hamacas, toldillos y plásticos. No es sino ser precavidos por uno o dos días y aguantarse las ganas de hacer una fogata o prender una linterna. Aquí el único problema es la falta del sol, solo existe si uno lo busca mucho; sin embargo, yo sé cómo bañarme de sol; encontré un claro entre dos bosques. El caño cae al río y se puede, en una canoa, llegar a un pueblo de colonos controlado por los compañeros. Allí todo es nuestro –el alcalde y hasta el inspector de policía nos apoyan– y la gente sabe que nosotros somos el máximo secreto que deben guardar. Aquí los secretos no son a voces, quien habla se muere y por esa razón por el río nadie ha llegado, diferente a los indios que viven adentro y que aprendieron a entender el lenguaje de la guerra. Si no, también se mueren. La muerte es de lo más natural en este oficio.
“Aquí manda Jerónimo; lleva como treinta años en la selva. Si no es más; ese hombre parece parido en una trocha. Él es mandón, como dicen, llevado de su parecer y no tiene quién le discuta. Es, para qué negarlo, demasiado experimentado y no da tiro; así que si él ordena la marcha, nos vamos. ¿Y quién chista? Si se decide se empaca en menos de una hora. Yo sé lo que nunca puedo dejar. En mi morral primero están la hamaca, el toldillo y el plástico; una muda de ropa y la comida. Y si se puede se meten otras cosas personales, conservadas como recuerdos o amuletos. Siempre dejamos espacio para las remesas. Yo trato de no perder mi linterna, la foto de mi mamá y un escapulario que ella me dio cuando me fui del rancho para meterme al monte con Morris y Elián. Si tuviera la foto de la india que conocí en el río, tendría un recuerdo más, ese que me permite soñar. Cada cual tiene sus propias reliquias, por ejemplo los retenidos se conocen porque lo primero que guardan es el cuaderno y el lápiz o un libro que se leen y releen cientos de veces. Si uno está acosado, el valor de las cosas cambia. Nosotros cuando muchachos estábamos afiebrados con eso de cargar un fusil y ese era el sueño: tener un fusil; también entramos a la guerra con la ilusión de ganar el sustento y por la aventura. No se puede negar, uno los veía pasar armados y sentía envidia.
Читать дальше