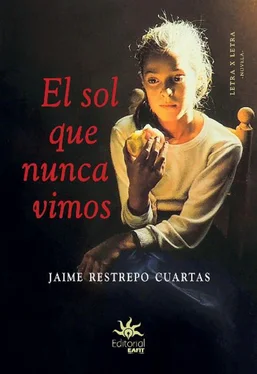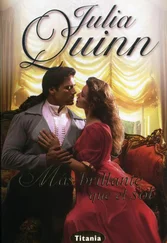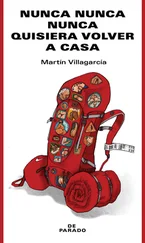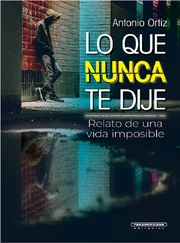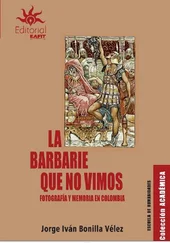La escuela era un rancho de paja, una especie de maloca abierta por los cuatro costados, localizada en las afueras, sobre la ribera del río Vaupés, que en Puerto Palermo lleva el caudal del Itilla y el Unilla, dos ríos que se juntan en Barranquillita. Tenía piso de tierra, apisonado por algunas vecinas en un acto de colaboración cuando querían inscribir a sus hijos en la escuela; unos veinte pupitres de madera arremolinados en el centro, un arcón en una esquina y un tablero verde apuntalado sobre unos soportes en el piso. Este se caía a veces cuando a la maestra se le olvidaba que no estaba empotrado en ninguna pared y por descuido se recostaba contra él, quizás para reposar un poco después de tanto caminar de lado a lado. Ahí, con el estruendo del golpe se armaba el alboroto, los chiquillos gritaban y algunos se reían y se tapaban la boca y ella corría a levantarlo pidiendo el apoyo de los mayores. La maestra no tenía un escritorio, solo una silla en donde se sentaba para vigilar los exámenes o las tareas de los muchachos o para descansar del ajetreo. Y el escritorio seguía figurando entre los infructuosos pedidos, junto con una calculadora, las tizas, el borrador, un estilógrafo, una caja de colores y un sacapuntas de mesa.
El lugar era fresco y desde adentro los niños se distraían con los pájaros posados sobre los ramajes de los algarrobos o que revoloteaban entre las veraneras. Había petirrojos, toches y oropéndolas y lagartijas que se paseaban exhibiendo su agilidad por los alrededores, casi sin inmutarse por la chiquillería que muchas veces ni reparaba en ellas. Las culebras no cruzaban por los alrededores como al principio, y se habían hecho brigadas de rastreadores que las buscaban para cortarles la cabeza con un machete. Desde el interior se podía disfrutar de la lluvia cuando caía y bastaba que los pupitres se trasladaran hacia el centro para evitar que con el viento se mojaran los libros y los cuadernos de los alumnos.
A pesar de todo el cuaderno de Jónatan vivía húmedo ya que no era posible controlar los golpes del oleaje producido por la fuerza intempestiva de las aguas contra los bordes de la lancha o era frecuente que alguna llovizna lo bañara en el camino o tal vez, como ocurría a veces, cuando algún inadaptado, de los que se enriquecieron con rapidez con el mercado de la coca, con el fin de jugarle una mala pasada a ese muchacho que luchaba contra la corriente, cruzaba en su voladora muy cerca de su bongo, para que el rizado del oleaje lo hiciera naufragar. Los sujetos pasaban raudos, gritaban, se reían y se burlaban; de esa imagen siempre se acordaría Jónatan y la reviviría luego al encontrarse al cuidado de las lanchas en el río.
Los niños de todas las edades recibían las mismas clases y ella los discriminaba según lo que fueran aprendiendo. A unos los tenía matriculados en kínder y a los otros de primero a quinto. No había ayudante ni secretaria ni mensajero, ni quién la controlara ni revisara si su oficio se cumplía con la debida diligencia. Actuaba según su criterio. Cuando alguno de los más pequeños estaba irritable y lloraba, ella debía consolarlo, cargarlo, hablarle al oído, sacarlo a dar una vuelta por los alrededores, mientras los demás cumplían algún oficio improvisado ordenado por ella, y si eran los mayores los que discutían o se peleaban, sacaba un fuete para imponer el orden con castigos y amenazas. De vez en cuando venía un auditor de San José del Guaviare y habían pasado tres años desde la última visita.
En una oportunidad vino una delegada de la Secretaría, inspeccionó el lugar, tomó apuntes en una libreta, observó una clase en la que Otilia se esforzó como nunca. Ese día, por primera vez, sentía como si los ruidos de los pájaros, los gritos de las vecinas o el simple sonido del viento conspiraran contra ella. Por su parte, la mujer exigió un buen lugar para almorzar e ir a dormir y al otro día, cuando la maestra fue a buscarla para entregarle el listado con los pedidos urgentes, no encontró su rastro. Le dijeron en el puerto que había tomado una lancha para seguir a Miraflores. Ni siquiera se percató de las rutinas, ni preguntó por lo que le hacía falta para cumplir su responsabilidad. Debería haberse dado cuenta de las necesidades; de que ella enseñaba a leer y escribir en las primeras horas de la mañana, chapuceaba las matemáticas al mediodía y se distraía con la geografía y la historia en el calor de la tarde.
Las demás materias del pénsum no podían enseñarse, porque el tiempo no le daba, por ejemplo botánica y urbanidad, y ella suplía esas faltas haciendo paseos con ellos por el bosque para explicarles los nombres de los árboles que encontraban en el camino, como el cuyubí, los gualandayes, los cedros y los búcaros; hablarles de plantas medicinales como el arizá, el chingalé o el llantén y mostrarles las variedades de mariposas, como las monarcas, capaces de recorrer largas distancias y que, según la leyenda, podían vivir lo que dura un embarazo normal, o las azules, que sacuden el viento con su colorido; los colibríes que punzan el centro de las flores con su pico afilado, moviendo las alas más rápido de lo que la vista es capaz de percibir y las arañas ponzoñosas que se deslizan desde lo alto de los totumos, como las tarántulas, de las cuales nosotros tenemos las más grandes y venenosas.
Es curioso, Otilia también decidía, en su fuero, que la urbanidad era enseñarles a los niños a cepillarse los dientes, lavarse las manos después de ir al baño, tratar con respeto a los mayores, comportarse bien al comer y no decir palabras vulgares que desdijeran de las buenas costumbres, según lo enseñara Manuel Antonio Carreño, en su Manual de urbanidad y buenas costumbres , que de acuerdo con Otilia informaba de los deberes para con Dios, la patria, la sociedad e incluso para con nosotros mismos. Ese libro sí lo había leído de pasta a pasta y lo guardaba con celo, como si fuera un preciado tesoro.
Los más pequeños oían primero el abecedario y ella lo recitaba con ellos hasta aprenderlo de memoria. Los medianos escribían en el cuaderno las frases dictadas y los más grandes leían en cartillas enviadas desde el Ministerio. Cuando habían leído lo que era posible y se aburrían de repetir las frases, los ponían a consultar libros en la biblioteca: un arcón de madera que Otilia mantenía con candado en un rincón del bohío. En el caso de las matemáticas la cosa era más difícil. No existían herramientas de trabajo, ni siquiera un ábaco, y los contenidos que exigían un esfuerzo de abstracción debían soslayarse para cuando los chicos fueran profesionales; lo importante era saber sumar y restar y para los más adelantados aprender a multiplicar y a dividir. En el caso de la historia y la geografía, había un libro del profesor Javier Gutiérrez que Otilia leía cada vez que iba a dictar la clase, y para ubicarlos en el mundo, logró conseguir un mapamundi en forma de balón, grande y redondo, con una sola abolladura que resultó del viaje y un atlas de Colombia, elementos que sacaba del arcón cuando los necesitaba y que producían cierta frustración entre los alumnos, ya que en ellos ni siquiera aparecía ese lugar remoto llamado Puerto Palermo. Y los idiomas, el inglés y el francés, su sueño de juventud, el que la hacía pensar en la posibilidad de recorrer el mundo, no podían practicarse en aquel sitio y sus deseos se le escurrían poco a poco de la cada vez más frágil memoria.
4.
“Hoy me toca cocinar –piensa Jónatan–. La reserva de leña se agotó y ayer no pude recogerla, como era mi obligación. Casi siempre lo hago con buena anticipación. Como estuve de guardia hasta las ocho de la noche, la pereza me pudo. Lo primero que debo hacer desde antes del amanecer es ir con mi linterna recogiendo los troncos y las ramas secas tiradas en las cercanías del campamento, mientras asumo la tarea de llenar de nuevo el depósito de leña, del cual soy el encargado. De todos modos, a esta hora, así no llueva, la bruma cubre el lugar y siempre se encuentran los troncos húmedos por el rocío de la noche, y si la madera es buena sé que estará seca por dentro”. Jónatan se sienta a mirar la bruma, es hermosa, cubre lentamente el follaje y se va disolviendo con la brisa. “Soy baquiano para recoger leña –divaga–, ese ha sido mi oficio desde joven. A él me acostumbraron mis superiores, incluido mi padre, que ni siquiera me invitaba a abrir surcos en la sementera o a sembrar plátano en las riberas del río. A veces la costumbre hace de oficios triviales lo más importante de la vida, o si no que lo digan los bisoños. Muchos compañeros se confunden usando cualquier tipo de madera, húmeda o verde. Gastan la provisión de fósforos y terminan pidiendo ayuda. El mío es un trabajo agotador y a veces me aburro, debo recorrer distancias desconocidas, lo que me permite salir un poco de la rutina, distraerme pensando, soñar con los deseos que me han sido ajenos; airearme de tanto comentario pesimista o de tantas quejas, ver animales raros que en la selva abundan y enterarme de los riesgos.
Читать дальше