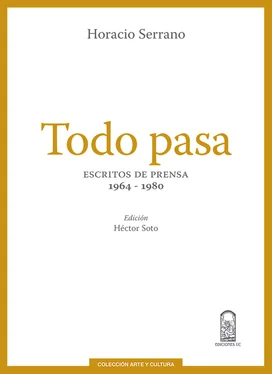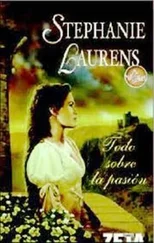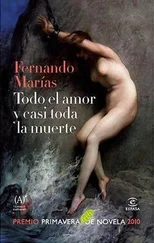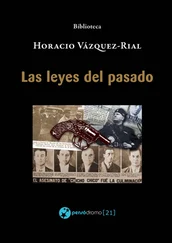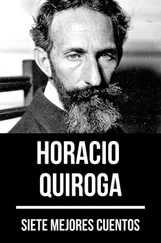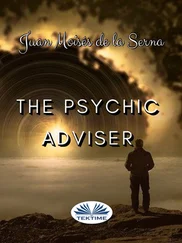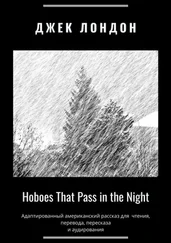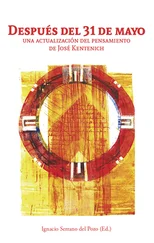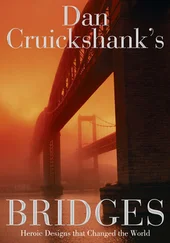Horacio Serrano Palma. Grande. Presente.

II
HORACIO SERRANO
Escritos de prensa
1964 - 1980
CULTURA SIN COMODIDAD, SOLEDAD SIN TRISTEZA
8 de abril de 1964
Al romper la civilización industrial los antiguos moldes, el hombre moderno, como el albatros de Baudelaire que no podía volar por el largo de sus alas, rompió también la esencia de ciertas ideas fundamentales e hizo variar las propias palabras que las designan. Por ejemplo, el concepto de comodidad irrumpió en el de cultura. Una ciudad no puede ser ahora culta si no es también cómoda. Atenas fue uno de los centros más cultos que registra la historia y, sin duda, uno de los sitios más inconfortables en el sentido moderno. La cultura de Zenón el Estoico resulta hoy abismante. No lo es menos su desprecio por las comodidades.
Otro tanto ha sucedido con la asimilación de dos conceptos que en otro tiempo fueron independientes: la soledad y la tristeza. Un ser solo está hoy aparentemente obligado a ser triste. En este caso, como en el anterior de cultura y comodidad, el Oriente de hoy demuestra el error. El hindú tiene un alto grado de cultura −no debe olvidarse que el conocimiento y la formación son solo pequeños componentes de la cultura− y carece en forma crasa de comodidades. También puede ser muy solo −y con frecuencia lo es−, sin ser por eso triste. Aún más, el oriental busca en muchas ocasiones la soledad en forma voluntaria, para combatir la tristeza. Los Himalayas, que forman en sí uno de los territorios más extensos del mundo, están llenos de personas literalmente en retiro, que van a sus faldas con la misma asiduidad con que el europeo acude todos los años a la “cura de aguas” de sus termas predilectas. Para él, la soledad significa meditación y esta, a su vez, base de contentamiento.
Es probable que el occidental haya perdido las fuerzas necesarias para mirar de frente a la soledad −que tiene en sí mucha belleza− y temeroso trate de defenderse de ella con el ajetreo incesante e innecesario durante el día y con “tranquilizantes” durante la noche. Clama entonces por “comunicarse”. Es un término abusado hoy. En la mayoría de los casos no tiene nada que comunicar. No es compañía lo que le falta, sino meditación que −a la inversa de lo que cree− solo cierta soledad puede darle. Claro está que la soledad, mal concebida, odiada e injuriada, como “aburrimiento”, es estéril. Pero la otra, buscada como base de meditación, no solo no conduce a la tristeza, sino que es tal vez su contrapartida.
Dice Kierkegaard, en su Diario: “El punto de apoyo que pedía Arquímedes está en la celda del verdadero suplicante que reza con sinceridad. Es él quien levanta al mundo sobre sus goznes”.
MASCULINtit-POEMAIZACIÓN Y FEMINIZACIÓN
15 de abril de 1964
¿Tiende la época actual hacia una masculinización de la mujer? Tal vez. La Primera Guerra Mundial llevó a los hombres a las trincheras y a las mujeres a las fábricas. La Segunda, la total, desarticuló el hogar con bombas que había que manufacturar primero… y soportar después. Volvió la paz. La mujer conocía la independencia económica −la nueva fruta del bien y el mal− y no dejó su puesto en el trabajo. Ahí está hoy. Es evidente que al entrar a dominar muchas de las actividades del hombre tiene que haber dejado de lado algunas de las características femeninas que tuvo su madre y, en mayor grado, la madre de su madre.
Tiene este hecho, deplorado por algunos y reconocido por todos, una consecuencia interesante: rota la polarización hombre-mujer, es probable que una masculinización de la mujer haya traído también una feminización del hombre, con las mismas razones, pero con el signo opuesto. Afirma Spengler, en La decadencia de Occidente, que el hombre “hace” la historia y que la mujer “es” historia. Es probable que ambos deseen ahora hacerla y que en esta igualación, aun en grados mínimos, esté la explicación de muchas frustraciones matrimoniales. En realidad, la esencia del matrimonio parece estar más en unir opuestos que en unir semejantes, y una igualación de los contrayentes puede hacer muy difícil la complementación que subconscientemente ambos buscan y sobre la cual están trazadas las líneas fundamentales de la institución.
Resulta ilustrativo observar a este respecto que en uno de los países orientales, el Japón, que ha debido pasar por las etapas de la industrialización y la guerra −esta última de una forma cruel y devastadora−, las mujeres han persistido, con toda conciencia, en mantener la feminidad de sus abuelas, con los resultados que son reveladores: muchos de los oficiales y soldados de las fuerzas occidentales de ocupación que permanecieron en ese país se casaron con japonesas. Las prefirieron a las mujeres de sus tierras.
CUARENTINAS
29 de abril de 1964
Dice Eduardo Blanco Amor que las mujeres de cuarenta años son ahora tan jóvenes, que en vez cuarentonas, deberían ser llamadas “cuarentinas”. Es un caso en que el escritor intuye los hechos que más tarde comprobará el sociólogo. Porque en esta observación están sintetizadas las consecuencias de las dos últimas guerras mundiales. Antes de la primera, la juventud de la mujer terminaba muy temprano; después de la última, la “cuarentina” es más joven que nunca. Tanto que habiéndose casado y educado a sus hijos −resultados de los matrimonios tempranos de hoy− viene ella solo ahora a adquirir independencia por primera vez. La maternidad, que la había absorbido, está terminada en su parte material. En esta etapa nueva, desconocida para su madre y su abuela, encuentra ella dificultades de adaptación para comenzar de nuevo, no obstante su juventud.
Es probable que la tendencia de antes de las dos guerras de basar el desarrollo de la mujer exclusivamente en su función de esposa y madre, dejando de lado el cultivo de su propia personalidad, debe ahora cambiar −¿será este otro aspecto del aggiornamento, la modernización preconizada por Juan XXIII?− y debe cultivar ella, además, desde temprano y sin interrupción, sus propios valores que han de servirle en la nueva juventud, la de los cuarenta años. Tal vez sea esta la forma en que mejor pueda servir a los suyos y a sí misma.
NI TIEMPO NI ESPACIO
10 de junio de 1964
La cruz del hombre occidental no está formada por dos líneas que se cortan, sino por una circunferencia, dos manos y varios números: el reloj. No pende de él, pero de él depende a toda hora. No es un reloj grande, de punteros adornados, con música y campana. Para eso no hay espacio. Es pequeño y lo lleva literalmente encadenado a la muñeca.
Denota esto la existencia de otra cruz moderna: la falta de hueco. El occidental carece de espacio, y cada vez tiene menos. Su techo, sus muebles, sus pertenencias todas son ahora menos y más pequeñas. Sus libros no caben en su casa. Sus cuadros tampoco. Hay más telas que murallas. Se terminó la mansión de tres patios, la de dos y la de uno. Ha aparecido “el ambiente único”, en circunstancias de que él no ha tenido nunca más dinero que ahora.
En el Oriente, Japón ha sostenido una lucha mano a mano contra el espacio. Sus cuatro islas son demasiado pequeñas. Entonces el japonés ha hecho un culto del espacio. Sus parques y jardines están diseñados para emular la amplitud que no pueden tener. La casa japonesa, sin muebles ni divisiones, es su triunfo. Sus biombos tocan el horizonte. El pincel japonés pinta con deleite el infinito. Mientras el occidental lucha contra el espacio, el japonés lo venera… y lo vence.
¿MATRIARCADO?
22 de julio de 1964
Читать дальше