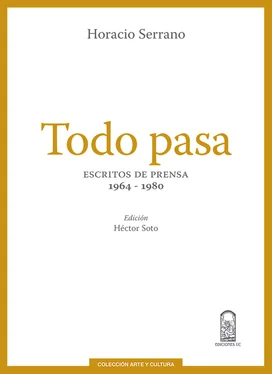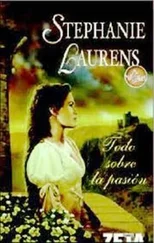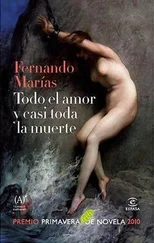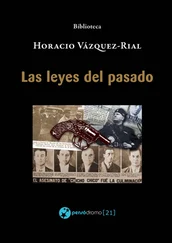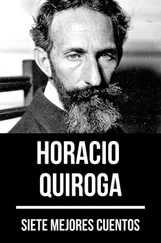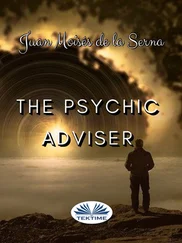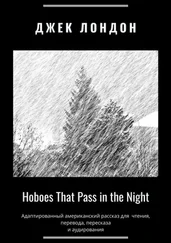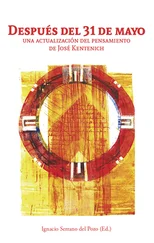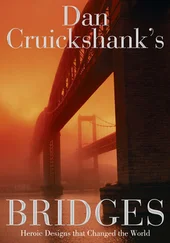1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 –¡Que Alá bendiga al gran señor! ¡Que me haga él un gran servicio! Tengo dificultades en mi casa. Muy serias. ¡Que venga el gran señor a hacer la paz! Tengo dos esposas muy bellas de las cuatro que permite el Corán. Ellas me hacen la vida imposible. ¡Venga gran señor!
El “no” occidental, rotundo, de pecho definitivo, absoluto, no tiene importancia para los musulmanes… Allí vivía −ahí debe estar en estos momentos− a pocos kilómetros de la vieja Delhi.
Violentando sus costumbres, se presentó en el pequeño salón de la casa la esposa más antigua con una taza de café. Era efectivamente muy bien parecida. Hubo un silencio y después dijo en un inglés de libro:
–Él está muy contento conmigo. ¡Gracias a él!
Terminado el café, llegó la segunda esposa, también de muy buen ver. Otra taza de café.
En el fondo de cada occidental hay un misionero… y un petulante. Ambos pensaron. “La avería está pintada. Por algo hubo una sola Eva para Adán. ¡Qué perfecto es el matrimonio occidental!”.
−Él −dijo la segunda− está muy contento conmigo. ¡Gracias a él!
No había más que hacer. La gestión había tenido pleno éxito. Es el estilo de los americanos del norte y del sur. Su sola presencia soluciona conflictos.
Alí permanecía silencioso. La segunda esposa dijo entonces:
–Desearíamos atenderlo mejor a él. Él debe tener una tercera esposa. Ya la encontró. Es buena y bella. Pero él no tiene dinero para el matrimonio. ¿Podría usted, gran señor, prestárselo?
El tiempo está detenido en la vieja Delhi. La sabiduría no.
¿DÓNDE VIVE USTED?
18 de noviembre de 1964
La pregunta no es extraña, se hace a diario. Su respuesta es evidente, corta, inmediata, definitiva: una calle y un número. “Ahí vivo yo”. Sin embargo, esa contestación no es exacta. Es únicamente habitual. Los padres y abuelos del hombre y mujer de hoy podían dar su domicilio y decir que ahí vivían. Propia, arrendada, cedida, esa era su casa, su hogar, donde estaban sus afectos y efectos, su gente, sus cosas, libros, espíritu y materia. Ahí transcurría todo lo importante, realizaciones y frustraciones, gozos y dolores. Padres y abuelos decían verdad al dar número y calle. Ahí vivían.
No así el hombre de hoy. Tiene su casa, es cierto. Suya, arrendada, pagada en parcialidades, suya. Pero ha dejado de vivir en ella. La nueva civilización ha desplazado sus actividades hacia otro sitio: la oficina. Esta es históricamente nueva. Muchos abuelos no conocieron oficinas. Trabajaban en casa, en el “escritorio” −queda solo el nombre− o en “la biblioteca”, una pieza que desapareció. El hombre moderno no trabaja en su casa. Todas las mañanas parte a la oficina y vuelve tarde. Ahí, en la oficina, están sus papeles, sus libros, sus cosas que importan, ve a quienes tiene que ver, se reúne con otros, les da cita, piensa, actúa.
Lo importante, lo extraordinario y lo insólito, es que ese mismo hombre no se da cuenta de que su vida espiritual tiende a desplazarse, cada vez más, también a la oficina. Él da el dinero para su casa, cada vez más y cada vez nada más, porque su verdadero ser, el que importa, se desarrolla en la oficina. La casa es posada después del día de trabajo. En ella no mira ni ve, ni crea, porque es rutina diaria. No puede él repetir las palabras de Jorge Luis Borges: “He dicho asombro de vivir donde otros dicen solamente acostumbramiento”.
Los países antiguos tienen conciencia de este desplazamiento. La reacción es clara: la casa es el castillo del británico y es también, en el otro lado del mundo, el santuario del japonés. No así en los países nuevos, ignorantes todavía del falso progreso. En ellos la casa está en agonía y por eso la pregunta: “¿Dónde vive usted?” está mal formulada; debería ser: “¿Dónde duerme usted?”
LA SEÑORITA Y PLATÓN
16 de diciembre de 1964
–Señorita, ¿qué sabe usted de Platón?
Examen oral, sexto año de humanidades [equivalente a cuarto medio], un colegio de Santiago.
La señorita recordaba a Platón. Su buena memoria le permitió repetir algunas afirmaciones del filósofo ateniense, uno que otro detalle de su vida, el nombre de una de sus obras.
–Muy bien.
La prueba había terminado. También el último examen. La señorita se separaba de Platón después de haberlo tenido en su bolsón, de a poco, durante varios años.
No sabía ella que el tipo de estudios que acababa de terminar, su modalidad y materia, sus lecciones y exámenes, eran precisamente el opuesto de las doctrinas del pensador excelso. Con sacrificios e ingentes gastos de sus padres, el colegio le había enseñado sus doctrinas… negándolas. Esos libros, lecciones y ejercicios habrían horrorizado a los alumnos de la Academia, la máxima creación platónica. “Eso no es enseñar”, habría dicho el maestro, indignado. “Eso es repetir y con ello romper la relación que debe unir la realidad con la ilusión, el profesor con el discípulo, el diálogo con la verdad”.
Para Platón, el recién nacido trae una bagaje de conocimientos de todo orden, completos, reales, verdaderos.
La materialidad de su nueva existencia tiende a ahogarlo y hacerle olvidar sus riquezas. Es entonces, dice Platón, que debe intervenir el maestro, sacar esos conocimientos hacia afuera, descubrirlos, hacerlos conscientes.
Es por eso que la instrucción, según él, debe salir como el agua sale de la fuente. La dirección inversa, de afuera hacia adentro, es inútil y dañina, además de impedir al alumno conocerse a sí mismo y desarrollarse de acuerdo con su auténtica naturaleza. La “materia” −terror del alumnado− está, así, adentro y no en los programas. Llenar, pues, la cabeza de conocimientos, en vez de sacarlos de ahí −sostiene él− es crimen de “lesa enseñanza” y “leso método”.
La verdadera respuesta de la señorita al examinador, debió, pues, ser:
–Sé que Platón condenaría los estudios míos… y los métodos suyos.
LA PEQUEÑA HISTORIA
20 de enero de 1965
La “gran historia” no es siempre motivada por grandes causas. O, más exactamente, para que ocurra la trascendencia son necesarios infinitos detalles que forman la “pequeña historia”. Durante los siglos XI y XII, Europa fue sacudida por una idea que se cristalizó en el grito: “¡Todos a Jerusalén!”. Era necesario quitar al islam la Tierra Santa. Obedeció el labriego, el burgués y el caballero. Formaron las Cruzadas, un acontecimiento de la “gran historia” que cuatro siglos más tarde iban a repetir, hacia el oeste, los conquistadores iberos en América, con los evangelios en una mano, la espada en la mano y la bolsa fija al cinto.
Pero, ¿cómo fue posible que el labriego más útil se enrolara en las Cruzadas sin que el hambre −tan importante como el hombre− entrara a Europa por la puerta falsa? La razón está en el exceso de población que ya había permitido un pequeño descubrimiento en la agricultura de la época. En efecto, el arado rudimentario de los griegos, de una punta y dos bueyes, lento y de superficie, había cedido su lugar poco antes a uno nuevo, de profundidad, que levantaba mejor la tierra y que al hacerlo la daba vuelta, aumentando en forma considerable su fertilidad. Era este arrastrado con rapidez por dos yuntas de bueyes, que más tarde usaron arneses en vez de yugos, con más velocidad y mayor rendimiento. Creció así la productividad del campo y con ella la población. Sin esta nueva herramienta, feudales y labriegos no habrían podido partir hacia el Levante. Dos millones de ellos dejaron sus huesos en la efímera conquista sin que el hambre se asomara a Europa.
No fue, por cierto, el nuevo arado el que motivó las Cruzadas. Pero ellas, sin él, no habrían llegado a ser parte de la “gran historia”.
Читать дальше