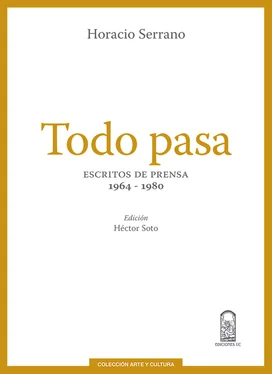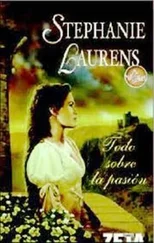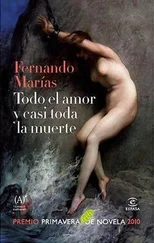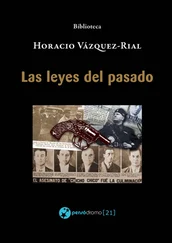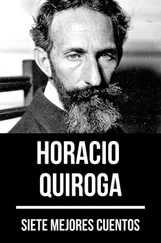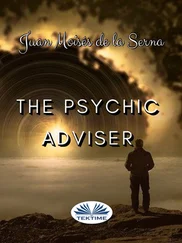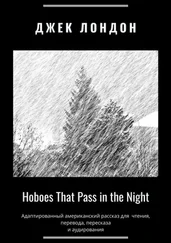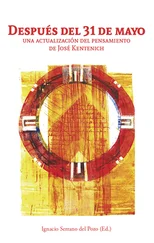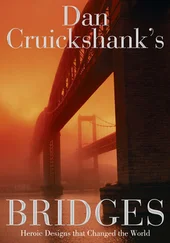No mucho después de conocernos, don Horacio me instó a replicar la experiencia de “los griegos” en la V Región. Entusiasmé con la idea a mis amigos más próximos −Hvalimir Balic, Agustín Squella, Abel González, creo que también Carlos Goñi− y en la maravillosa casa de Abel en el Cerro Castillo tuvimos nuestra primera sesión con don Horacio. Fue espectacular. No me recuerdo si nos reunimos en torno a un tema específico. Lo que no olvido es que, para la segunda sesión, él mismo nos consiguió al hermano Martín Panero para hablar del Quijote, que se lo sabía completo y de memoria. Lo fuimos a buscar al bus poco después del mediodía y desde ese momento no paró de recitar fragmentos del tomo uno o del tomo dos, hasta que ya bien tarde lo subimos a un bus de vuelta a Santiago. Tengo completamente olvidado si hubo una tercera o cuarta sesión. Después, ya instalado en Santiago, reflotamos esa idea o una muy parecida con Carlos Goñi, organizando durante años, junto a Hvalimir, a Francisco Campbell y a Mario Papi, rondas de conversación con viejos ilustres en el magnífico salón dorado del Club Italiano, que funcionaba en Huérfanos cerca del cerro Santa Lucía. Don Horacio −como era de rigor− fue nuestro primer invitado.
Para mí la amistad de don Horacio fue tremendamente enriquecedora. Hacia el año 1977 yo ya estaba trabajando en un banco en calidad de escribidor y con el mentiroso título de relacionador público. Don Horacio aprobaba con entusiasmo ese empleo tedioso porque “primero, Héctor, el pan”. Era un trabajo que me dejaba poco tiempo libre para escribir sobre cine todas las semanas en el diario La Tercera, una página que comenzamos despachando en 1975 desde Valparaíso con los cinéfilos que quedamos a la deriva después del cierre de Primer Plano. En algún momento por esos años le conté que quería desertar de la crítica para concentrarme más en mi trabajo del banco. Bastó que se lo dijera para que en ese momento comenzara a bombardearme con argumentos para disuadirme. No paró: que no, que al revés, que tenía que escribir más, que se me iba a secar el seso si solo me quedaba con el banco. Obviamente que le hice caso y es un hecho que su consejo fue al final determinante para que saltara de empleado bancario en los 70 a periodista en los años siguientes.
También él fue muy decisivo para mí en otro aspecto. Cuando lo conocí, yo era un egresado de derecho que había hecho la memoria y rendido el examen de grado, pero todavía no era abogado porque fui postergando de año en año la práctica profesional. No más saberlo, comenzó su segundo bombardeo. No le prives a tus padres la satisfacción de tener un hijo con título profesional. Siempre es bueno terminar lo que uno comienza en la vida. Que no hay nada peor que dejar las cosas inacabadas. Es cierto que a lo mejor a ti el título no te va a servir para nada, pero eso nunca se puede saber. Y así mil argumentos. A los pocos meses yo figuraba dos veces a la semana detrás de un escritorio en Puente Alto frente a una poblada de mujeres que pedía pensiones alimenticias, frente a una incierta cantidad de demandados que se negaban a pagarlas y frente a un tribunal que operaba con indolencia y a la rastra ante mi expectativa de ir cerrando los casos. Recibí mi título profesional en octubre de 1979, en una ceremonia donde el presidente del Colegio de Abogados de la época rechazó con patriótica altanería las inauditas presiones del gobierno americano de la época sobre el poder judicial chileno a raíz del caso Letelier. No eran buenos tiempos para la justicia.
Paralelamente, sin que lo supiera, don Horacio comenzó a tramar mi aterrizaje en el diario El Mercurio de Santiago. Lo hizo muy discretamente y me pidió enviarle un artículo a Fernando Silva, historiador riguroso, secretario eterno de la redacción del diario y editor del suplemento que después se convirtió en “Artes y Letras”. Lo escribí y se lo dejé en un sobre a su nombre en la recepción del diario. No sé lo que haya hecho don Horacio para agitar las aguas con mi artículo internamente; a esas alturas su estrella ya era un tanto declinante porque su amigo René había dejado ya la dirección. Lo que sí sé es que un 24 de diciembre −con ocasión del saludo navideño de rigor− me contó que mi artículo iba a aparecer en el diario el domingo próximo. No recuerdo alegría igual. Suya y mía. Ese fue el inicio de una columna de cine semanal que se mantuvo hasta mucho después que Jaime Antúnez hubiera asumido el cargo de editor de Artes y Letras.
Cuando comencé a publicar esa columna, el primer punto de la tabla de nuestros encuentros pasó a estar constituido por nuestros artículos. Él tenía un tribunal particularmente severo en su casa, que aprobaba o censuraba sus columnas sin mucha piedad. Era su “politburó” personal. Me fue bien, me decía: gustó mi artículo. Me fue mal, decía a la semana siguiente: reprobé, aunque con voto dividido. Como yo no tenía ningún tribunal encima mío, mi único politburó era él, que con su benevolencia franciscana siempre me celebraba y apoyaba en todo. En realidad me lo compraba todo. Hacía sí mucho caudal en que yo tenía que escribir como “un metafísico del cine”, nunca sobre una película en particular, porque esos eran dominios de María Romero que había que respetar en observancia de las fronteras mercuriales. Escuchándolo yo −presumido por culpa suya− debo haberme sentido un Heráclito del séptimo arte. Disfrutaba escribiendo mis artículos, es cierto, pero disfrutaba mucho más con el cariño con que él me los leía y desmenuzaba. Alguna vez publiqué un pinche artículo sobre el cine taiwanés de artes marciales. Doy por descontado que nada a él podría interesarle menos. Me dijo que estaba bueno, pero que si él fuese editor de mis obras completas colocaría ese artículo no antes del capítulo 54. Ahí recién comprendí que lo que había escrito era basura.
Don Horacio tenía una facultad que yo nunca más volví a encontrar en las personas. Sabía “historiarlas”, como decía él. Historiar era escucharlas, recordar lo que dijeron, las circunstancias en que dijeron y convertir en máximas los dichos del interlocutor. En eso, él era insuperable. Quizás no exista compromiso emocional mayor con alguien que recordarle “en buena” sus palabras. No se me ocurren muchos ejemplos, aunque recuerdo que alguna vez, contándole seguramente lo mucho que me aburría con los asuntos más rutinarios de mi trabajo en un banco, le dije que, en la noche, me ponía en entredicho preguntándome “a qué hemos venido”. Fue como si hablara una montaña y cayera un rayo. No lo olvidó nunca. El “a qué hemos venido” pasó a ser una sentencia capital. Tú lo dijiste muy bien, Héctor: “a qué hemos venido”. Y la repetía con unción y gravedad, entornando los ojos, a propósito de mil situaciones distintas. Le sacaba punta a esta facilidad suya para historiar a las personas. ¿Quién te va historiar cuando yo me muera?, les preguntaba a sus hijas y me lo preguntaba a mí. ¿Quién hubiera podido imaginar en ese momento que su final estaba próximo?
Es una torpeza decirlo en estos términos, pero es lo que todavía siento: me duró poco don Horario. Algo más de cuatro años. Al morir tenía 76 años y fui el primer sorprendido, porque yo −bien pavo, diría él− le echaba doce menos por lo bajo. Era tan ágil y vital. Eran tantas las ganas que tenía de vivir. Sus caminatas de la casa al consejo, sus tinas de agua fría, su adicción a las camisas de manga corta, su veto irrevocable a los abrigos y chalecos, transmitían una energía que ya hubiera querido yo a los treinta o cuarenta años. Murió el día de mi cumpleaños y no se lo recrimino en absoluto. Al contrario: es imposible no recordar lo que le debo a medida que me voy haciendo más viejo. Había sufrido un ataque cardiaco mes y medio antes, precisamente en la Nochebuena. Clínica, electros, reposo, casa y recuperación. A fines de enero parecía bastante repuesto. Había recuperado totalmente, no solo el semblante, sino también el humor. Vino entonces el segundo ataque, que le hizo pedazos el corazón. Murió de mañana, antes de meterse a la tina de agua helada y poco después de haber despachado su última columna al diario. Eso es lo que se llama morir en su ley.
Читать дальше