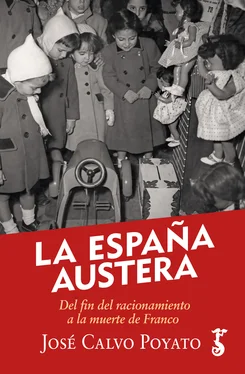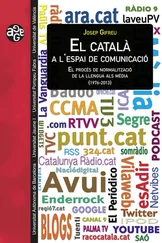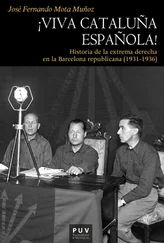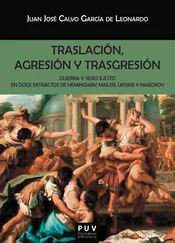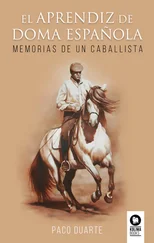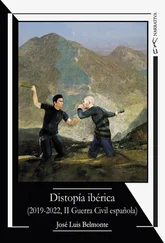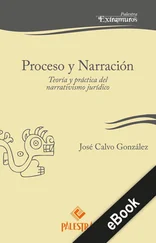1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Llama la atención la cantidad de leche en polvo enviada por los norteamericanos a lo largo de la década que va de 1953 a 1963. En ese tiempo llegaron trescientas mil toneladas de este producto, que se convirtieron en tres mil millones de litros de leche. La ayuda alimentaria a España se mantuvo hasta fecha tan avanzada como 1968, aunque a algunos les cueste creerlo, habida cuenta de que la España de entonces se parecía muy poco a la de 1953.
La transformación de aquel polvo en leche apta para el consumo dio lugar a escenas curiosas. El trabajo, en muchos centros, era encomendado por los maestros a los propios alumnos, que se turnaban en la realización de estos menesteres. El proceso de elaboración solía llevarse a cabo durante el recreo, y la distribución tenía lugar en el patio, si es que el colegio disponía de uno, porque muchas escuelas de la época estaban muy lejos de ser los centros que hoy conocemos. Para empezar, se ubicaban en salas acondicionadas como aulas en bajos de viviendas o en alguna dependencia de un inmueble que tuviera capacidad para colocar los pupitres y acoger al número de alumnos que había de atender un maestro; las ratios eran muy superiores a las actuales y, además, en la misma clase convivían escolares con niveles diferentes de conocimientos. Lo que sí estaba establecido y se cumplía con absoluto rigor era la separación de sexos: unas escuelas eran para niños y otras para niñas.
Para el reparto de la leche, en las escuelas se disponía de un recipiente donde se calentaba —por procedimientos muy variados, estufas eléctricas, infiernillos de petróleo e incluso fuego de leña en las zonas rurales— el agua en la que se disolvía el polvo. En ocasiones eran los maestros, custodios de los sacos que contenían materia tan preciada —en ellos aparecía la bandera estadounidense impresa—, quienes se encargaban de estas tareas. Era indispensable que el agua alcanzase la temperatura aproximada a la ebullición para conseguir una disolución completa. Ocurría a veces que, por alguna circunstancia, el agua no se calentaba lo necesario y el polvo no se deshacía de manera correcta, lo que dejaba grumos blancos nadando en un líquido blancuzco, algo parecido a lo que ocurría con el Cola-Cao, que resultaba difícil de disolver en la leche de los desayunos si la temperatura no era la adecuada. Aunque, después de todo, este último percance solo lo padecían quienes disponían de medios para beber leche de la vaca o de la cabra… y comprar Cola-Cao, que dotaba de una fuerza extraordinaria a los deportistas que lo tomaban, según la canción de aquel negrito del África tropical.
En los desayunos escolares, la leche venía acompañada de un trozo de queso o una porción de mantequilla —que los niños extendían sobre un bollo de pan que ellos mismos traían—, también de procedencia estadounidense. Así, leche, queso y mantequilla constituían la tripleta alimentaria que llegó con los norteamericanos a las escuelas españolas en los años cincuenta. Para muchos de los escolares esa era la principal comida del día y algunos aprovechaban un descuido del maestro para ingerir aquel polvo que se convertía en una masa pastosa en la boca y que resultaba difícil de ensalivar, hasta el punto de que tenían que ayudarse con el dedo para poder despegarlo del paladar, y cuyo sabor resultaba poco agradable. Pero saciar el deseo de comer llevaba a hacer casi… cualquier cosa.
Los testimonios de quienes tomaban aquellos productos son muy variados. Algunos extrañaban el sabor de la mantequilla porque no la habían comido nunca anteriormente; otros pensaban que aquel queso, que sacaban de una lata, apenas tenía sabor comparado con el que se consumía en España. A otros, sin embargo, les parecía un queso excelente tanto por su aroma, mucho más suave, como por su textura, mucho más blanda. Desde luego, este de los americanos era muy diferente a los quesos manchegos de la época, recios, de fuerte sabor, curados y, en algún caso, hasta crujientes, esos que por las calles pregonaban hombres curtidos venidos de aquellas tierras con su capacho al hombro y, en la mano que les quedaba libre, la romana que utilizaban para pesar. Lo mismo ocurría con la leche. Había opiniones para todos los gustos. Pero pese a los problemas que, en ocasiones, se derivaban de su elaboración, lo cierto es que la leche en polvo de los americanos quitó mucha hambre, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la firma de los Pactos de Madrid.
Otra consecuencia —esta de ámbito mucho más restringido— que se derivó de los citados acuerdos fue la presencia de las familias de los militares estadounidenses en las bases que, eufemísticamente, el Régimen denominaba «de utilización conjunta hispano-norteamericana». Es cierto que así se las llamaba en los acuerdos y que los norteamericanos guardaron las apariencias permitiendo ciertas actividades de los españoles en ellas, pero en la práctica eran utilizadas casi exclusivamente por los extranjeros y en ellas había lugares donde los españoles tenían vetado el acceso.
La residencia de esas familias se ubicaba en el interior del recinto de las propias bases, lo que suponía un cierto aislamiento. Pero eso no fue obstáculo para que en las localidades donde estaban emplazadas se difundiera la noticia de cómo vivían los norteamericanos. Corrieron, como siempre ocurre en situaciones en las que no se puede acceder directamente al conocimiento de algo, numerosos rumores, muchos de ellos bulos sin fundamento, sobre sus hábitos y costumbres. Era una realidad que disponían de electrodomésticos, algo que en un país que hasta pocos meses antes había tenido racionados los alimentos parecía cosa de ensueño: frigoríficos, lavadoras, secadores, cocinas con horno incorporado… y automóviles, que quedaban muy lejos del alcance de la inmensa mayoría de las familias españolas. Se trataba de modelos que no existían en la pobre oferta del mercado interior. También se convirtieron en objeto de deseo las marcas de tabaco rubio americano, que además contaba con un filtro, popularmente llamado boquilla, lo que llevó a denominar esos cigarrillos «emboquillados».
En las zonas aledañas a las bases se difundió mucho el consumo de este rubio americano que con ciertas dificultades podía adquirirse en España en los estancos. Esa clase de tabaco procedía del contrabando, uno de cuyos puntos principales se localizaba en el Campo de Gibraltar. Fumar aquellos cigarrillos —Marlboro, Winston o Craven A— era un signo de distinción social que establecía una marcada diferencia con quienes habían de conformarse con las labores de la Tabacalera Española, de donde salían marcas como Peninsulares, Ideales o los populares Celtas, en sus variedades de cortos y largos, a las que se añadirían más adelante los Celtas Extra . Tabacalera también elaboraba un rubio, llamado Bisonte, sin boquilla como los americanos Chesterfield o Lucky Strike —al que popularmente se llamaba Luquitriqui—, que estaba muy lejos de las marcas americanas. Circulaba en la época un chiste en el que una mujer había convencido a su esposo de que los cuernos que lucía eran de fumar cigarrillos de la marca Bisonte.
Muy populares eran las cajetillas de picadura que era necesario liar en el papel de fumar de marcas como Bambú, La Pajarita o Indio Rosa . Por aquellos años liar tabaco era un aprendizaje necesario y había virtuosos capaces de hacerlo con una sola mano. Eran de uso común, en los ambientes más populares, las petacas para guardar la picadura, mientras que las pitilleras quedaban reservadas para caballeros elegantes o para las señoritas que fumaban, algo que no estaba bien visto. Fumar, como beber coñac, era cosa de hombres.
Читать дальше