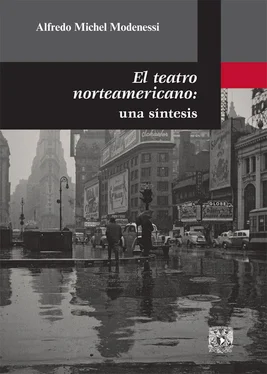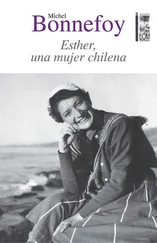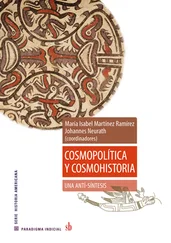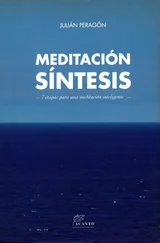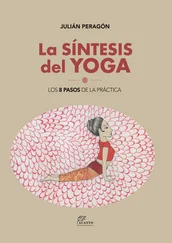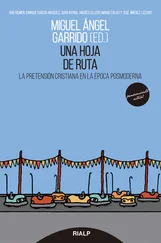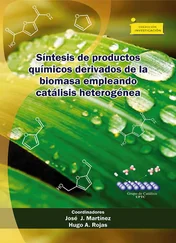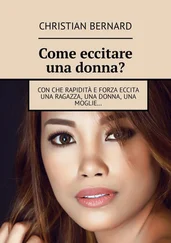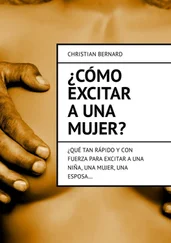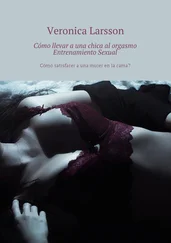La dedicatoria, para mi luz fundamental: Sarah, "the guide, the guardian of my heart".
Nueva York y México, julio de 2006-julio de 2008
A love once new has now grown old.
Paul Simon
A 15 años de la primera edición de El teatro norteamericano , definir un objeto de estudio, discusión o incluso mera divulgación acerca de la cultura estadounidense continúa siendo complicado. Quizá hoy lo sea más que nunca por dos razones muy importantes. La primera es que los derivados del poder y desarrollo de Estados Unidos ofrecen al mundo rostros contradictorios: de las contribuciones intelectuales y emotivas de sus grandes artistas y pensadores a la deplorable imposición global de estrategias políticas por quienes aún sostienen una visión errónea sobre el papel de esa nación en la historia. La segunda es que en los años posteriores a la primera publicación de esta síntesis, las normas que definían —o intentaban definir— a Estados Unidos en su vida interna sufrieron cambios fundamentales. En el caso particular de la producción cultural norteamericana, quizá sea más claro decir que los cambios radicales en los paradigmas de Occidente ocurridos en las décadas finales del siglo XX se han manifestado en ella de manera contundente y clara en los últimos 15 años.
La fecha con que cerraba el prólogo a la primera edición de este estudio, diciembre de 1991 —si bien el volumen apareció en las postrimerías de 1993—, explica algo en relación con el libro, que hoy me parece tan curioso como desafortunado: en él no había siquiera una breve mención a cuatro de las cinco obras más importantes, y quizá las mejores, que se escribieron y montaron en el teatro norteamericano durante los 15 años que mediaron entre el punto final de aquella versión y la primera mayúscula de esta. Me parece curioso en tanto que las cinco obras a que me refiero alcanzaron sus formas y producciones históricamente definitivas en un tiempo muy corto: entre el segundo semestre de 1990 y el primero de 1994; esto es, durante casi el mismo lapso entre el día en que di por concluido mi primer volumen y la fecha de su aparición. Six Degrees of Separation , de John Guare, fue estrenada en 1990, pero apenas hice mención de ella en aquel entonces. Three Tall Women , de Edward Albee, se estrenó en Viena en 1991, pero no llegó a Broadway sino hasta 1994. Oleanna , de David Mamet, llegó al teatro Orpheum del circuito llamado off-Broadway (es decir, topográfica y metafóricamente "al margen" de Broadway) en el primer semestre de 1992. Twilight: Los Angele s , 1992 , de Anna Deveare Smith, como su título lo indica, sólo pudo generarse y generar la atención y consideración que recibió un par de años después de los hechos en que se funda: los motines raciales en Los Ángeles tras la absolución de los victimarios de Rodney King. Y Angels in America , de Tony Kushner, si bien tuvo sus inicios en 1987 como pequeño proyecto del Eureka Theatre de San Francisco, se presentó como "proyecto en desarrollo" en 1990; pasó por un estreno parcial en 1991; sus gigantescas dos partes se corrieron juntas por primera vez en octubre de 1992 en el Mark Taper Forum de Los Ángeles; tuvo su estreno primario en Londres en 1993, y por último apareció en Nueva York, de manera directa en Broadway, a mediados de ese mismo año. Hallo desafortunado, desde luego, que por década y media haya circulado un libro en cierto modo incompleto desde su origen; en cierto modo, digo, pues su crónica de las décadas anteriores a los noventa era puntual. Finalmente colocado en las librerías al término de 1993, en unos meses El teatro norteamericano resultó, pues, caduco respecto de las mejores piezas de la década de los noventa. ¿Será también de lamentarse que a pesar del enorme número de producciones que han tenido lugar, y del también vasto número de talentosos escritores y escritoras que han producido excelentes textos en estos años, nada parece tener la trascendencia y calidad de esas cinco obras? En realidad no hay nada de qué lamentarse: simplemente habría que darse cuenta de que 10 años, o algo así, es lo que se toma por lo general un producto artístico antes de que comience a deseársele "trascendental"... y otros 20, quizá, para que desaparezca del mapa en caso de no serlo.
No obstante lo anterior, el fenómeno que merece la mayor consideración en este lapso ha sido el viraje radical en la manera de concebir lo "normal" en el entorno estadounidense, viraje al que hice referencia un par de párrafos atrás y cuyas implicaciones no se manifestaron en forma plena en el teatro hasta Angels in America , precisamente en 1993. La obra de Kushner, el espectáculo más célebre en los escenarios norteamericanos de los últimos 15 años, indica con certeza la diferencia entre modos antiguos y actuales de percibirse a sí misma y percibir al mundo en que tanto influye la sociedad estadounidense. Esa diferencia constituye el más relevante fenómeno que la primera edición de esta síntesis no estaba en condiciones de registrar de modo cabal. A pesar de que Angels in America es un fenómeno identificado con el teatro gay —y como tal se le presta atención en el capítulo VIII—, quiero por ahora referirme a lo que de él se empalma con la llamada mainstream del teatro norteamericano (su "corriente principal", o si se quiere, políticamente dominante), en tanto su estreno definitivo y su subsecuente éxito de crítica se dieron en Broadway, el circuito comercial más conocido y reconocible. Angels in America tomó por asalto los territorios de premios, crítica y, sobre todo, públicos "normalmente" reservados para obras más conservadoras y tradicionales.
El subtítulo de la pieza: A Gay Fantasia on National Themes ("Fantasía gay sobre temas nacionales") señala un enfoque y alcance desusados en los escenarios mainstream . Aunque sus temas no son ni pueden señalarse como desconocidos ni desatendidos en el pasado inmediato —por algo son " National Themes "—, su enfoque los puso en re circulación crítica, al ser éste abiertamente queer , es decir, "raro", literalmente " ex -céntrico", característico de la década de los noventa y lo que va del nuevo siglo: un enfoque beligerante e incisivo en sus premisas y en su negativa a reducir la definición de la persona, comenzando por su sexualidad, a normativas modernas primordialmente binarias. Angels in America se puede entender como pivote de una nueva actitud para apreciar los rasgos del teatro estadounidense, por cuanto logró evidenciar un sacudimiento de la atención del público convencional más allá de su típica reacción curiosa o paternalista hacia la homosexualidad y muchos otros tópicos y fenómenos otrora "marginales" que Kushner logró entretejer en su amplia trama: la religión, el travestismo, la identidad racial y sus estereotipos, la izquierda y la derecha en política, y la terrible y desoladora "enfermedad del milenio", significada mediante el siglónimo sida, junto con la desilusión y la esperanza que la pueden acompañar. La crisis del sida ha sido un factor definitivo para el teatro y la cultura norteamericana durante los 14 años que han transcurrido desde la primera versión de esta síntesis. Como en tantos otros aspectos de la vida humana, en los escenarios de Estados Unidos y del mundo entero hay una era anterior y otra posterior a la epidemia del fin de siglo, como resultará claro por las numerosas referencias que se irán dando a lo largo de este volumen.
En consonancia con una multitud de cambios a su alrededor, en y desde Broadway, el foro de mayor alcance comercial y convencional de Estados Unidos, Angels in America puso en jaque la categoría de lo "normal" al cuestionarla como un constructo políticamente necesario al proyecto original de nación norteamericana: esto es, la obra hizo crítica de la necesidad original de construir la noción (la "ficción", como la llama Kushner) 1 de la "normalidad" norteamericana —y a fin de cuentas moderna— sobre paradigmas propios de lo masculino, blanco y heterosexual, y así también sometió a revisión la consiguiente historia de vanos esfuerzos por convalidarla como eje de la estructura social y como núcleo de la familia. La obra de Kushner puso de manifiesto un viraje profundo en relación con la idea de la "marginalidad" del arte y los artistas cuyas búsquedas, formas y planteamientos no se ajustan a los parámetros "centrales" de la "idea norteamericana". De esta manera confirmó lo que con anterioridad se podía concluir mas no había surgido con tal fuerza y claridad en escena: que en la historia del arte estadounidense, a partir del siglo XX —en este caso el teatro—, no se ha tratado de dar continuidad a ese paradigma y consolidarlo, sino de evidenciar su constante e incontestable crisis y hacer su crítica de modo igualmente incesante, todo ello a cargo de las mejores sensibilidades y mentes creativas nacidas o surgidas de la atención del mundo en la "tierra de la promesa y la prosperidad". Si bien muchos y valiosos esfuerzos habían puesto de relieve esa crisis, la mayoría aún apuntaba a la opción de conciliar el modelo dominante central con las abundantes periferias que se planteaban a su alrededor. La decisiva crisis del sida y las vergonzosas y destructivas políticas que la acompañaron desde el "centro" —en oposición a las posturas humanitarias, desafiantes y autoafirmativas de los grupos al principio más afectados—, así como la guerra del Golfo y los disturbios raciales en Los Ángeles, sirvieron como heraldos a comienzos de los noventa, antes de que fuera evidente que el modelo central o bien ya no importaba o era una quimera nada atractiva como para que una conciliación tuviera sentido. Fracasado su modelo, el "centro" de lo norteamericano —aun contra sus peores inclinaciones y sólo de manera gradual pero inevitable— ha tenido que ceder ante la creciente diversidad y excentricidad de los más avanzados proyectos sociales y culturales de Estados Unidos. No obstante, el camino de esos proyectos es aún largo y sus miembros y promotores tienen que pagar onerosas cuotas cuando el poder político y material (que la sociedad dominante conserva) usa sus recursos más regresivos y represivos.
Читать дальше