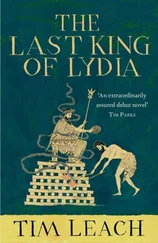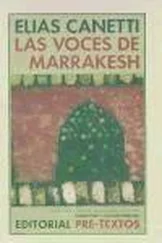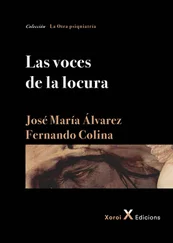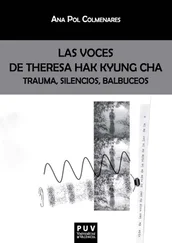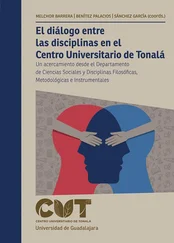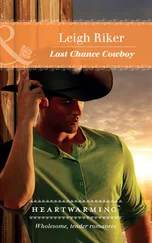«Vuelta a la patria» no es el fruto de un destierro relámpago o baladí; es el fruto de largos años haciendo alma lejos del lar nativo. De lo contrario, sería imposible la construcción del poema, sería incomprensible la sincronía entre la emoción del que se acerca a su patria amada y el avance de la nave rumbo al puerto. Desde el retrato de la cordillera de la costa, vista desde el mar, el vaivén de las olas se hace interior, se espiritualiza, pierde su condición física para desmaterializarse en una evocación memoriosa y profunda. El autor cuenta treinta años. Nunca antes se había trabajado tan profundamente en la poesía venezolana el sentimiento amoroso hacia la tierra, en conjunción con el amor hacia la madre, en una suerte de sinfonía de solapados ritmos entre un amor y otro. Ni una pizca de grandilocuencia, ni una pizca de zalamería bobalicona, ni una pizca de falsedad, como solía presentarse en cierto romanticismo criollo. Se cumplía genuinamente un presupuesto romántico: la vida y el arte como un todo indisoluble.
Aquellos años son propicios en varios sentidos para el poeta: su situación económica mejora y el amor toca a la puerta. En 1879, se casa con Amanda Schoomaker, a quien ha conocido en la Biblioteca Pública de Nueva York. Un año después nace su única hija, Flor, que viene a ser la alegría más preclara de su vida y, vaya ironía, el más duro golpe también. Según refiere el padre Barnola en un artículo esclarecedor sobre aspectos biográficos del poeta, «Rectificaciones biográficas», la niña murió de tres años a causa de un ataque de risa enfrente de sus padres atónitos. Apunta Barnola:
La niñita, sin embargo, debió ser un caso extraño, diríase patológico; criatura de prodigioso desarrollo mental, que antes de los dos años ya entendía y reflexionaba como persona mayor. Y así fue como cierto día, mientras se hablaba durante la comida, Flor entendió algo de la conversación que le causó mucha gracia; de donde le acometió un acceso incontenible de risa, del que se siguió un ataque, y poco después la muerte. (Barnola, 1945: 187-188)
Pero antes de la muerte de Flor, que en cierto sentido fue también la muerte del poeta, nuestro autor había publicado un segundo libro: Ritmos (1880). En él viene el más complejo poema que llegó a escribir: «El poema del Niágara». Hasta la fecha de la publicación de este canto abismal, la poesía venezolana no registraba un hecho poético de semejante profundidad.
El poema recoge una contemplación activa, dialogante, de la naturaleza en su expresión fluvial. Pero el río que observa en Canadá Pérez Bonalde no es el río de los románticos; es un río moderno, es el río de Heráclito que de pronto estalla en mil pedazos por causa del abismo. De modo que el río simbólico de los románticos se deshace en el canto del poeta quien, además, adelanta una operación moderna: el salto del agua hacia el vacío pasa a ser el salto del hombre en su tránsito vital. A partir de aquí, el poema cobra resonancias metafísicas: el agua que se fragmenta, que se multiplica, que se hace plural ya no es el agua, es la condición humana. El salto hacia el vacío es hermoso y terrible: es la perplejidad del hombre frente a la muerte. El poeta se debate entre el vértigo y la quietud, entre el horror y la belleza.
En el diálogo que va tomando cuerpo entre la catarata y el poeta, el camino de la espiritualización de lo material toca a la puerta. Nuestro autor intuye un espíritu regente de la ferocidad del agua que se precipita. Cree que en las entrañas del abismo acuático se esconde un genio que guarda los secretos. Sospecha que una sabiduría se oculta detrás de aquel poder creador de belleza y de terror al mismo tiempo. Entre el poeta y el genio mudo se metaforiza la relación del hombre con sus dioses, o con su Dios. El poeta, ardido en interrogantes, en dudas, asado en el fuego del misterio, solo alcanza a preguntar, a preguntar. Aquí Pérez Bonalde apela a un recurso intertextual y construye el mismo juego de Edgar Allan Poe en «El cuervo», es decir, alguien pregunta y una voz lacónica responde. Si en un poema responde el cuervo, en el otro responde el eco, pero en ambos diálogos la respuesta es entre escueta y enigmática. ¿No es esta, acaso, la relación que mantenemos con Dios? ¿No se nos pide fe, y más fe, para poblar el vacío que deja el silencio de Dios? El canto va como avanzando hacia su altura religiosa, entonado sobre la condición principal de la modernidad: la duda.
Entonces, ¿por qué ruges,
magnífico y bravío,
por qué en tus rocas, impetuoso, crujes
y al universo asombras
con tu inmortal belleza,
si todo ha de perderse en el vacío…?
¿Por qué lucha el mortal, y ama, y espera,
y ríe, y goza, y llora y desespera,
si todo, al fin, bajo la losa fría
por siempre ha de acabar…? Dime, ¿algun día,
sabrá el hombre infelice do se esconde
el secreto del ser…? ¿Lo sabrá nunca…?
Y el eco me responde,
vago y perdido: ¡nunca!
Al final, ya superada la experiencia del abismo, el autor siente que debe tomar partido, y ante la parca expresión del eco en su interpretación del genio, opta por una respuesta: la poesía. Hace el elogio y la anatomía de su naturaleza y se confiesa consagrado a sus dictados. Pero, también, al final opta por una resignación moderna y alcanza una certeza: todo se perderá, hasta el río que se precipita en la catarata.
¡Yo pasaré también; irá mi canto
a extinguirse en el seno de la muerte
a donde todo va; y allí do ardía
la sacra inspiración, el estro fuerte
del infelice bardo que su llanto
supo olvidar un día
para cantar tu gloria,
sólo habrá vil escoria,
el polvo de una lira confundido
con el polvo del muerto,
el eco de un sonido
perdido entre los ecos del desierto!
En 1883, el poeta decide la publicación de este canto solo y le solicita un prólogo a José Martí, a quien —según Enrique Bernardo Núñez en su ensayo sobre la vida y obra del caraqueño— ha conocido en la tertulia que sostienen los latinoamericanos residentes en Manhattan en la calle 14, en el salón Theiss. Martí es elogioso. Afirma: «Este poema fue impresión, choque, golpe de ala, obra genuina, rapto súbito» (Martí, 1977: 309). Y más adelante señala: «Y Pérez Bonalde ama su lengua, y la acaricia, y la castiga; que no hay placer como este de saber de dónde viene cada palabra que se usa, y a cuánto alcanza» (Martí, 1977: 310). El prólogo del cubano, además, es un manifiesto del modernismo. En él se detiene en las condiciones y circunstancias del escritor de su tiempo, dibuja el clima intelectual de su época, descarta las piedras del pasado y anuncia el esplendor que germina en las entrañas de los nuevos autores. Entre ellos, destaca a Pérez Bonalde. No fue gratuita, entonces, la expresión de Uslar Pietri en uno de los ensayos más penetrantes que se han escrito sobre el poeta: «Lo esencial del premodernismo está en él» (Uslar Pietri, 1953: 941).
Volvamos a 1883 y al hecho nefasto de la muerte de Flor. Después de este drama, el matrimonio con Amanda Shoomaker, ya de por sí mal avenido, se deshace definitivamente. Comienza la última etapa de la vida de Pérez Bonalde; le quedan por delante la escritura de un poema de mediano aliento y de profunda intensidad, y la conclusión de su obra magnífica de traductor. Escribe otros poemas, pero ninguno de la entidad de «Flor».
Flor se llamaba: flor era ella,
flor de los valles en una palma,
flor de los cielos en una estrella,
flor de mi vida, flor de mi alma.
A lo largo de toda la finísima elegía se descubre el alma elegante del poeta. Su canto es como un fado, como una delicada balada que se pronuncia en voz baja para no irrumpir en llanto. Ni lamento ni llanto desconsolado, sino una dolorosa asunción de la terrible fatalidad, y un retrato como de acuarela del lugar que aquella hija ocupaba en su alma.
Читать дальше