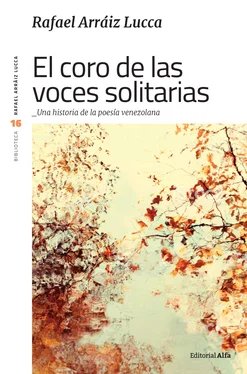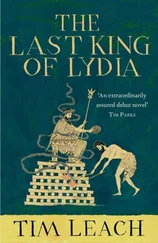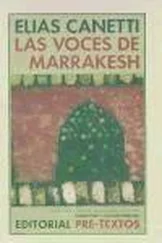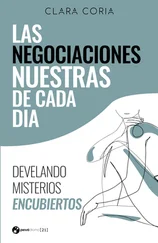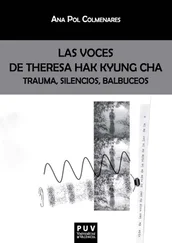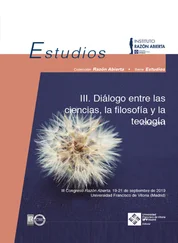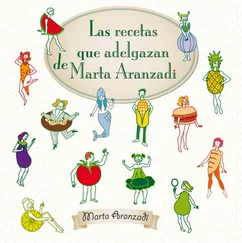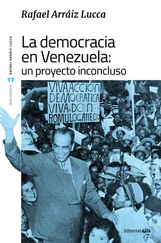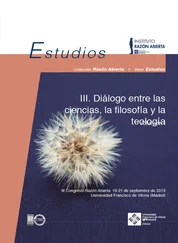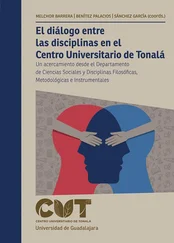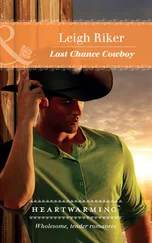1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Y si afanosa pasó mi vida,
si me miraron todos pasar
cual ave errante que va perdida,
volando a locas, sin reposar,
fuéronme oasis los más seguros
para el descanso reparador,
las altas torres, los viejos muros
y el techo humilde del labrador.
De esta segunda camada romántica formaron parte, también, Diego Jugo Ramírez y Eloy Escobar, pero no me detengo en sus obras porque, en verdad, con las de los cuatro anteriores están dadas, prácticamente, todas las coordenadas de esta promoción secundaria: los mejores momentos de Calcaño, antes de retomar el discurso neoclásico; la abundancia retórica de Guardia; las odas grandilocuentes de Pardo y la menesterosa mirada de Hernández, que baña de romanticismo cualquier paisaje. Si en Maitín, Lozano y Yepes despertó el primer romanticismo criollo, en estos seguidores no brilla lo mejor de este espíritu; tampoco lo hizo en el primer grupo, pero a ellos los asistía, como dije antes, un élan romántico comprometido.
La tercera camada está formada por los románticos tardíos: Paulo Emilio Romero, Tomás Ignacio Potentini y Alejandro Romanace. Ofrecen su poesía cuando ya ha tenido lugar la discreta rebelión parnasiana y cuando el modernismo ya ha tocado a la puerta; de allí que la denominación «tardía» no sea gratuita. Otto D’Sola, en su Antología de la moderna poesía venezolana , los ubica como los «populares» de la generación (1885-1890).
En verdad, esta tercera promoción podría llamarse de un modo más exacto. No es una «promoción» en el sentido preciso del término, ya que en sus versos no se promueve nada diferente de lo propuesto por sus antecesores. Son, más bien, epigonales. La popularidad de la que gozaron no es prueba de la importancia de sus obras; hasta podría decirse que todo lo contrario. Probablemente, la razón de esta epigonalidad se encuentre en la vida y la formación de estos hombres. Pareciera que el destino les dio el trabajo de popularizar aún más la impronta romántica y, cumpliendo con ese encargo, abordaron el soneto con gracia (Romanace) y elevaron sus esperadas loas a los héroes de la patria. Para ser francos, nada digno de subrayar más allá de haber encarnado fenómenos de popularidad, ayudados por sus profesiones de periodistas, de militares o de políticos, en el caso de Potentini. La significación de sus obras se hace palpable si recordamos que los primeros libros de estos vates fueron publicados cuando ya Estrofas (1877) y Ritmos (1880), de Pérez Bonalde, habían salido de la imprenta.
Juan Antonio Pérez Bonalde: ¿el último romántico o el precursor del modernismo?
Al igual que Bello, Pérez Bonalde escribe su obra significativa lejos de la patria. Pero si el primero en su tarea fundacional abraza el discurso neoclásico, el segundo alcanza el punto más elaborado de nuestro romanticismo. La crítica se divide en dos porciones: los que no le conceden a la frecuentación de las lenguas y la poesía alemana e inglesa influencia determinante en el logro del poeta, y los que sí le conceden peso. Negar que fue un factor determinante es negar el valor de la cultura. Por supuesto que, además de su talento indudable, su poesía es la que llega más alto dentro de los cánones del romanticismo porque bebió de sus fuentes originales, entre otras razones. Pero, antes de entrar de lleno en la polémica, examinemos su trayecto.
Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-1892) nace en Caracas, en el seno de una familia liberal; por ello mismo experimenta un primer destierro en 1861, cuando el grupo familiar se ve en la necesidad de emigrar a Puerto Rico. Ya para entonces, las primeras nociones de alemán le han sido ofrecidas, gracias a la amistad de sus padres con Carlos Zappe. Entre sus quince y sus dieciocho años vive en dos islas caribeñas: primero Puerto Rico y luego Saint Thomas. Regresa a Caracas cuando las condiciones cambian, en 1864. Entonces la vena poética comienza a manifestarse: su poema «Una lágrima más» fue escrito en 1864, el mismo año en que comienza a ayudarse económicamente impartiendo clases de piano. Luego, anualmente, va publicando uno o más poemas en los periódicos de su tiempo, hasta que en 1870, de nuevo, sale al exilio.
Esta vez la causa es Guzmán Blanco. El Ilustre Americano se entera de que unos versos que han sido declamados por un payaso en el número de variedades, después de la corrida del domingo, son obra de un joven poeta de apellido Pérez Bonalde. En la composición se hace burla del general y, lo que es peor, el público entre risas aplaudió con insistencia. Al día siguiente, llegó la orden al poeta: ocho días para abandonar el país. Tiene veinticuatro años y corre el mes de marzo de 1870, su madre está enferma e intuye que en la despedida va el último abrazo. Así fue; meses después de su partida a Nueva York, fallece la madre en Caracas. Probablemente, intuía el poeta que aquel viaje iba a ser largo, pero no lo sabemos. Lo cierto es que vuelve varias veces a su ciudad natal, pero no de manera definitiva hasta 1889, cuando ya regresa enfermo para morir tres años después.
Justo después de su primera visita, en 1876, acomete su primer gran poema, de los tres legendarios que escribió: «Vuelta a la patria». Lo incluye en su libro inicial: Estrofas (1877). A partir de 1870, las condiciones naturales del poeta encuentran su mejor camino. Basta recorrer su primer libro buscando cuáles poemas ofreció antes del destierro y cuáles después para percatarse del ahondamiento de sus recursos y sus ritmos. «Vuelta a la patria» representa la culminación de una primera etapa, en la que trabaja en la traducción de Heine y ya ha leído a los románticos ingleses. Hasta esa fecha, sin la menor duda, ningún venezolano ha escrito un poema de mayor resonancia interior, de mejor arquitectura, de más acompasada musicalidad. En ningún poema nuestro la interiorización del paisaje y la secuencia del viaje han sido trabajados con tanta profundidad.
Madre, aquí estoy: de mi destierro vengo
a darte con el alma el mudo abrazo
que no te pude dar en tu agonía;
a desahogar en tu glacial regazo
la pena aguda que en el pecho tengo
y a darte cuenta de la ausencia mía.
Dos ausencias se suman: la del desterrado que vuelve y la de la madre, que ha fallecido en ausencia del hijo. Con frecuencia se ha destacado más la destreza paisajística del poema, en su faceta descriptiva, pero lo que se trabaja de fondo es también relevante: la relación madre e hijo, la identificación entre la madre y la tierra que se ha perdido por la fuerza del exilio político. Pero, además, ocurre un diálogo entre el hijo que vuelve y se confiesa y la madre que está y no está, que aún late en el corazón de su hijo perdido. El poeta da cuentas de lo que ha sido su devenir, y de pronto se percata de que la madre no puede escucharlo. Lástima: la vida de aquel hijo desterrado se ha ensanchado en exacta proporción al itinerario de sus viajes por el mundo.
Lejos de haber llevado la vida de clochard que hubieran esperado sus biógrafos románticos, el caraqueño consigue de inmediato un trabajo que supo mantener a lo largo de su vida neoyorquina. Era comisionista, representante viajero de una firma que vendía perfumes: Lahman & Kemp. El sueldo que devengaba y las comisiones que obtenía le permitieron llevar una vida digna en Manhattan, pero le dieron algo más precioso: el planeta. Gracias a la firma, Pérez Bonalde fue haciéndose un trotamundos. Así fue como se enriqueció con todo tipo de vicisitudes en África, en Europa y en Asia. Hasta un naufragio abandonando un puerto ruso lo detuvo por semanas en Escandinavia. De todo ha debido pasarle: desde los confesos amores del marinero que toca un puerto y se va hasta la relación amistosa con los escritores de su tiempo, así como la profundización de su cultura musical, que llegó a ser francamente asombrosa. Si el cosmopolitismo del modernismo en muchos casos iba a ser un proyecto, en Pérez Bonalde era una realidad innegable.
Читать дальше