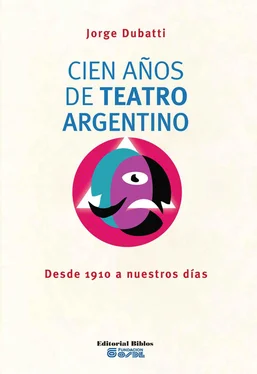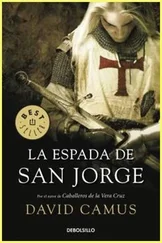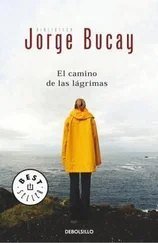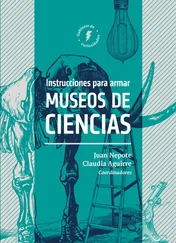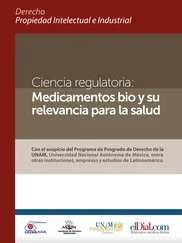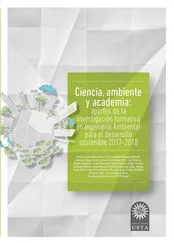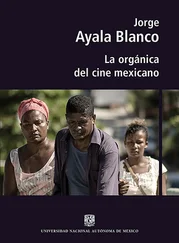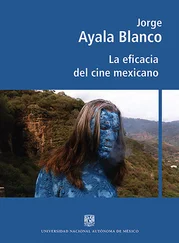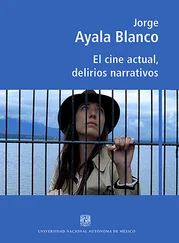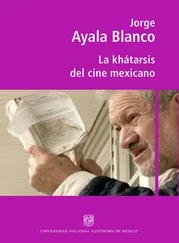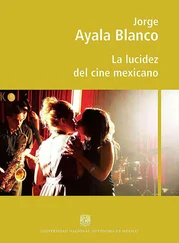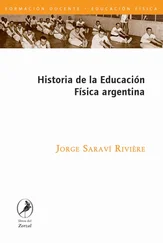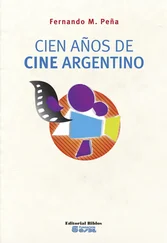Incremento de las compañías nacionales
En este contexto, se produce un despliegue inédito en materia actoral, aumentan las compañías nacionales, se consagran numerosas figuras y se desarrollan poéticas de actuación que constituyen un auténtico tesoro de la cultura argentina, aún no valorado como se debe. Osvaldo Pellettieri (2008) pone el acento en que tanto el sainete como el grotesco criollos configuran poéticas singulares tanto del autor como del actor. La industria favorece el desarrollo de grandes figuras, el divismo y el capocomiquismo, e incluso la rivalidad y los “roces” entre intérpretes y dramaturgos por el control del acontecimiento teatral. En el período sobresalen entre cientos de nombres los trabajos de Pablo, María Esther y Blanca Podestá, Florencio Parravicini, Enrique Muiño, Olinda Bozán, Orfilia Rico, Roberto Casaux, Luis Arata, Guillermo Battaglia, Ángela Tesada, Camila Quiroga, Enrique de Rosas, Francisco Ducasse, Elías Alippi, Pierina Dealessi, Felisa Mary, Luis Vittone, Segundo Pomar, Tomás y Leopoldo Simari, José y Eva Franco, Salvador Rosich, Lola Membrives, Enrique Arellano, José Gómez, Paquito Busto, Tito Lusiardo, César Ratti, Gregorio Cicarelli, Matilde Rivera, Gloria Ferrandiz, Milagros de la Vega… La lista podría ser extensísima, sobre todo si se consideran las figuras que hacen en estos años sus primeros pasos y configurarán más tarde carreras notables: Libertad Lamarque, Tita Merello, Francisco Petrone, Iris Marga, Pepe Arias, Luisa Vehil, Santiago Gómez Cou, Luis Sandrini, Miguel Ligero, Tania, Pedrito Quartucci… Junto a los actores se consagran las primeras grandes figuras del tango: Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo, Azucena Maizani, Ada Falcón, entre otros. Es un signo de madurez de nuestra historiografía teatral el hecho de que cada vez más los actores, sus trayectorias, sus técnicas y sus poéticas, sean objeto de análisis; destaquemos al respecto el Diccionario de actores argentinos (2009) dirigido por Osvaldo Pellettieri.
Los actores argentinos se insertan además en el mercado internacional. En Madrid, 1913, Florencio Parravicini presenta con éxito Fruta picada de Enrique García Velloso y a partir de la década del 20 las giras internacionales se multiplican: Camila Quiroga se presenta en España, Francia, México, Cuba, Estados Unidos; también llevan sus obras a Latinoamérica y Europa las compañías de Muiño-Alippi, Rivera-De Rosas, Vittone-Pomar, Conti-Podestá, entre otros.
Además se destacan en el período actores extranjeros radicados en la Argentina, entre ellos el payaso inglés Frank Brown, y se producen importantes visitas internacionales: Ramón María del Valle-Inclán (1910), Margarita Xirgu (por primera vez en Buenos Aires en 1913), el coreógrafo Serguei Diaghilev y los bailarines Vaclav Nijinsky y Tamara Karsavina con Les Ballets Russes (1913, Nijinsky regresará en 1917), la bailarina Isadora Duncan (1916), el director francés Aurélien Lugné-Poë y la actriz Suzanne Després (1916, ésta es su tercera visita), el niño Narcisín (quien será en el futuro el reconocido Narciso Ibáñez Menta, llega a Buenos Aires en 1919), Jacinto Benavente (quien en 1922 recibe en la Argentina la noticia de que le han otorgado el premio Nobel de literatura), la actriz rusa Galina Tolmacheva (llegada en 1925 y años más tarde transformada en relevante pedagoga, especialmente en Mendoza), el futurista italiano Filippo Tomasso Marinetti (1926), Luigi Pirandello (1927), Antonio Cunill Cabanellas (1928, quien se radicará en la Argentina e iniciará en Buenos Aires una intensa labor de magisterio desde el Conservatorio Nacional), Josephine Baker (1929) y la compañía del teatro Kamerny de Moscú dirigida por Alexander Tairoff (1930, cuando presenta obras de Eugene O’Neill, Oscar Wilde y el primer Bertolt Brecht del que tenemos noticias en nuestro país: La ópera de dos centavos).
La respuesta del público hace que algunos espectáculos se transformen en auténticos fenómenos de convocatoria y que determinados procedimientos “taquilleros” creen una “fórmula” y se reproduzcan en nuevas obras hasta la reiteración agotadora, hasta convertirse –como dice Raúl Castagnino (1968: 121)– en “plaga”. Enrique Muiño recordará en sus memorias el éxito de Los dientes del perro que en abril de 1918 lleva a escena por primera vez un tango cantado: “Desde ese día, por siete años, todos los teatros de Buenos Aires –raro esto de la imitación, ¿no?– tuvieron cabarets y orquestas típicas. Los dientes del perro nos cansamos de darla. El boletero veía hasta diez veces al mismo cliente frente a sus rejas” (Castagnino, 1968: 121). Habrá muchos éxitos resonantes: Tu cuna fue un conventillo, La borrachera del tango, Mateo, y especialmente El conventillo de la Paloma, que hará más de mil funciones en un año.
Proliferación de salas y espacios teatrales
El crecimiento del teatro se advierte además en la disponibilidad de salas, muchas en la calle Corrientes (todavía angosta), centro de la vida nocturna, o en calles cercanas. Sugerimos al lector que preste atención a cuántas de las salas que mencionaremos siguen hoy abiertas y cuántas han cerrado, demolidas o transformadas en cines, librerías, iglesias alternativas, boliches o playas de estacionamiento… Detallamos entre paréntesis el año de apertura y la dirección de cada sala (con la nomenclatura actual de las calles), de acuerdo con los datos que brinda Leandro Hipólito Ragucci (1992). Entre las abiertas en décadas anteriores, siguieron funcionando durante el período 1910-1930, total o parcialmente, al menos unos treinta teatros, entre otros, el Pueyrredón (1873, del barrio de Flores, Rivadavia 6871), El Dorado (1876, a partir de 1893 llamado Rivadavia, en 1907 Moderno y después de 1918 Liceo, en Rivadavia y Paraná), el Politeama Argentino (1879, en Corrientes 1478-1490), el Ópera (1886, en Corrientes 860), el Onrubia (1889, transformado en 1895 en el Victoria, en Hipólito Yrigoyen 1400), De la Comedia (1891, en Carlos Pellegrini 248), De la Zarzuela (1892, que en 1897 pasa a llamarse Argentino, en Bartolomé Mitre 1448), el Odeón (1892, en Esmeralda 367), el San Martín (1892, en Esmeralda 247), el Mayo (1893, en Avenida de Mayo 1099), el Olimpo (más tarde Cómico y Moulin Rouge, en Lavalle 851), el Roma (1900, enseguida Parisiana y en 1922 Ba-Ta-Clán, en 25 de mayo 468), el Cosmopolita (1900, en 25 de Mayo 440), el Apolo (reabierto por los Podestá en 1901, en Corrientes 1388), el Salón Verdi (1903, en la Boca, Almirante Brown 736), el Nacional Norte (1903, llamado Guillermo Battaglia en 1915 y Gran Splendid a partir de 1919, en Santa Fe 1860), el Roma (1904, en Avellaneda, del otro lado del Riachuelo, Sarmiento 99), el Marconi (1904, en Rivadavia 2330), el Royal Theatre (1905, enseguida cambia su nombre por Cabaret Pigalle y Ta-Ba-Rís, cabaret, Corrientes 835), el Nacional (1905, regenteado por Pascual Carcavallo, se transformará en la “catedral del género chico”, en Corrientes 960), el Coliseo (1907, en Marcelo T. de Alvear 1125), el Scala (1908, transformado en el Esmeralda en 1917, poco antes de su demolición, en Esmeralda 449), el Colón (1908, manzana de Tucumán-Libertad-Viamonte-Cerrito), el Avenida (1908, en Avenida de Mayo 1224), el Variedades (1909, en el barrio de Constitución, Lima 1615), el Olimpo (1909, Pueyrredón 1463), el Buenos Aires (1909, en Juan D. Perón 1053), el Ateneo (1909, a partir de 1912 Empire Theatre, en Corrientes 699), la Sociedad Unione e Benevolenza (1909, en Juan D. Perón 1358).
A partir de 1910 y hasta 1930, por el desarrollo industrial del espectáculo en Buenos Aires, las salas (que hospedan teatro, música, cine, variedades) se multiplican, en el centro y en los barrios, donde no sólo operan los filodramáticos sino también se realizan giras. Entre 1910 y 1930 se abren más de treinta espacios nuevos, con predominio del diseño de “caja italiana” (el escenario frontal tradicional, encajonado entre tres paredes: dos laterales y fondo). Las carpas circenses, aún vigentes y numerosas en la “época de oro”, se muestran en retirada. En el centro porteño, o en su periferia más próxima, se inauguran los teatros Nuevo o Corrientes (1910, donde funcionará más tarde el Teatro del Pueblo entre 1937 y 1943 y el primer Teatro Municipal a partir de 1944, en el terreno del actual teatro San Martín, Corrientes 1530), el Salón La Argentina (1912, Rodríguez Peña 361), el Florida (1915, en la galería Güemes, Florida 165), el Porteño (1917, en Corrientes 846), el Esmeralda (1919,
Читать дальше