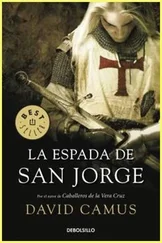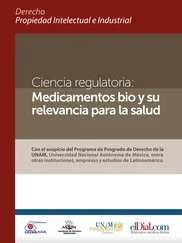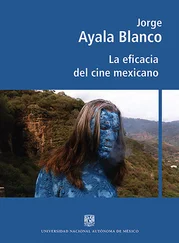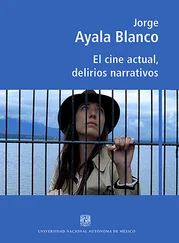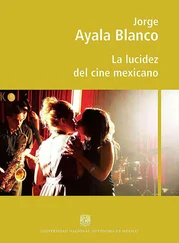lo de compañías ocasionales suele tener la sala vacía, cuando no se tra-
ta de tournées de significación diplomática” (254-255), agrega.
Las mismas observaciones reaparecen en las páginas de los historiadores tiempo después. El ya citado José Marial asegura que el teatro independiente nació en 1930 en parte como reacción frente a la escena comercial, “reducida en su significación teatral” (33). Para Marial están en auge “la revista burda y el sainete ya sin búsquedas y reiterado hasta en los detalles”, así como “la repetición de tipos mecanizados y construidos ramplonamente”, y ese teatro que se impuso “dejaba muy atrás los antecedentes de un teatro digno que por desgracia conoció la desintegración antes de haber alcanzado su propia madurez” (33).
Dice Ordaz en la segunda edición de El teatro en el Río de la Plata, bajo el subtítulo “Después de Sánchez”: “El teatro perdía su ruta específica y empezaba a andar a los tumbos. Decayó el espíritu artístico y [salvo algunas excepciones, que detalla] las obras más mediocres se apoderaron de la escena” (139). Ordaz atribuye la principal responsabilidad de esta degradación a los empresarios preocupados por el “negocio teatral” y, especialmente, a los actores, a los capocómicos, como la nota de La Razón que ya en 1910 arremetía contra los “arregladores” y los “morcilleros”. Para Ordaz, en la época que nos ocupa, “el «mercado» andaba revuelto” y “los actores, aquellos lejanos y humildes actores que se formaron en pleno andar, se habían ido independizando poco a poco hasta ser puntales de nuevas compañías” (138). Si bien esto podía significar “que la semilla había dado su fruto”, según Ordaz ponía en evidencia “primordialmente la egolatría de ciertos intérpretes” (138). Para el gran historiador, esa egolatría hacía que se armaran compañías sin “valores homogéneos”, en las que “preferían rodearse de mediocridades para ser los «capos» y sobresalir. Triunfo pobre, en realidad, pero que colmaba sus burdas ambiciones” (138).
Para Ordaz, los actores comenzaron a exigir a los autores que escribieran obras a “la medida de sus recursos escénicos más elementales” (138) y esto marcó la decadencia del género chico y del sainete. Así, los teatros “se inundaron de viejas criollas, de italianos, vascos, gallegos, turcos, judíos, compadritos y tantos otros personajes del sainete porteño, compuestos para un determinado actor, para una determinada actriz o para satisfacer las necesidades de todo un elenco”. El efecto, dice Ordaz, es que “todos resultaban iguales”: “En las obras se repetían la criolla [Orfilia] Rico, el compadrito [Enrique] Muiño, el gallego [Roberto] Casaux, el italiano [Luis] Arata” (139). La dramaturgia se vació de “caracteres humanos” y se colmó de “simples tipos con careta de carnaval a los que se descolgaba de la percha y, sin quitarles siquiera el polvo de la pieza anterior, se les hacía ir y venir por el escenario” (138-139).
En síntesis, muchos contemporáneos y los primeros historiadores acentúan los siguientes problemas: el auge del género chico desplaza a un teatro de mayores aspiraciones; la dramaturgia se torna formularia y estereotipada, al servicio de los capocómicos; se impone un “teatro del actor”, en desmedro de un teatro de valores literarios; gana primacía la “diversión” banal y pierde lugar el “teatro de arte”; la práctica escénica ya no sirve al progreso ni a la “educación”, el caudaloso público no es exigente y busca expresiones burdas y adocenadas como mero pasatiempo. Hay que atender estas observaciones, en tanto son reveladoras de la “industrialización” teatral, pero es necesario cambiarles el signo negativo.
Dos décadas brillantes
Entre 1910 y 1930 se produjo en el campo teatral porteño un crecimiento cuantitativo inédito en todos sus aspectos: aumentaron los estrenos, las compañías nacionales, la producción de textos nacionales, las publicaciones, las salas, la afluencia de público, la creación de instituciones gremiales reguladoras y de formación teatral. Ese crecimiento se advierte principalmente en el circuito comercial, que transforma el teatro de Buenos Aires en un vasto mercado de transacciones artísticas, sincrónico con el desarrollo de otras industrias culturales en Buenos Aires: la profesionalización del escritor, el periodismo y el mercado editorial, sumado a las expresiones espectaculares del circo, el cabaret, las “variedades”, los recitadores y los payadores, el tango (que paralelamente se internacionaliza), el folclore que viene de las provincias, el cine y la radio (en 1920 se realiza en Buenos Aires la primera transmisión).
El mapa teatral porteño es extenso y complejo, porque la franja comercial, que manejan los capocómicos y los empresarios, en tensión con los dramaturgos y con muchos actores de menor figuración, no es la única: conviven y se relacionan con ella de diversas maneras y en distintos momentos dentro del período otras formas de producción teatral. Destaquemos la de los “filodramáticos” (elencos aficionados generalmente radicados en instituciones: clubes, bibliotecas, sociedades de fomento, centros culturales, sindicatos, que muchas veces reproducen el repertorio y las formas de organización de las compañías comerciales), los “cuadros” anarquistas, los teatros “experimentales” y las compañías de profesionales e intelectuales que promueven un “teatro de arte” (de renovación y sincronización con las corrientes del teatro europeo, sobre los que volveremos en el capítulo que sigue), las cooperativas organizadas por actores profesionales al margen de las grandes compañías comerciales (por ejemplo, en el contexto conflictivo de las huelgas) y, hacia mediados de la década del 20, el incipiente teatro “oficial” dependiente del Estado (municipal y nacional). Aunque en número más reducido respecto del siglo xix, se presentan también compañías extranjeras, radicadas o visitantes, especialmente españolas y francesas.
Se suman a esta dinámica difícil de abarcar otras expresiones nacionales más acotadas, como las de las compañías de teatro judío en ídish, el teatro infantil, el teatro de títeres, así como una vasta zona de liminalidad, es decir, de fronteras imprecisas entre el teatro, las otras artes y la teatralidad social, en los espacios del circo, el carnaval, las peñas literarias y musicales donde concurre la “bohemia” intelectual, los “cafés concierto”, los cabarets, los bares y otros lugares del tiempo libre y la vida nocturna donde proliferan los “números” a la manera del varieté, se toca música (especialmente tango), se recita. El teatro se muestra expandido, ofrece un mapa de diseminación que excede las salas y los espectáculos específicos.
Pero lo cierto es que el gran motor de las transformaciones del período y que favoreció la profesionalización (es decir, la posibilidad de la rentabilidad del trabajo teatral) fue la franja más poderosa en términos económicos: la comercial (sin duda en productivos lazos con las otras expresiones). Los avances del teatro nacional en la “época de oro” ya habían sido relevantes, pero en las décadas siguientes se afianzará y multiplicará esa situación propiciadora, potenciándola y llevándola a índices más altos. Confrontemos algunos datos fundamentales de la dinámica teatral en la “época de oro” y en las dos décadas siguientes. Según Beatriz Seibel (2002), entre 1900-1910 se advierte un incremento de las compañías nacionales, “que pasan de tres en 1900 a ocho en 1910” pero que todavía “en general son superadas en cantidad por los elencos extranjeros” (467). En la “década áurea” el público teatral de Buenos Aires también crece: pasa de 1,5 millones de espectadores en 1900 a 6,6 millones en 1910. Seibel observa que “esto muestra un incremento del 440% con una tendencia en ascenso desde 1904, mientras la población sólo muestra un crecimiento del 100%, desde 663.000 habitantes en 1895 a 1.300.000 en 1910” (467). Crece la asistencia a los espectáculos. Seibel señala también que entre 1900-1910 aumentan las salas de cine, “de una sala compartida con espectáculo de variedades en 1900 a quince salas en 1910”. Los espectadores que asisten a ver películas (todavía mudas) son unos 600.000 en 1907, y se transforman en 3,4 millones hacia 1910 (467). La historiadora agrega que “la gran cantidad de obras producidas en la década se aprecia en la estadística de José Podestá, que estrena 249 piezas en el Apolo entre 1901 y 1908; a esta cifra deben sumarse los estrenos hasta 1910 y los de otras compañías, por lo que puede estimarse un mínimo de 800 obras estrenadas en ese período” (469).
Читать дальше