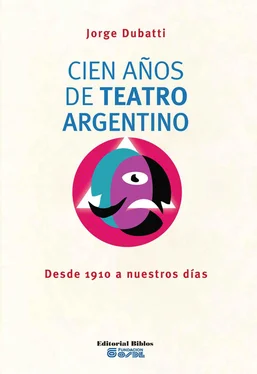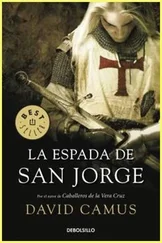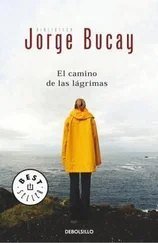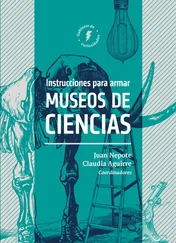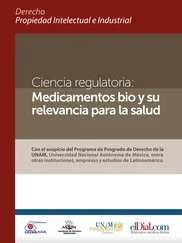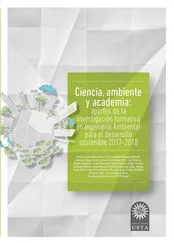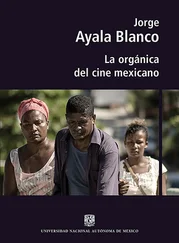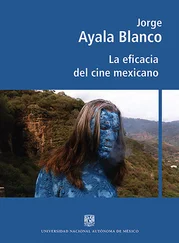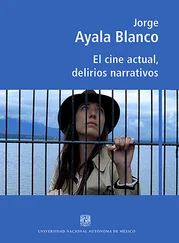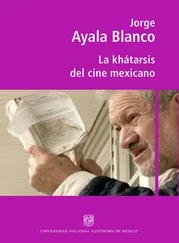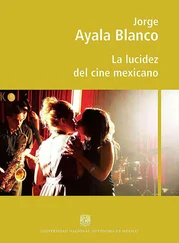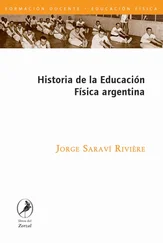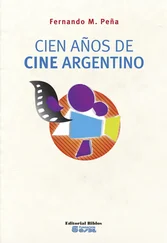Los primeros investigadores del período 1910-1930 retoman literalmente la propuesta de Ordaz, entre ellos José Marial (1955), Juan Carlos Ghiano (1960) y Raúl H. Castagnino (1968), o se muestran cautos sobre sus valores, como Arturo Berenguer Carisomo (1947: 399). Castagnino afirma en su Literatura dramática argentina: “La década comprendida entre 1900 y 1910, verdadera edad de oro de la escena criolla, coincide con nuevos estremecimientos de la vieja sociedad porteña” (102) y tras ella sobrevienen “declinación” y “decadencia” (119).
En síntesis, esta interpretación propone la siguiente secuencia de relato histórico: existió un florecimiento auspicioso del teatro argentino entre 1900-1910, al que siguió una desviación degradante por “caída” en el mercado en las dos décadas siguientes, y salvo honrosas excepciones hubo que esperar la aparición del teatro independiente en los 30 para recuperar la “dignidad artística”. Esa lectura de la historia se transmitió con diversa fortuna a través de los años y, de alguna manera, a pesar del trabajo de nuevas generaciones de historiadores (Tulio Carella, Blas Raúl Gallo, David Viñas, Marta Lena Paz, Susana Marco y equipo, Beatriz Seibel, Osvaldo Pellettieri, Nora Mazziotti, Eva Golluscio de Montoya, Sirena Pellarolo, Gonzalo Demaría, que han contado con lectorados más reducidos que Ordaz), sigue vigente en el imaginario de muchos amantes del teatro argentino, que consideran a Florencio Sánchez el mayor referente –no superado– del teatro rioplatense, y nuestro “clásico” por antonomasia.
A la luz del concepto de industria cultural
Ahora bien: hay que abandonar definitivamente esta interpretación. El período 1910-1930 fue tan rico que los conceptos historiográficos de una “época de oro” anterior y de una degradación por “mercantilización” deben ser desterrados, por varias razones.
Primero: la imagen de la “época de oro” proviene de un intento, desmedido en su optimismo teórico, de comparar los procesos del teatro europeo con los del argentino. Si la historiografía española reconoce una época de oro de la literatura y el teatro en los siglos xvi y xvii, y algo semejante sucede en la historiografía de Inglaterra y de Francia para el mismo período, la Argentina habría tenido su correspondiente esplendor en la primera década del siglo xx. Pero ¿sólo una década, un florecimiento de tan breve duración? Justamente, algunos historiadores posteriores retoman la idea historiográfica de una “época de oro” del teatro argentino, pero la reubican. Abel Posadas (1993, ii) la extiende entre 1890 y 1930, en coincidencia con el desarrollo de las cuatro décadas del género chico criollo. Para David Viñas (1989b: 336), el “período de oro del teatro porteño” se produce durante los años de las presidencias radicales, 1916-1930, es decir, con posterioridad al señalado por Ordaz. Pero además surge otro interrogante: ¿tan tempranamente, cuando apenas comienza a cobrar fuerza el teatro nacional, ya sobreviene su “época de oro”? Y lo que instala una mayor incertidumbre aun: ¿qué puede seguir a una época de oro: una “época de plata”, “de bronce”, “de barro”? Sin quererlo, con su énfasis admirativo, la imagen áurea sienta un equívoco principio de non plus ultra, de excelencia insuperable, como si la historia teatral tuviese momentos inmejorables y después de ellos, necesariamente, debiese venir algo inferior.
Segundo: el concepto historiográfico de “época de oro” surgió a la luz de la celebración del indiscutible talento y la laboriosidad de Sánchez, Laferrère, Payró y los Podestá, y de su magnífica contribución entre 1900 y 1910; puede pensarse, además, que fue producto del entusiasmo por el aniversario patriótico del primer centenario; pero también resultó una forma de expresar, por contraste, el descontento frente a la supuesta “declinación” del teatro argentino hasta que el movimiento independiente vino a “salvar” (Marial, 1955: 36) a la escena nacional.
Tercero: no se debería pensar la historia del teatro argentino en etapas que contrastan unas con otras, sino más bien en procesos que no se interrumpen por la muerte de ningún dramaturgo (ni siquiera de Sánchez), devenires de continuidad y transformaciones por los que el desarrollo del período 1910-1930 sólo es posible gracias a la experiencia histórica de la década anterior, que encierra en germen los constituyentes que se desplegarán más tarde. El teatro de 1910-1930, como veremos, es resultado de la profundización, el desarrollo y la diversificación de la escena en las dos décadas anteriores.
Cuarto: a partir de los años 60, progresivamente, la teoría de las industrias culturales logró que la idea de “mercado” del teatro y de las artes ya no fuera demonizada ni entrañara juicio negativo. Para los historiadores las palabras “industria” y “mercado” se han desprendido de toda connotación peyorativa y podemos valorar el período “industrial” del teatro argentino como una etapa destacable por más de un aspecto. Resume Jorge B. Rivera (2001): “Desde fecha relativamente reciente, la expresión industria cultural tiende a sistematizar y a describir, en la bibliografía de las ciencias sociales y la comunicación, a los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios culturales elaborados en gran escala y destinados fundamentalmente a un mercado de características masivas” (372). ¿Se puede aplicar el concepto de “industrialización” al teatro? En esos años, como es propio de su lenguaje de origen, el teatro trabaja (y trabajará siempre) dentro de los límites “artesanales” que lo diferencian de la literatura, el cine y la radio, límites que implican la asunción de su singularidad. A diferencia del cine (o más tarde la música y la televisión), el teatro no se puede “industrializar” porque no se deja “enlatar” en soportes tecnológicos ni goza de las posibilidades de la “reproductibilidad técnica” de la que hablaba Walter Benjamin. El teatro es, de acuerdo con la definición benjaminiana, un acontecimiento irreductiblemente aurático, corporal, de la cultura viviente, en el que son insustituibles el convivio de actores, técnicos y espectadores y la territorialidad en cada función. Cuando afirmamos que el teatro adquiere entre 1910 y 1930 una dimensión “industrial”, queremos decir una producción rentable, prolífica y seriada, de labor múltiple y agotadora, y en algunos casos con alto rendimiento económico, que estimula la práctica de un conjunto de técnicas dramáticas, actorales, de dirección y empresariales, sobre las que además los artistas reflexionan intensamente. Adaptamos el término “seriada”, que remite a la idea de “producción en serie”, al trabajo teatral: queremos decir que la intensidad de producción es tal que el teatro parece una “máquina” que no para de multiplicar funciones, escribir nuevos textos, realizar estrenos semanales y reposiciones de repertorio, acelerar ensayos y simultáneamente intervenir en las discusiones gremiales.
“¿Por qué es verdaderamente malo el teatro nacional?”
Los primeros historiadores que estudian el período absorbieron y prolongaron en su interpretación el juicio negativo que circulaba en forma generalizada tanto en la oralidad como en la gráfica de aquellos años. Fue una constante en la Argentina durante décadas –y en algunos sectores sigue viva aún– la valorización idealizante de lo europeo y el desmedro de lo local. En el teatro la desvalorización se acentúa, porque se suma el peso de la tradición ancestral del “pensamiento antiteatral”, vivo hasta hoy en Occidente. Se identifica con ese término a la corriente de ideas contra la actividad teatral, ya presente en la antigüedad clásica y multiplicada en la Edad Media por acción de los Padres de la Iglesia. Se desconfía del teatro por diversos tópicos: el problema de la “representación”, su degradación imitativa de la realidad, especialmente de lo divino; el carácter potencialmente irreverente de los histriones y sus hábitos “inmorales”; el origen pagano en celebraciones rituales; la feminización del varón, que se disfraza de mujer; el poder sugestivo, político y pedagógico del teatro, etcétera.
Читать дальше