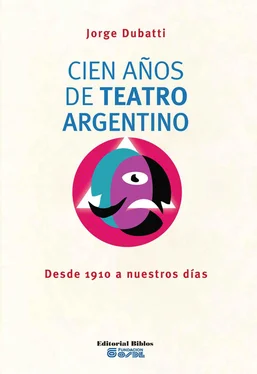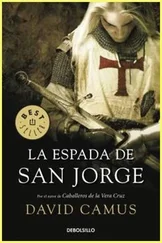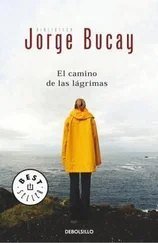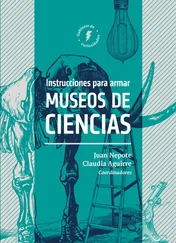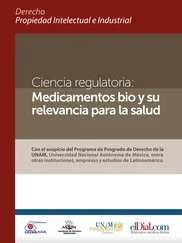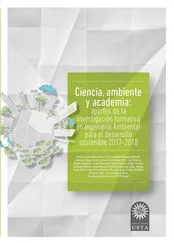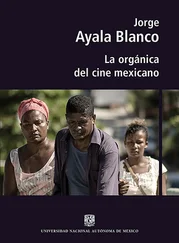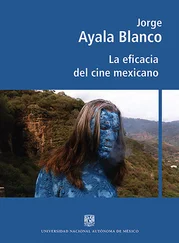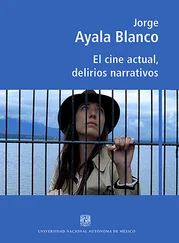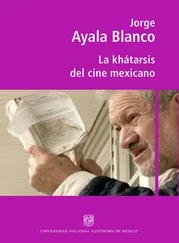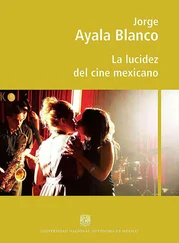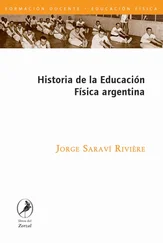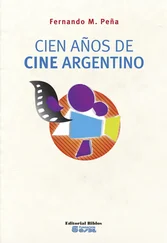Lo cierto es que ya el 6 de enero de 1910 –es decir, incluso dentro de la más tarde llamada “época de oro”–, el diario La Razón denunciaba la “decadencia” del teatro nacional y hacía responsables a los autores y los actores (a los que llamaba, respectivamente, “arregladores” y “morcilleros”, es decir, los que adaptan las obras para los intérpretes y los actores improvisadores, que se salen del texto del autor), al público (“ciego que reclama por un lazarillo”) y a los periodistas complacientes (Seibel, 2002: 441).
Entre 1910 y 1930 el rechazo a la situación del teatro porteño es generalizado. Podríamos multiplicar las citas de los documentos que ratifican esa negación, pero hay un caso ejemplar, en el que vale la pena detenerse: la encuesta que publica el diario Crítica entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 1924, en la que quince personalidades destacadas de diferentes disciplinas responden a la pregunta contundente “¿Por qué es verdaderamente malo el teatro nacional?”. Contestan la encuesta José Ingenieros (ensayista), Arturo Goyeneche (político radical), David Peña (historiador y dramaturgo), Ricardo Rojas (historiador y profesor universitario especialista en literatura argentina), José Ignacio Garmendia (militar), Emilia Bertolé (pintora y poeta), Antonio de Tomaso (político socialista), Juan Luis Ferrarotti (jurisconsulto), Alberto Palcos (historiador y profesor universitario), Enrique Dickman (médico, escritor y político socialista), Carlos Ibarguren (escritor y jurisconsulto nacionalista), Nicolás Coronado (crítico teatral), Alfredo Palacios (político socialista), Antonio Dellepiane (historiador y educador) y Herminio J. Quirós (jurisconsulto y profesor universitario). Es relevante la selección de los entrevistados: no se trata sólo de artistas o de especialistas en teatro sino de exponentes de diversos sectores, que sin embargo se demuestran atentos a la actividad teatral y se consideran habilitados para opinar sobre ella.
En la presentación de la encuesta (26 de julio, sin firma), bajo el título “Rodríguez Larreta y Vacarezza” (en referencia a Enrique Rodríguez Larreta y Alberto Vacarezza, señalados por los periodistas como exponentes de las dos tendencias polarizadas de nuestra dramaturgia, el “teatro de arte” y el “teatro mercantilizado”), se califica rotundamente el presente y el pasado inmediato y se idealiza la década de Sánchez: “El teatro nacional es malo. He aquí una afirmación rotunda que no discuten ni los mismos autores. Y aun las personas menos versadas en estos asuntos seudoliterarios saben que el teatro de los primeros años, el de Florencio Sánchez, por ejemplo, no ha sido superado, ni lo será, probablemente, ya que una orientación mercantilista aleja cada vez más de la escena al autor que no es, al mismo tiempo, un excelente «productor», como se dice en el lenguaje comercial”. La nota reconoce que “en todos los ambientes tiene la producción artística, aparte de la finalidad puramente estética, una finalidad económica” y que “los países más civilizados son aquellos, precisamente, que colman de riqueza a Anatole France, a Bernard Shaw o a [Gilbert K.] Chesterton”. Pero los encuestadores no están dispuestos a “poner en idéntico plano, a igualdad de éxito económico, “a Guido de Verona, el autor de La suegra de Tarquino, y a ciertos revisteros de algún teatro bonaerense”. Por eso llaman a opinar a “nuestros lectores” y convocan para la encuesta a “los más capacitados”.
Salvo José Ingenieros (26 de julio) y Nicolás Coronado (7 de agosto), que rescatan la producción dramática del momento y, en particular, hacen elogiosas referencias a la obra de Armando Discépolo (que ya retomaremos), en rasgos generales el resto de los encuestados afirma que debe hacerse algo para cambiar la orientación negativa del teatro argentino. Hablan de “mercantilización” y de carencia de “calidad artística”. Según Arturo Goyeneche (27 de julio), el problema es inherente a la “juventud” del teatro argentino y el error que se comete es ponerse al servicio del gusto del público. Para David Peña (28 de julio), quienes manejan la situación son los empresarios y los directores, preocupados por la taquilla, pero también está en juego la competencia del cine. Según Peña, se ha popularizado el oficio del dramaturgo a tal punto que “no hay espíritu audaz y zafado, por lo demás, que no se considere habilitado para considerarse autor teatral”. Peña refiere una anécdota reveladora: “Voy a la peluquería a afeitarme y el barbero que me conoce saca una obrita y me la da para que la lea. Lo mismo me sucede en la zapatería o en el café. Todo el mundo tiene su obrita preparada”. Cuenta que, además, un reconocido actor le contó que su cocinera le había presentado un drama. “Éste es un mal tan generalizado que hay que temerle”, concluye. Para Peña, la dramaturgia requiere de estudio y observación:
Yo, para escribir, cultivo permanentemente mi inteligencia, leyendo, estudiando, y analizando profundamente las modalidades de nuestra vida.
Los encuestados oponen el teatro comercial a un “teatro de arte”. Juan Luis Ferrarotti (2 de agosto) describe con nitidez el funcionamiento del teatro mercantilizado: la imposición de los “capocómicos” (grandes actores cabeza de compañía), las obras escritas sólo para su lucimiento, la tarea cómplice de los críticos para favorecer la convocatoria de público, el conformismo de los espectadores, la estandarización formularia en la composición de los textos. Dice Ferrarotti: “La receta del cocoliche que no tiene más gracia que maltratar el idioma, del «filósofo» que hilvana palabras solemnes, del cabaret con el borracho sentimentaloide y de la prostituta en trance de retorno a la inocencia y la doncellez”. Para Alberto Palcos (3 de agosto) el teatro argentino se ha alejado de la “misión del arte”: “La misión del arte no es satisfacer al público”, dice, “sino también educarlo, que es lo que sucede con los grandes dramaturgos extranjeros, [William] Shakespeare, [Friedrich] Schiller”.
Enrique Dickman (4 de agosto) afirma que “el teatro es un comercio sometido a las influencias de la demanda”, habla de “degeneración” y encuentra razones histórico-sociales en el contexto para la situación negativa del teatro argentino: “La guerra ha degenerado la sensibilidad del público. Considero que la guerra y la posguerra han desorganizado el espíritu del mundo”. La hipótesis de Dickman es que la ciudadanía ha permanecido dormida durante “cuatro años de contiendas” y ahora “despierta acicateada por varios impulsos, deseando apagar la sombra del desastre con el dominio inefable de la diosa alegría”. Para Dickman no es un fenómeno nuevo: “Cada vez que una catástrofe ha conmovido a la humanidad, el hombre ha tratado de borrar todo pensamiento siniestro sobre el pasado buscando en la diversión fácil un anestésico eficaz a su dolor y así sucede en la actualidad”. Desde su punto de vista la Argentina, “moldeada en el supremo cáliz de la cultura europea”, no puede mantenerse al margen de lo que sucede en Europa y “se siente arrastrada en la corriente general que anima al Viejo Mundo”. Por esa razón, concluye, el teatro argentino “prodiga diversión fácil y barata a nuestro pueblo, no siempre como es de suponer de muy buena calidad”.
Para Alfredo Palacios (8 de agosto), entre los “defectos fundamentales” del teatro argentino y del uruguayo están “la enorme superficialidad de las obras y ciertas características destinadas a satisfacer las pasiones nada deseables”.
Un diagnóstico semejante sobre el período (o su prolongación inmediata) se encontrará en otros intelectuales y en historiadores años después, incluso dos y tres décadas más tarde. Alfredo Bianchi (1927) afirma que “los autores abandonaron todo ideal artístico para correr únicamente tras el éxito material” (17). Ezequiel Martínez Estrada, en La cabeza de Goliat. Microscopia de Buenos Aires, de 1940, distingue “el público mayoritario, el de los estadios de fútbol, hipódromos y rings, el porteño”, del “extranjero”, es decir, el de los inmigrantes. Si el primero es “más fino”, el segundo es una “minoría desarraigada que sostiene un nivel de espectáculos de sainete, comedia y drama de última categoría en el gusto peninsular del teatro teatral [sic]”. Para Martínez Estrada, este “teatro teatral” es “el género característico de la literatura española desde los tiempos de Lope de Rueda, y es hoy su hijo legítimo muy venido a menos”. A diferencia de ese teatro popular, “el repertorio de gran esti-
Читать дальше