—¿Por qué está tan triste su majestad?
—En este momento no tengo causa para la infelicidad, pero abrigo temores sobre el futuro y eso me preocupa mucho.
—Es muy difícil complacer a su majestad —dijeron los monos, riendo—. Todos los días tenemos encuentros felices en montañas encantadas, en sitios bendecidos, en antiguas cuevas, en islas sagradas. No estamos expuestos al unicornio ni al ave fénix ni a las restricciones de ningún rey humano. Esa libertad es una bendición inconmensurable. ¿Qué puede ser lo que le despierta esos tristes temores?
—Es cierto que hoy en día no tengo que rendirle cuentas a la ley de ningún rey humano ni debo temer las amenazas de ningún ave o bestia —dijo Mono—; sin embargo, llegará el día en que envejezca y me debilite. Yama, el Rey de la Muerte, aguarda en secreto para destruirme. ¿No hay modo de que, en vez de renacer en la tierra, pudiera yo vivir para siempre entre la gente del cielo?
Cuando los monos oyeron esto, se taparon los rostros con las manos y lloraron, cada uno pensando en su propia mortalidad. Pero, ¡mira!, de entre las filas sale de un brinco un mono plebeyo que dice en voz alta:
—Si eso es lo que le preocupa, su majestad, es señal de que la religión ha prendido en su corazón. Hay, en efecto, entre todas las criaturas, tres clases que no están sujetas a Yama, el Rey de la Muerte.
—¿Y sabes cuáles son? —preguntó Mono.
—Los budas, los inmortales y los sabios —respondió—. Estos tres están exentos del giro de la rueda, del nacimiento y la destrucción. Son eternos como el cielo y la Tierra, como las colinas y los arroyos.
—¿Y dónde puede encontrárseles? —preguntó Mono.
—Aquí en la tierra común —dijo el mono plebeyo—, en antiguas cuevas entre colinas embrujadas.
El rey estaba encantado con esa noticia.
—Mañana me despediré de ustedes —dijo—, bajaré la montaña, andaré como nube errabunda hasta los confines del océano e iré al fin del mundo hasta encontrar a estas tres clases de inmortal. De ellos aprenderé cómo ser eternamente joven y escapar de la muerte.
Esta determinación lo llevó a librarse de las redes de la reencarnación y lo convirtió al fin en el Gran Mono Sabio, a la altura del cielo. Los monos aplaudieron y gritaron:
—¡Magnífico, magnífico! Mañana recorreremos la colina en busca de frutas y bayas y daremos en honor de nuestro rey un gran banquete de despedida.
Al día siguiente, tal como estaba previsto, fueron a recoger duraznos y frutas raras, hierbas de la montaña, tubérculos, orquídeas, todo tipo de plantas y flores extrañas, pusieron las mesas y bancas de piedra y prepararon carnes y bebidas mágicas. Pusieron a Mono en la cabecera y se acomodaron según su edad y rango. La copa pasó de mano en mano para brindar; le hicieron al rey sus ofrendas de flores y fruta. Bebieron el día entero y a la mañana siguiente su rey se levantó temprano y dijo:
—Pequeños, corten para mí un poco de madera de pino y constrúyanme una balsa; luego busquen un bambú alto para que me sirva de pértiga; pónganme unas frutas y cosas por el estilo. Voy a emprender el viaje.
Se subió solo a la balsa y se impulsó con toda su fuerza; se alejó a gran velocidad, directo al mar, hasta que un viento favorable lo ayudó a llegar a las fronteras del Mundo del Sur. El destino, en efecto, lo había favorecido; durante días y días, desde que puso un pie en la balsa, un fuerte viento del sureste sopló y lo llevó al fin a la orilla noroeste, que, sí, es la frontera del Mundo del Sur. Metió su pértiga al agua y comprobó que no era muy profunda, así que bajó de la balsa y se fue hasta la orilla. En la playa había gente pescando, cazando gansos salvajes, sacando ostras de la arena, extrayendo sal del agua. Corrió hacia ellos y, por puro gusto, se puso a hacer unas extrañas payasadas que asustaron tanto a los demás que tiraron sus canastas y redes y salieron huyendo. Mono agarró a uno que se había quedado en su sitio, le arrancó la ropa y encontró así qué ponerse él. Ya vestido, fue a pavonearse por pueblos y ciudades, en el mercado y el bazar, imitando los modales y el habla de la gente. Todo el tiempo su única ilusión era encontrar a los inmortales y aprender de ellos el secreto de la eterna juventud, pero se topó con los hombres del mundo, todos absortos en la búsqueda de fama o dinero; no había nadie que se preocupara en lo más mínimo por lo que el futuro le deparara. Así, Mono salió en busca del camino de la inmortalidad, pero no halló ninguna oportunidad de conocerlo. Durante ocho o nueve años fue de una ciudad a otra y de un pueblo a otro hasta que de pronto llegó al océano del Oeste. Estaba seguro de que más allá de ese océano tenía que haber inmortales, sin lugar a dudas, y se construyó una balsa como la que tenía antes. Flotó por el océano del Oeste hasta que llegó al continente del Oeste, donde desembarcó y, después de que hubo mirado un rato alrededor, de repente vio una montaña muy alta y hermosa, con un pie boscoso. No les temía a los lobos, los tigres ni las panteras y escaló hasta la cima. Fue mientras echaba un vistazo que oyó la voz de un hombre proveniente de lo profundo del bosque. Corrió hacia ese lugar y escuchó con atención. Era alguien que cantaba, y éstas son las palabras que reconoció:
No tramo ninguna conspiración; no urdo ningún ardid;
la fama y la vergüenza son una sola cosa para mí.
Una vida sencilla prolonga mis días.
Aquéllos con quienes me topo por la vida
son todos inmortales
y desde sus callados asientos explican
las Escrituras de la Corte Amarilla.
Cuando Mono oyó estas palabras, se puso muy contento.
—Entonces por aquí debe de haber inmortales —dijo.
Se internó en lo profundo del bosque y, al buscar afanosamente, descubrió que el cantante era un leñador que cortaba maleza.
—Reverendo inmortal —dijo Mono, presentándose—: tu discípulo levanta las manos.
El leñador estaba tan asombrado que dejó caer el hacha.
—Cometes un error —dijo, volteando para responder el saludo—; no soy más que un leñador hambriento y andrajoso. ¿Qué te hace dirigirte a mí como “inmortal”?
—Si no eres inmortal —dijo Mono—, ¿por qué hablaste de ti mismo como si lo fueras?
—¿Qué dije yo que sonara como si yo fuera un inmortal? —preguntó el leñador.
—Cuando llegué a la orilla del bosque —explicó Mono—, te oí cantar: “Aquellos con quienes me topo por la vida son todos inmortales y desde sus callados asientos explican las escrituras de la Corte Amarilla”. Esas escrituras son secretas; son textos taoístas. ¿Qué puedes ser sino un inmortal?
—No te engañaré —dijo el leñador—. Es cierto que esa canción me la enseñó un inmortal, que vive no muy lejos de mi choza. Él vio que debo trabajar arduamente para ganarme la vida y que tengo muchos problemas, así que me dijo que, cuando estuviera preocupado por lo que fuera, me recitara a mí mismo las palabras de esa canción. Eso me consolaría y me libraría de las dificultades. Ahora mismo estaba disgustado por algo y por eso me puse a cantar la canción. No tenía idea de que estuvieras escuchando.
—Si el inmortal vive cerca, ¿cómo es que no te has convertido en su discípulo? ¿No valdría la pena aprender de él cómo no envejecer jamás?
—Tengo una vida dura —dijo el leñador—. A los ocho o nueve años perdí a mi padre. No tenía hermanos ni hermanas y recayó únicamente en mí la responsabilidad de mantener a mi madre viuda. No había nada que hacer más que trabajar arduamente desde temprano y hasta tarde. Ahora mi madre es vieja y no me atrevo a dejarla. El jardín está descuidado; no hemos tenido suficientes alimentos ni ropa. Lo más que puedo hacer es cortar dos haces de leña, llevarlos al mercado y, con los centavos que me dan, comprar algunos puñados de arroz que yo mismo cocino y le sirvo a mi anciana madre. No tengo tiempo para ponerme a aprender magia.
Читать дальше
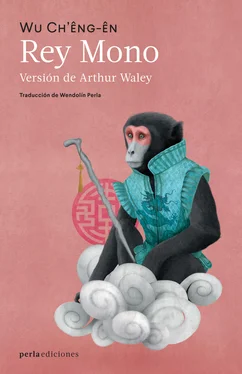







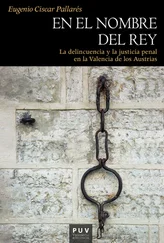


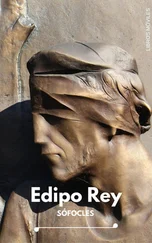
![Данил Горевич - MONO Лиза. [с т и х и]](/books/715008/danil-gorevich-mono-liza-s-t-i-h-i-thumb.webp)