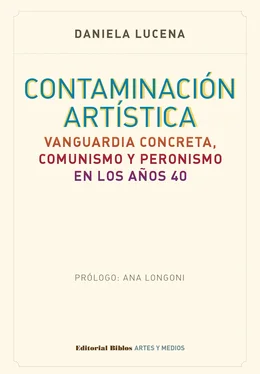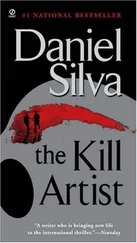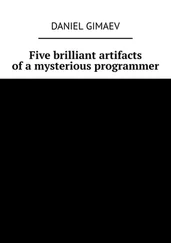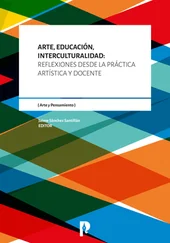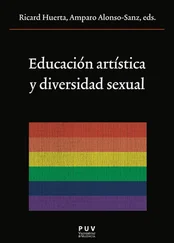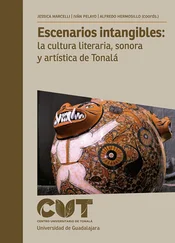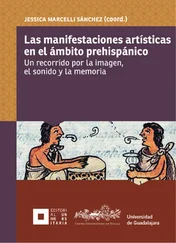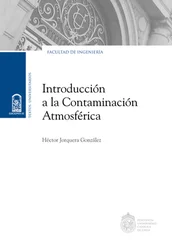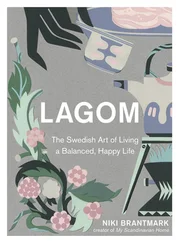La historiadora del arte Cristina Rossi (2004, 2009), por su parte, inscribe las propuestas estéticas del arte concreto en el marco de los debates en torno al realismo y la abstracción que se dieron durante los años 30 y 40 tanto en nuestro país como en Europa. En su reconstrucción de las polémicas la autora toma en cuenta la situación política internacional y las redes generadas entre los distintos actores del mundo de la cultura latinoamericana. Sobre ese complejo entramado Rossi aborda los impactos del muralismo de David Alfaro Siqueiros y del universalismo constructivo de Joaquín Torres García en los debates, y los distintos proyectos artísticos que se articularon en torno a ellos. Confronta, a su vez, los argumentos de artistas e intelectuales como Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Tomás Maldonado, Juan del Prete, Raúl Lozza, Héctor P. Agosti, Orlando Pierri y Manuel Espinosa –entre otros– que circularon en publicaciones culturales nacionales y extranjeras. Los debates publicados en distintas revistas de la época y las posiciones a favor del realismo o de la abstracción defendidas por los artistas le permiten visualizar, a su vez, las batallas discursivas destinadas a defender o a socavar la legitimidad artística de los diferentes actores.
En cuanto a los vínculos específicos de los artistas concretos con el peronismo, los análisis más usuales tienden a reducirlos a las polémicas declaraciones contra el arte abstracto pronunciadas por el ministro de Cultura Oscar Ivanissevich y a sus similitudes con los argumentos esgrimidos por regímenes como el nazismo y el fascismo. Sin embargo, algunos trabajos recientes se han propuesto problematizar estas articulaciones, recuperando momentos o coyunturas específicas de esta relación. En este sentido se orientan los trabajos de Andrea Giunta y María Amalia García.
En su análisis sobre los salones nacionales durante el peronismo Andrea Giunta (1999) expone los distintos usos artísticos y políticos del gobierno peronista con relación a estos espacios, y las tensiones que ellos suscitaron. Su estudio ofrece una minuciosa mirada sobre los cambios de reglamentos, la conformación de los jurados, los envíos realizados y los premios otorgados. También reconstruye la polémica en torno al arte abstracto generada partir de las declaraciones del ministro Ivanissevich. Estos temas son, a su vez, ampliados por la autora en el primer capítulo de su libro Vanguardia, internacionalismo y política (2001), donde despliega una interesante lectura de los programas artísticos que se articularon en oposición a las propuestas del oficialismo y sus vínculos con el arte internacional, así como también de las “transacciones” entre el peronismo y el arte abstracto. Giunta señala que entre 1952 y 1953 el gobierno peronista elige obras de los grupos Asociación Arte Concreto-Invención, Perceptista y Madí para la realización de muestras y envíos oficiales. El análisis de estas elecciones le permite a la autora matizar el supuesto antagonismo entre peronismo y arte abstracto, y mostrar los usos políticos de las obras concretas y Madí por parte del gobierno de Juan Domingo Perón, en el marco de una estrategia de reposicionamiento internacional.
La investigación de María Amalia García (2011) también se ocupa de analizar el envío oficial de 1953 a la II Bienal de San Pablo, pero su abordaje se inscribe dentro de un marco diferente: el estudio del arte abstracto argentino a partir de sus interconexiones con la escena artística brasileña. García examina una serie de iniciativas de gestores, artistas, críticos e instituciones culturales (como Jorge Romero Brest, Max Bill, Ignacio Pirovano, o el Instituto de Arte Moderno dirigido por Marcelo De Ridder), su papel en la definición del arte abstracto como “el arte moderno” y sus vínculos con los programas puestos en marcha por el peronismo. Las relaciones político-culturales entre la Argentina y Brasil son revisadas por la autora a partir de la hipótesis de que el arte abstracto jugó un papel central en la disputa política por la hegemonía cultural entre ambos países durante esa década. La construcción de un mapa artístico regional le permite ampliar la mirada e introducir nuevas preguntas y problemas, entre los cuales se destacan la configuración de una abstracción regional y los impactos y las repercusiones de los emprendimientos culturales paulistas en las iniciativas de gestores y artistas del circuito artístico nacional.
Las lecturas de Giunta y de García hacen foco o bien en las acciones desarrolladas por el gobierno de Perón con relación a los usos del arte concreto o bien en los programas desplegados por críticos, artistas y gestores del campo artístico durante los años del primer peronismo. Sin embargo, no profundizan en el análisis de los posicionamientos específicos de los artistas concretos respecto del gobierno peronista, sus elecciones de militancia partidaria y la opción por el arte para la transformación política de la sociedad. Este estudio, en cambio, al poner el énfasis en las prácticas desplegadas por los miembros de la AACI con el gobierno peronista, se propone aportar nuevas claves de lectura que puedan contribuir no sólo a la íntegra comprensión de la praxis estético-política de los artistas concretos sino a la profundización del conocimiento sobre un período particularmente polémico en cuanto a la relación de los productores culturales con el poder y los partidos políticos.
Es importante consignar también que no existen trabajos que analicen específicamente los vínculos de los miembros de la AACI con el PCA, a excepción del aporte que realizamos junto con Ana Longoni durante los comienzos de esta investigación (Longoni y Lucena, 2003-2004). Tanto la afiliación grupal de los artistas concretos al PCA como los textos que Tomás Maldonado escribe para el periódico oficial del partido y las obras que los artistas realizan a pedido de los dirigentes comunistas fueron dejados de lado por casi todos los estudios que se ocupan de la vanguardia concreta. De hecho, las intervenciones de los concretos en la prensa partidaria recién fueron recuperadas en 2003, a partir del trabajo hemerográfico que llevamos adelante junto con Julia Risler, en el marco de la investigación colectiva “Una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentino, el arte y los artistas. 1918-1989”, proyecto UBACYT dirigido por Ana Longoni en el que se inscribió inicialmente este trabajo.
Hasta aquel momento esas producciones permanecían olvidadas, tanto en los estudios sobre el movimiento concreto como en las antologías de sus escritos y obras.[3] Muy probablemente pueda atribuirse a esta situación el hecho de que las escasas menciones sobre la militancia comunista de los artistas concretos eran inexactas y contradictorias. Por otra parte, tales imprecisiones y “olvidos” de los historiadores quizá respondan a la dificultad de abordar el tema en las entrevistas con los artistas, quienes o bien se rehusaban a hablar de su relación con el partido o bien minimizaban su militancia en el comunismo, y en algunos casos incluso llegaban a negarla. Pero también y sobre todo a la tendencia forzadamente (des)politizadora de cierta historia del arte local que tiende a excluir la dimensión política de sus relatos (Longoni, 2000).
Tampoco desde la historiografía política se ha prestado atención al vínculo de los artistas concretos con el Partido Comunista. Si bien en los últimos tiempos una serie de investigaciones sobre el PCA (Camarero, 2007; Acha, 2007; Cernadas, 2005) han venido a subsanar ese “vacío historiográfico local” que Jorge Cernadas, Roberto Pittaluga y Horacio Tarcus (1997) señalaban hace algunos años con relación a los partidos de izquierda en la Argentina, ningún estudio se ha preguntado por las particularidades que asume la militancia de los integrantes de la AACI y sus relaciones con otros artistas, intelectuales y dirigentes comunistas.
Читать дальше