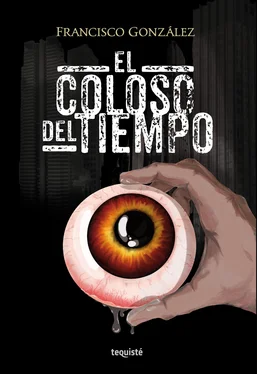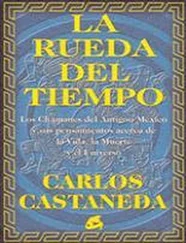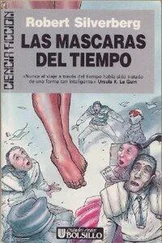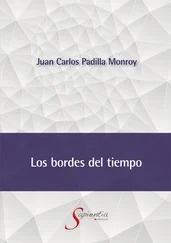Caminó por la sombra, como aconsejaban algunos abuelos argentinos. Aunque cruzaba por enfrente de ellos, los jóvenes no hicieron nada para detener su actividad, es decir que poco les importó que Miguel pudiera verlos o escucharlos. Miró, directamente, hacia ellos para tratar de obligar a alguna mirada a mostrar algo de respeto, pero la indiferencia acompañó ese tramo. Miró de todos modos la fogata que habían hecho y escuchó lo que decían, hablaban de encender un contenedor de basura unas cuadras más atrás, simplemente, para hacer arder algo porque “la noche estaba aburrida”.
«Qué conflictivos», suspiró al tiempo que los observó romper botellas de vidrio contra el asfalto.
Siguió y volvió la vista atrás para mirar si los jóvenes lo seguían, pero tal como dijeron mientras él cruzaba por enfrente, se iban para el lado opuesto del que él caminaba, con palos encendidos enarbolados como si fueran banderas y con botellas de cerveza vacías cantando canciones de cancha de fútbol.
Comenzó a pensar… a pensar que habían sido cuatro cuadras muy accidentadas, y eso que faltaban otras cuatro para su casa. Pensó también en que Eva siempre vivió muy cerca de su casa y eso le sacó una sonrisa que se esfumó con rapidez al recordar que ya había perdido su oportunidad. Estuvo rumiando un rato sobre tantas otras cosas más que iba relacionando, azarosamente, hasta que llegó a la idea de que a tan solo un kilómetro de distancia de su casa (un segundo piso de un edificio de departamentos, expresión de la ciudad que tanto odiaba, como los taxis, las bocinas y los semáforos), había un barrio que se correspondía más con su personalidad. «Qué hago ahí entre el caos de la capital, si caminando apenas quince minutos, podría estar durmiendo al nivel del mar.»
Siguió caminando y descalabazándose, vanamente, y el silencio lo envolvió de pronto, ni siquiera un perro a lo lejos, ni un auto, ni una bocina y eso en la ciudad es muy extraño. Sin embargo, hacía añares que no salía a caminar por la ciudad a tan altas horas de la noche, así que no estaba en condiciones de decir que aquello era anormal. A todo esto, del silencio (es que por la cuestión del silencio que lo envolvía es que resaltó el sonido tan extraño que escuchó) oyó una carcajada ronca, tan apagada como si la hubiera escuchado en su propio oído, sofocada, como imposible de contener; pero «¿quién reía?», se preguntaba mientras le daba vueltas la cabeza como una veleta al viento.
Nunca lo supo, aunque sí notó que el tono de la risa era de una mujer tal vez mayor. No iba a negar que sintió un poco de miedo y que por eso apuró el paso, si bien una imagen se le vino a la mente, como un déjà vu , esas imágenes que lo invaden a uno de repente cuando está mirando el techo y lo sacan de lo que estaba pensando y lo conducen hacia donde quieren, imágenes con voluntad, imágenes como anclas, imágenes extrañas: fuego, fuego y un tejado, un tejado en llamas, un farol, una vela y una antorcha, fuego y una aldaba fría en el medio de un ardor infernal, fuego y una aldaba…
—Mierda, ¿qué fue eso? —exclamó cuando se dio cuenta de que el sueño y el susto eran una combinación poco recomendable—. Aunque… a esa aldaba la conozco. Esa aldaba… ¡Era la aldaba de la casa de Eva!
La incertidumbre no lo dejaba avanzar. ¿Qué hacer?, ¿volver sobre sus pasos y corroborar que estaba casi dormido y tenía sueños fugaces incluso mientras caminaba por la calle?, o ¿seguir y quedarse con la intriga para siempre de lo que significaba aquello que vio? ¿Desde cuándo tenía que cuestionarse cosas como estas? Fue como empezar a pensar que las cuestiones de la imaginación dejaran de ser literatura, y se volvieran un avatar de lo real, fue como pretender que pensar podía traer consecuencias, fue indagar lo que entendía por premonición y lo que entendía por pensamiento, por voluntad y por automatismo.
Las rutinas eran su zona de confort; no involucrarse, una forma de vida, «¿por qué tengo esta paranoia de pronto?», se cuestionó, «si no tomé nada, ni siquiera comí más que una o dos porciones de pizza.»
—¡Por Dios! —exclamó con furia ya que sentía que iba a tener que desandar el camino, si no, una sensación de culpa lo iba a molestar hasta que viera a Eva el lunes en el colegio.
Emprendió entonces el regreso a toda prisa, rememorando, amenazadoramente experiencias ya olvidadas con su padre.
Se detuvo en la esquina de la casa porque sentía que iba a sufrir un infarto. Es que el corazón se bamboleaba dentro de su pecho ni bien había visto el fuego en el tejado aún de bien lejos y más se le enloqueció el corazón cuando sometió a su cuerpo a un esfuerzo para el que no estaba preparado al comenzar a correr a un ritmo desesperado. Se detenía cada vez más seguido a medida que iba llegando y respiraba a sorbos tan profundos que parecía que sus pulmones iban a estallar.
«¿Dónde estaba toda la gente?», se preguntó al echar un vistazo y encontrar que no quedaba ni un auto en la cuadra y que ningún vecino había asomado el hocico. «Auxilio», gritó. «¡Auxilio carajo!»
Se calentó la cabeza, de modo fugaz, indagando de dónde provino esa muestra de carácter, que ni siquiera le había parecido haberlo pensado en lo más mínimo. Y ahí fue que oyó muy lejos una sirena acercándose y lo vio a Luis descamisado frente a la casa en llamas.
—¿Dónde está Eva? —le inquirió Miguel con firmeza, tal si fuera otra persona en ese ineludible minuto.
—No sé, yo me fui y volví porque me olvidé una cosa, y cuando llegué, el techo estaba en llamas.
—¿Eva salió?
—No sé, Miguel… Voy a entrar porque los bomberos no van a llegar a tiempo si Eva está adentro.
Miguel pensó que ese arrojo de valentía era correcto y lo alentó por eso.
—Tomá, ponete mi camisa en la cabeza —se sacó su camisa negra y se quedó con el pecho desnudo, con la vergüenza que le daban los pelos de sus hombros y la panza incipiente que se le estaba formando con los años de sedentarismo—, y creo que la madre de Eva estaba en la casa, es una mujer mayor. Sacalas.
Luis lo miró a los ojos y Miguel, con toda su inexperiencia en esa clase de circunstancias en que dos seres humanos se ofrecen a través de la mirada, percibió una flaqueza, la incertidumbre y el miedo destellaban en la vista de su temerario rival. Recordó cierto pasaje en que Aquiles, al atender una oferta de un Héctor, a sabiendas inferior a sus capacidades combatientes, le dijo: “ no hay pactos que valgan entre leones y hombres”. Por qué pensar en ese pasaje, por qué hacerlo en ese momento. Un poco de autocontrol habría sido muy honorable en aquellas circunstancias, especialmente, porque subyacía en esos recuerdos una convicción de que quizás, en el fondo, él se consideraba un león.
Lo tuvo claro, Luis iba a seguir preparándose por toda la eternidad, pero no iba a entrar nunca. No había mucho tiempo que perder, así que le quitó la camisa negra que le había dado y la usó para taparse la cabeza y los hombros. Sin pensárselo demasiado y ante la mirada avergonzada de Luis, Miguel pateó la puerta principal sin poder abrirla. Recordó, al instante, su premonición, aunque estuviera todavía incrédulo de aquello, y se repitió: «la aldaba fría». Tomó la aldaba fría como el hielo entre sus manos y empujó la puerta. Se abrió crujiendo y corrió hacia adentro perdiéndose en el fuego.
Penetró en la casa y se abrió paso a lo largo de un pasillo tan corto que creyó que estaba delirando. El fuego había tomado las paredes y sintió un olor particular como a cera caliente que lo alarmó, hasta que observó que los pelos de su pecho se estaban quemando. Corrió a través del living y allí tuvo esa extraña visión. Vio en la puerta de la cocina a una vieja con unos ropajes inclasificables de color gris, con una vela encendida en las manos. Luego, a través de la ventana de uno de los lados que daba al patio compartido con la casa del vecino, vio a la misma señora con un farol en su mano izquierda y, al parpadear con incredulidad, vio a la misma anciana (u otra anciana idéntica) con una antorcha encendida en su mano derecha sonriendo, ostentando su único diente cerca de la puerta trasera. La anciana lo miró un instante entre las llamas furiosas y, en el momento en que sus miradas se encontraron, notó que la anciana tenía un solo ojo y que, metiendo los dedos anquilosados de su mano libre dentro del cuenco marchito, se lo arrancó y se lo enseñó con cierta suficiencia burlona. Miguel vaciló al ver ese espectáculo macabro y salió por la puerta desestimando sus delirios de fuego.
Читать дальше