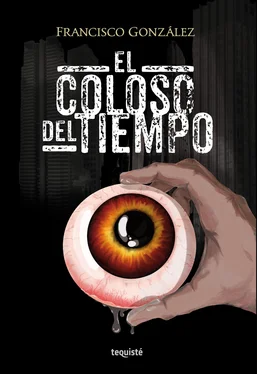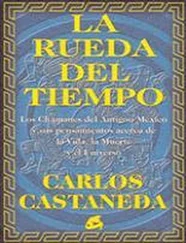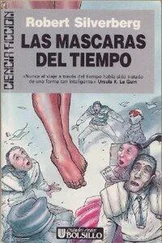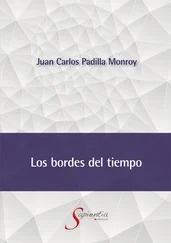—Eva… —murmuró Miguel antes de que Eva saliera para la cocina— ¿Qué te pasó en la mano?
—Soy una tonta, me quemé con el horno hace unas horas. No es nada —dijo riéndose avergonzada.
A Miguel le bastó aquel intercambio de palabras para ponerse tan feliz como si él fuera el cumpleañero; es que las comunicaciones humanas le costaban tanto como las matemáticas. Eva fue a la cocina a buscar las pizzas y algunas bebidas y él se sintió terriblemente solo. Utilizó ese tiempo tan solitario para observar a todos allí, cosa que no había podido hacer cuando saludó, ya que los nervios de interactuar con desconocidos lo obnubilaban un poco. Vio personas raras, como si todos fueran viejos aunque fuesen jóvenes, es decir, miraban tan seriamente aunque rieran, hablaban tan extraño aunque hablaran el español, y bebían de copas, pero tomándolas con las dos manos como si se tratase de copones o algo por el estilo. «Raras costumbres tienen los conocidos de Eva», reparó, y no supo nunca cómo describirlos. Cuando Luis terminó su anécdota, no reían, aunque su objetivo, obviamente, fuera provocar risas, sino, por el contrario, hacían comentarios y se cuestionaban entre ellos un método mejor para dominar a esos jóvenes del colegio. A lo cual, como si fuese armado, todos miraron a Miguel y le preguntaron cómo hacía él para inspirar a los jóvenes, le cuestionaron cuál era su método. Miguel se sintió absorto por aquel cuestionamiento, porque supo que su respuesta provocaría una comparación horrorosa con Luis y que Luis, a partir de ella, se posicionaría por encima de él en tan solo un segundo. Así que dijo:
—Nunca puedo dominarlos, no existe un método… —un murmullo creció alrededor de la mesa y trató de extenderse más—: lo único que siempre me ha funcionado es leerles con entusiasmo. Es que no sé qué les provoca, pero sé que a los chicos les gusta que les lean… ¡yo sé que comienzo a pronunciar las palabras escritas y por lo menos se callan! —sin duda alguna, quiso inculcarles a sus palabras un tono humorístico, pero al igual que con Luis, se produjo un murmullo y le pareció, solo le pareció, que alguien había aplaudido por allá al fondo.
El resto de la velada fue una pesadilla para él. Se pasó viendo a Eva hablar con Luis toda la noche y él se pasó acomodándose el pelo o los anteojos, y levantándose al baño cada veinte minutos, quizá por incomodidad, quizá por aburrimiento. Si había allí una competencia, la había perdido apenas entró. Se levantó por última vez al baño y, al mirar para la cocina, vio la espalda encorvada de una mujer mayor, quizá la madre de Eva, que parecía tener en sus manos un ojo humano que se llevó a la cara con sumo cuidado, obviamente, trató de olvidar aquella relación imposible sacudiendo su cabeza para terminar deduciendo que era un huevo hervido como los que, de hecho, había sobre la mesada. La mujer tomó un pequeño platito que tenía una vela encendida y casi al instante se dio la vuelta dirigiéndose hacia una puerta que seguro conducía a un patio trasero. Se sintió un curioso, de esos que podrían ser mal interpretados: un mirón. Quiso saludar, pero prefirió evitarse más incomodidades, entró al baño sin prestarle más atención a la vieja, se sacó los lentes y se mojó la cara, se vio tremendos derrames de sangre en los ojos y decidió que debía irse.
«Llegó la hora de irme», avisó al salir al living ante la mirada de Luis que parecía insinuar que su presencia le molestaba, y Eva lo condujo hacia la salida, por el mismo pasillo que ahora le había parecido demasiado corto con respecto al que recordaba haber recorrido. Cruzó la puerta y se dio la vuelta para decirle algo, pero se quedó mudo al verle las pecas y el esplendor de su pelo rojizo.
—Gracias, Miguel, espero que este sea el comienzo de una gran amistad.
«Sí, sí…», comentó por dentro mientras que lo que pronunció, realmente, fue «espero lo mismo Eva, gracias por invitarme», como si en verdad hubiera hablado un autómata digno de Mary Shelley.
No obstante, se fue caminando a casa, increíblemente feliz por haber superado la prueba, con un mínimo de tristeza asomando por ver sus ilusiones rotas.
Se había alejado por lo menos una cuadra de la casa de Eva en medio de una noche cerrada, cuando se le reveló lo efímera que era aquella felicidad que había sentido cien metros atrás, pues la tristeza que apenas insinuó en su alma cuando se despidió se hizo, físicamente, presente en un santiamén. Caviló sobre viejas noches de lecturas de Pessoa y su desasosiego, y se vio caminando por la vereda de un barrio perdido en una ciudad hostil, insultándose a sí mismo por ser tan ingenuo, por ser tan poco adaptado al mundo de las relaciones sociales. Se sacó la camisa de adentro del pantalón y se frotó los pelos con un poco de frustración. Pensó en desabrocharse algunos botones de su camisa negra para que el fuego de la bronca se aliviara un poco con la brisa fresca de la noche, lo pensó y lo hizo, paso que raras veces daba. Llegando a la esquina se asustó de muerte al ver a una señora bastante anciana con un bastón bajo una farola, parada simplemente, estática como una estatua, paralizada o perdida. Al buscarle los ojos, instinto automático de un ser humano, la vieja sonrió y Miguel, olvidando los ojos, enfocó su atención en esa boca con sobredosis de encías en donde un único diente afilado era rey. Sin dudas la vieja estaba loca o lo había reconocido de algún lado. Primero sintió ver un fantasma y luego se avergonzó de estar con esa desfachatez caminando por su propio barrio, es que se le ocurrió lo que podrían decirle en la escuela si alguien lo viese de ese modo, « hay formas que se deben cuidar siendo profesor» palabras de alguien más que bien recordó en ese momento. Se abrochó algunos botones de la camisa negra a las corridas, como si estuviera cometiendo un delito al tenerlos desabrochados. Pasó de largo unos metros y giró tratando de ver si reconocía el rostro de la vieja, sin embargo, la anciana ya no estaba más bajo la farola.
Siguió adelante unas cuadras más, y ya de lejos empezó a notar que más adelante había una especie de fogata en el medio de la calle. La decisión más acertada hubiera sido hacer un desvió por otros rumbos porque no era noticia ya que el barrio se había puesto complicado. Quiso aprovecharse de esa cuota de impunidad que suelen tener los profesores de escuela, que ya es sabido que su fortuna es grande en cuestiones de inseguridad, pues parecía que siempre resultaban los asaltantes ser viejos alumnos del profesor, y casi siempre pasaba así, pese a las pocas probabilidades estadísticas que eso tenía. Especuló, obviamente, en todas las chances que tenía, pero eligió continuar a pie en línea recta.
Al acercarse a esa cuadra, desde unos veinte metros, divisó que, efectivamente, algunos de esos jóvenes incendiarios eran alumnos de la escuela donde él ejercía el oficio. Aunque casi todos ellos no eran ni habían sido, puntualmente, alumnos de Miguel, sí reconoció sus rostros y también ellos lo reconocieron a él. Supo a simple vistazo de experto, que por lo menos dos rostros eran de su clase. Ninguno lo saludó o hizo el mínimo gesto y se le ocurrió por qué podría ser aquello: esos muchachos eran del equipo de vóley del colegio, eran los preferidos de Luis y Luis se encargaba de meterles en la cabeza que los peores deportistas eran los que se pasaban leyendo y no entrenaban como ellos hacían en el gimnasio todas las semanas. Eso era traducido por los jóvenes de manera que Miguel y Facundo, el profesor de historia, hacían con sus tareas y actividades de lectura lo posible para empeorar sus habilidades deportivas; Luis lo fue trasformando poco a poco en el enemigo público número uno del equipo de vóley. Tal vez en cierto modo tenía razón, ya que él nunca fue bueno en nada que requiriera una destreza física y sí que se pasó toda la vida leyendo y leyendo. Pero de ahí a que sea una especie de úlcera para los deportistas, eso sí que no parecía ser tan cierto.
Читать дальше