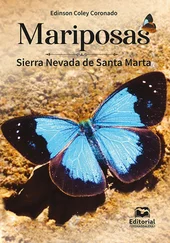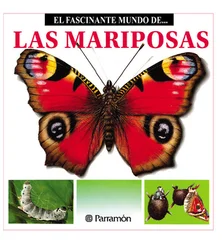Las mariposas de las flores secas
«¿Qué estamos haciendo aquí?». Cris preside la mesa. Pau y yo estamos sentados uno a cada lado. «¡Es agosto!», dice, como si nos leyera el pensamiento. Y empieza a llorar desconsoladamente: con los ojos cerrados y un rictus en la boca, parece la máscara de la tragedia. A estas horas estaríamos comiendo en el apartamento, yo subiría al monte Tifell, en Llançà, nos encontraríamos al cabo de un par de horas en la playa, sería el primer fin de semana de las vacaciones. «Cris —le digo—, nos estamos curando». Al día siguiente Pau se quedará a hacerle compañía y yo subiré al Matagalls, una de las cimas más altas del Montseny. Hace dos años que no voy. ¿Cómo podíamos pensar que después del verano no íbamos a regresar? Volvíamos de la playa y empezaba la temporada de las setas; cuando llegaba el frío empezábamos las excursiones largas. De buena mañana llego al Figaró, en el tren-escoba que devuelve a casa a los que cierran las discotecas. Salgo de la estación, me pierdo, mal orientado por los carteles que marcan los senderos de Largo Recorrido. Entro en una gasolinera de la Repsol y el mozo me dice que el único camino para llegar al castillo es una pista asfaltada. «Por la pista, no». Pero luego sigo su trazado: curvas y más curvas hasta llegar al pie del castillo del Tagamanent.
Un año, con mi amigo Albert, dejamos el coche en Collformic y recorrimos a pie todo el Pla de la Calma. Llegamos hasta el caserío de Bellver, que ahora es restaurante; nos perseguía una gran tormenta. Encontramos a un viejo, un pastor que tiempo atrás debió sufrir un ataque de apoplejía. En la Diputación de Barcelona le permitían vivir en la casa como guarda del parque. Le pedimos que nos dejara cobijarnos en la casa. Nos dijo cinco o seis veces que no, pero no hicimos el mínimo movimiento que indicara que íbamos a salir a la intemperie y nos quedamos en aquella habitación oscura, sin decir nada, una hora o más, hasta que amainó la tormenta.
Había olvidado que los tallos de las zarzas reptan y que las puntas tiernas de sus ramas invaden el camino. Había olvidado que existía el orégano. Cada año me sabía mal marcharnos de Arbúcies, en la montaña, a Llançà, en la costa, en el momento en que florecía el orégano, porque en Llançà no hay. Cuando regresábamos a Arbúcies, en el mes de octubre, solo encontraba flores quemadas. En una flor de cardo, de un violeta fluorescente, encuentro dos gitanillas (Zygaena filipendulae). Negras, con un reflejo azulado y unos topos rojos, como zapatos de flamenco. En otra flor de cardo, dos gitanillas más, acopladas. En el camino de vuelta me fijaré a ver si aún están. Todo el día copulando en un cardo seco. Pero por la tarde el cielo está cubierto, las nubes se despliegan con ronquidos intestinales. Las mariposas, los coleópteros y los abejorros han desaparecido de las flores.
«¿Qué has visto?», me preguntaba Pau cuando era pequeño y yo volvía sudoroso y contento de rodar solo por la montaña. «Una empusa, un vuelo de perdices, un zorro que llevaba en la boca una comadreja. Una pareja de comadrejas bajaba cada día a beber a la balsa, el zorro las esperó y dio caza a una de ellas», le contaba al niño. «La otra corría detrás del zorro, intentaba morderle las patas y chillaba desesperada». «Las sorras comen comadregas», escribió en un dibujo: era muy pequeño, no iba todavía al colegio. «¿Sabes lo que he visto? —le digo a Cris cuando llego a Barcelona—. Zygaenas. Y aquella planta que crece pegada al suelo, tiene las hojas rizadas y una gran flor seca en el centro; los campesinos las clavaban en las puertas de sus casas». Hacía meses que la habían cortado y todavía se abría y cerraba, si el tiempo era húmedo o seco. «¿Cómo se llamaba?». «Una carlina». «Exacto: yo soy tu carlina».
Antes de que existiera Kill Bill estaba Will-Kill: una empresa de control de plagas de la calle Luchana, en Poblenou, junto a la casa de mis padres. Tenían una oficina en una planta baja, con una puerta de cristal glaseado con el nombre en letras rojas. Disponían de un utilitario, con las ventanas de atrás cubiertas y encima, otra vez, el nombre: Will-Kill. Cuando vi en el cine Naked Lunch, de David Cronenberg, basada en la novela de William Burroughs, me imaginaba al personaje del exterminador de plagas que roba el insecticida (su mujer se lo inyecta para drogarse) como un empleado de aquella empresa misteriosa. Años después, ya no vivía en el barrio, encontré de nuevo la oficina de cristales glaseados de Will-Kill y un coche con la ventana cegada en Horta, junto al Pavelló de la República, donde iba a investigar.
«No la cojas, que está llena de piojos», me decía mi madre cuando una golondrina caía del nido y la encontrábamos en medio de la calle. «No toques esa porquería con las manos». «Vas a coger una tisis galopante». La tisis galopante era el summum de la enfermedad. Si sudabas mucho, si bebías agua helada, si dormías con el culo al aire. Inmediatamente después venía la intoxicación con mistos Garibaldi: nosotros les llamábamos rascaparets (‘rascaparedes’). El hijo de unos clientes del hostal, que tenían puestos en el mercado, murió envenenado por estos mistos. Eran unos petardos muy simples: una tira de papel basto con unas uñas de fósforo. Unos niños, por San Juan, se los refregaron por los brazos: querían ser fosforescentes. Para que se pegaran mejor, uno de ellos lo remojó con la lengua. El fósforo blanco le destruyó el hígado. Lo he leído en una carta al director de La Vanguardia, del 25 de junio de 1968: no sé si debía ser el hijo de nuestros clientes, porque no aparece el nombre. La noticia de la muerte no se llegó a publicar nunca. Prohibieron los mistos Garibaldi, pero cuando yo era chico todavía vendían tiras de papel con pequeñas uñas de petardo: mi madre me los dejaba comprar, pero siempre me contaba la historia del niño que se había muerto. El rascaparets ha sido el único petardo que de verdad me ha gustado.
Las hermanas del chico jugaban con nosotros en la calle, por la noche. La pequeña, Mireia, empezaba una historia de miedo que le hacía mucha gracia: «Era una vez un Drácula… y bla, bla, bla». El hijo de la peluquera, Pepe Gallo, explicaba un caso que hace poco he recordado. Era un chico de pueblo, que cumplía su servicio militar. La perspectiva de entrar en el Ejército, a los diecinueve o veinte años, nos tenía aterrorizados. Cada año, en el mes de julio, se celebraba la Fiesta de los Quintos, en la que se recogía dinero para pagar el viaje hasta las casernas lejanas. Es el primer día: los quintos están en el patio, en formación. El teniente grita: «El ocho». Nadie responde. Vuelve a gritar, autoritariamente, una y otra vez: «¡El ocho!». En la fila, firmes, el chico piensa: «Pobre el que tingui l’otxo. Jo rai, que tinc el vuit!» (‘Pobre el que tenga el ocho, a mi plín, que tengo el vuit’ —vuit en catalán es ocho—). Yo digo una tontería que he aprendido en casa —«Pepeta, el cor em peta!». «Tant si et peta com si no et peta em dic Carmeta!» (‘Pepita me peta el corazón. Te pete o no te pete, me llamo Carmeta y no Pepeta’)— que ahora comprendo que debía ser el fragmento de un vodevil de Josep Santpere que mi abuelo vio en el Paralelo, con una visión cáustica del amor masculino. De pronto todos los niños se levantan del poyo y corren bajo la farola de Can Son. Han visto una nube de hormigas aladas, que caminan por la pared y vuelan en torno a la luz. Yo intento colocarme junto a la chica que más me gusta, que se llama Merche. En la terraza del hostal, el padre del niño muerto apura el café y la copa de coñac. Ve a los niños acelerados con las hormigas y dice con voz de bajo: «Mañana lloverá».
Читать дальше