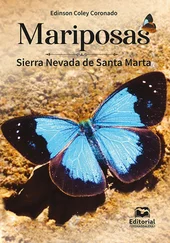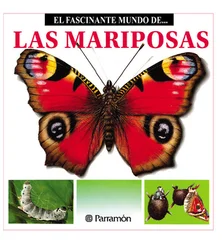«No seas animal», me diría Cris, que me ha oído contar esta historia un montón de veces. «Las hormigas del tilo eran hormigas argentinas (Linepithema humile) ¡y son una plaga! Estas son hormigas autóctonas: ¿qué tienen que ver unas con otras?». «¡No es necesario que te pongas como un reveixí!», respondería haciéndome el ofendido. Los reveixins (Crematogaster scutellaris) son aquellas hormigas de dos colores, rojas y negras, malhumoradas, que se crían en los alcornoques y que, cuando se enfadan, que no les cuesta mucho, levantan el abdomen como si quisieran clavarte un aguijón. Lo sabemos porque a nuestro amigo Genís le gustaba la palabra reveixí y la utilizó en el título de un libro de poemas.
Los abejorros de galería y pasillo
Pega un sol rabioso. La galería del Poblenou está recién pintada. La ventana de rejilla que da al trinquete, por donde entra el ruido de las pelotas al golpear en la pared, es de color verde oscuro. Las botellas de butano brillan con un color naranja vivísimo, sin ningún rasguño. En los baldes, el agua de lluvia que recogemos para regar los tiestos de azaleas, tan delicadas, es transparente como el agua de una fuente. Las tres plantas han florecido, todas al mismo tiempo, todas las flores a la vez —la azalea blanca, la azalea rosa y blanca, la azalea rosada—. Mi madre puede decir las frases que tanto le gustan: «Con tantas flores no se ven las hojas» o «Hay más flores que hojas». Coge una de las macetas, por la base, y le da un giro: la mata se balancea, pero no se desprende ni una flor ni un pétalo ni un pistilo.
Es la hora del abejorro (Macroglossum stellatarum). Llega volando desde otra galería. Mete la cabeza en una flor, retrocede, mete la cabeza en otra flor, recorta, sube, entra en un cáliz, saca la cabeza, baja, se desplaza lateralmente, sorbe un poco y huye volando hacia la galería de la casa de al lado, que nunca hemos visto, felices entre las cuatro paredes altas y blancas de nuestro patio. Es un poco barrigudo, gris, parece de gelatina. Tiene las alas naranjas, con una parte gris, como una película transparente. Y una cola negra y blanca, rayada y, al final, una aleta, como un avión de papel. Cuernos y una trompa rígida que va hundiendo en el cáliz de las flores. Aunque todo es incierto, borroso y vibrante y no puede afirmarse seguro que sea así o asá. Mañana a las doce del mediodía nos visitará de nuevo. Yo tendré los pies en un cubo, pondré los manos en la anilla exterior, como si fuera el volante, y blasfemaré para que parezca que estoy conduciendo como mi tío. El abejorro hará las tres o cuatro visitas a las flores que más le gustan y saldrá volando, borroso y vibrátil.
Si lo vieras detenido sobre una hoja no lo reconocerías: completamente gris, con unas aguas negras en las alas, la trompa y los cuernos escondidos. Peludo: sin aquella consistencia de caracol volador que encanta a los niños. Como el travesti deslumbrante de aquel cuento de Terenci Moix, que sorprenden en el lavabo, calvo y sin peluca. «¿Recuerdas el año que tuvimos en el pasillo, durante todo el invierno, aquella Catocala conversa?», le digo a Cris, que está frente a la mesa, en su silla de ruedas. Es una mariposa que se parece un poco al abejorro: un triángulo gris que, al abrir las alas, se ensancha y deja ver una combinación anaranjada. Pasábamos poco tiempo en el piso de Arbúcies. De lunes a viernes estábamos en Barcelona. Los sábados y los domingos los pasábamos en el bosque. Cuando parábamos en casa, trasteábamos en la cocina, cenábamos o escuchábamos música en el comedor, o nos encerrábamos en las habitaciones a leer y a escribir. Nos acostábamos temprano. Los insectos entraban por las ventanas y rondaban por el piso. Cuando descubrí la Catocala conversa, en la pared, cerca del techo, la toqué con la punta del dedo para saber si estaba viva. Inició un movimiento de rotación y se detuvo en seguida. Una mañana, cuando empezaba el buen tiempo, desapareció. A la hora de volver a Barcelona, la noche del domingo, abrí la ventana Gravent de la cocina, como hacía siempre que quedaban insectos por casa, para que siguiera la corriente de aire y saliera volando.
«¡Qué fuerte, todavía no habían construido los pisos de la Rectoría!». Mis tíos, que filmaron la película de Super-8, hace tiempo que dejaron de venir regularmente a Arbúcies: no saben cuáles son los pisos de la Rectoría. «¡Y se ve la antigua serradora de Can Torrent!». Más adelante, cuando dejó de funcionar, en el portón clavaban con chinchetas los carteles de la Orquesta Maravella. Eran unas chinchetas plastificadas, cada vez de un color diferente. En los grandes plátanos de la subida hacia la ermita de la Piedad, junto al campo de fútbol, también colgaban carteles de la fiesta mayor con chinchetas de esas. Las arrancaba con una moneda y llegué a tener un montón. Eran unos colores preciosos, verde pálido o naranja claro, como los de las carrocerías de los coches franceses de la época, que conocíamos a través de las miniaturas Norev que mis tíos nos traían de Andorra. Una prima de mi madre, que se llamaba Maria Dolors, se había casado con un murciano muy simpático que hablaba un catalán plagado de palabras francesas. Pasaban una tarde a vernos al hostal: venían de Toulouse para pasar unos días en Viladrau, el pueblo de sus padres. Cada verano llevaban un coche distinto: un Simca Aronde Plein Ciel, un Citroën 6-8, un Peugeot 404. En casa decían que eran de segunda mano y que los cambiaban cada año para impresionarnos. Leí que, en los años sesenta, la artista Paule Marrot escribió una carta al presidente de la Renault en la que criticaba los colores de sus coches. A raíz de esa carta la contrataron para definir la gama de colores de la carrocería y del interior del modelo Dauphine.
La carretera nueva aún no existía. Can Torrent tenía un gran jardín y, al fondo, la serradora. El huerto de la Rectoría ocupaba media manzana. «Asunción vendió una franja de huerto que tenía, sin la cual no se podía abrir la carretera nueva», decía mi madre, que muy de tarde en tarde tenía la manía de los reproches y que siempre decía Asunsión. «¡El partido que le sacó a aquel bancal!». La calle quedaba cortada en ca la Conxa, una perfumería con unos grandes escaparates y unos escalones donde nos sentábamos los niños a ver pasar la gente que subía por la calle del Vern. El marido de Conxa tenía un Citroën «Pato» negro, con cromados brillantes, y a veces lo sacaba del garaje para airearlo y presumir un poco.
Yo recordaba unas matas de Dondiego de noche y unas piedras redondas, de río, que marcaban el límite del huerto: levantabas las piedras y surgían unas decenas de zapateros (Pyrrhocoris apterus). Parecían zulús. Tenían forma de escudo, aquellos escudos largos, que cubren hasta las rodillas, un poco ovalados, con dos triángulos y dos círculos pintados. El fondo es rojo y los dibujos, negros. Detrás del escudo, que parece una máscara gigante, la cabeza y las patas. Centenares de insectos, guerreros fervorosos que te subían por las manos y se lanzaban de cabeza al vacío. Seguramente el párroco ya había vendido el terreno, quizás era el último verano del huerto de la Rectoría.
Después vino el año de las cabañas. Todas las noches, los chicos nos citábamos en el descampado y construíamos una cabaña con maderas y cartones. El padre de uno de los chavales trabajaba en las carrocerías y trajo unos recortes de plexiglás. «Es un vidrio que quema», nos explicábamos admirados unos a otros. Lo utilizábamos para iluminar el interior de la cabaña: un trozo de plexiglás atado con un alambre. A punto de excavar los fundamentos en el solar, vino el verano de las hogueras (me escapaba porque mi madre sufría por mí, encerrada siempre en el hostal, y me tenía prohibido acercarme al fuego), y después ya edificaron los pisos.
Читать дальше