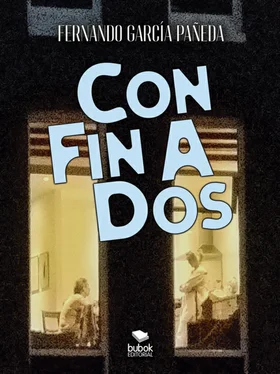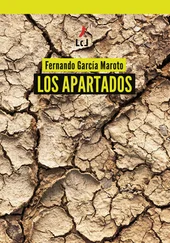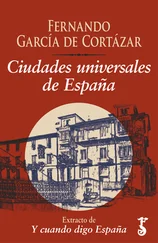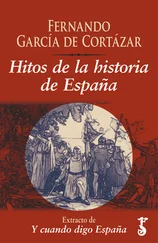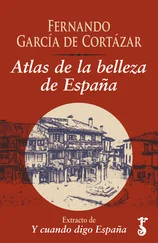—Eso suena muy bien.
No puedo con él. Lo confieso, me gusta. Así que no pienso soltar el freno de mano.
Durante el resto de la mañana, después de un desapacible desayuno con las cifras de contagiados y muertos que vomitaba la radio, me puse al día con mis amigas, con mi familia y con mi jefa. Me agitó algo el hecho de que tanto mi madre como la más perspicaz de mis amigas me dijeran que me notaban más animada de lo que sería normal en condiciones de inactividad y soledad. «¿Qué te traes entre manos?», llegó a preguntarme mamá.
No era fácil de explicar lo que me ocurría sin caer en dobles sentidos o sin parecer una cabeza loca. Y, aunque mamá me conoce más que nadie y sabe la prudencia con que abordo cualquier novedad y el recelo que me produce cualquier relación después del desastre emocional que sufrí en su momento, preferí esperar y ver. Si realmente había algo que contar, lo haría con ella antes que nadie; si no, sería malgastar el tiempo en fruslerías, algo que odio.
Sin embargo…
«¿Qué te traes entre manos? Diría que estás incluso radiante. Y me alegro mucho, mi flor.» Las palabras de mi madre estuvieron oleando en mi cabeza mientras adecentaba la casa, durante mi rato de lectura y al preparar la cena. El oleaje cesó en el momento de escuchar el timbre, a la hora exacta, cómo no.
* * *
Eres un rebelde. Pareces un alma cándida con esas expresiones tan de libro abierto, esa amabilidad, ese carácter acogedor, ese humor ingenioso, pero cuidado contigo. Sí, ese humor tan irónico es una señal evidente. A ti va a haber que darte unas cuantas vueltas para encontrarte defectos.
—¡Pero bueno! ¿No te había dicho que antes de las siete y media nada? —le reprendí.
Se había presentado a media tarde con un bulto y un puñado de cables, que en realidad era una minicadena con sus altavoces. Le había parecido buena idea ambientar la dîner de gala («Eres un esnob» «Gracias») con una selección adecuada de música. En realidad me irritó un poco porque me había sorprendido todavía con delantal, oliendo a queso y cebolla, con manchas de harina y despeinada. Irritación que se me pasó en cuanto me dijo que tenía el encanto de una cocinera hogareña y vi la indumentaria de «gran Lebowski» que traía puesta.
—No quiero tener problemas —alegó—. Lo mismo me confundes con un operario de mantenimiento y no me admites como invitado.
—Qué tonterías. Te bastaría con decir que conoces a la dueña.
—Estoy en ello. Ah, y que sepas que así estás preciosa.
A menudo había pensado cómo sería coincidir con alguien que aprecie los detalles del otro. Que los aprecie y disfrute como suyos. Y esa cena fue toda una revelación.
Preparé con esmero todo un menú aprendido de mi madre que horrorizaría a amigos y conocidos pero que él disfrutó saboreando, preguntando y escuchando las recetas. Dejó los platos casi sin necesidad de lavarlos. No era frecuente (no lo era para mí) que alguien pasara de ser agradecido a ser agradable con suma facilidad, rapidez y sinceridad.
Todo estaba preparado para olvidarse de la vulgaridad y de la que estaba cayendo ahí fuera. Y todo resultó más placentero y alentador de lo que hubiera sido suficiente.
Yo misma me sorprendí de lo bien que me salieron los entremeses, la musaca (me apetecía después de mil años de haberla comido por última vez) y el pastel de manzana. La música que había traído y reprodujimos durante toda la noche, conciertos barrocos, cuartetos clasicistas y arias de óperas, parecía escrita para la ocasión, porque encajaba entre palabras enlazadas, movimientos de cubiertos, centelleos del vino sobre las copas y las ondulaciones de las burbujas del Veuve Clicquot que trajo para después de la cena (que preferí no saber dónde y cómo lo compró).
Por algunas horas nos olvidamos del mundo exterior. Sólo existían las disquisiciones literarias, pictóricas o filosóficas y los cotilleos sobre famosos. Y también las tendencias de la moda, que era mi mayor especialidad. Por supuesto, también salió a relucir el misterio del vecino desaprensivo y su esposa desaparecida. «Ah, no, nada crímenes ni de temas transcendentes por hoy», propuso. Y en mala hora, porque poco después un chispazo recondujo el diálogo hacia la amistad y sus características esenciales a nuestro entender.
Un amigo es el que nos completa, nos ayuda a crecer, el que comparte el dolor más que la alegría, el que no abandona, el que nos enseña, nos guarda un secreto y nos confía el suyo, el que dice la cruda verdad cuando el resto del mundo te miente y pone en riesgo su amistad por mantenerse fiel a ella.
—Al final, creo que la amistad no sólo es la base, sino el contenido del amor —dijo con el primer sorbo de champán.
—Tópico falso —rechacé—. ¿O eres de los que no son capaces de mantener una amistad sin enamorarse?
—Tú misma acabas de diferenciar lo uno de lo otro. Una cosa es la amistad y otra el enamoramiento. Pueden sumarse, no cabe duda, pero no tienen por qué coincidir. Un enamoramiento sin amistad está condenado al fracaso, porque no hay amor verdadero. Una amistad sin enamoramiento, en cambio, no tiene fin.
Así es como entramos en la vía directa hacia el recuerdo de los fracasos amorosos. El vermut de aperitivo, el blanco y el champán dieron rienda suelta a una locuacidad sin tapujos que hubiera sido impensable en cualquiera otras condiciones.
Yo había estado enganchada a una relación tormentosa, paradisíaca y tóxica a partes desiguales desde el final de la adolescencia y hasta que salí de la facultad de Bellas Artes. Fueron tres años de carrusel imparable que alternaron la pasión, el sometimiento, la ansiedad e incluso el maltrato psicológico; una relación de la que me negaba a salir con el pretexto de… ni recuerdo el pretexto, porque no había ninguno que no fuera absurdo. Al final mi dulce madre tuvo que tomar cartas en el asunto: todo acabó con una sentencia y una orden de alejamiento terminante, que además tuve que esgrimir en dos ocasiones. Así acabó la relación, pero el verdadero resultado fue una desertización de mi estado de ánimo y de mi capacidad afectiva, así como la transformación de mi carácter, que pasó de una abertura sociable a una introversión adusta en grado sumo.
Expresé con tal riqueza de detalles la misandria que había acampado en mi ánimo que el pobre Jorge quedó impresionado y alarmado a partes iguales.
—Uf. No entiendo cómo estoy aquí —dijo cuando terminé mi conferencia sobre errores, taras y carencias de los hombres.
—Si te soy sincera, yo tampoco. Tienes que ser un trampero profesional.
—Querrás decir un tramposo.
—No, trampero, que es peor. Como un cazador.
—¿Cazador yo? Si acaso, de moscas. Las mato de siete en siete, como el sastrecillo valiente.
Sospesé sus palabras y su aire antes de conceder:
—Me da la impresión de que eso es cierto. No, no creo que seas ni tramposo ni trampero.
In vino veritas. Ay, Cris, espero que no te arrepientas.
Además, él también llevaba lo suyo a espaldas. Mucho menos dramático y mucho más conciso, pero no menos lacerante. Y tampoco se hizo de rogar para soltarlo.
Empezó como una de esas comedietas románticas en las que el chico y la chica se conocen desde niños. Él se pasa media vida enamorado y la otra media tratando de llegar al corazón de la chica; pero la muy tonta no lo ve hasta que lo permite alguna jugada del guionista cósmico. Y después de unos doscientos mil años de noviazgo (del que no dio demasiados detalles, lo que me lleva a pensar que fue bastante aburrido), cuando todos hacen apuestas sobre qué día será por fin la boda, un buen día ella da por concluida la historia, sin más.
—¿Cómo que sin más? Eso no puede ser.
Читать дальше