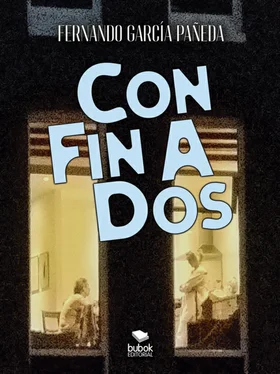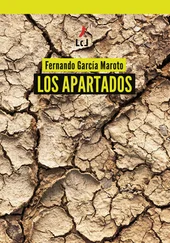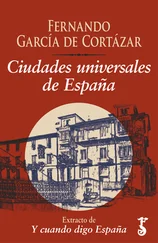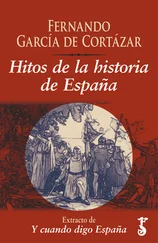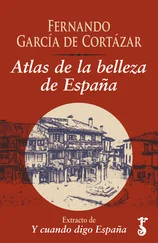* * *
Al acostarme, haciendo mi ritual de recuento diario, reparé en la cantidad de tiempo transcurrido sin que tratara a nadie de esa manera. Sólo con mi padre y con André, mi único y desafortunado «amor» hasta la fecha, me había comportado de esa manera. «Una tirana cariñosa, voluble, incomprensible y dulce», decía papá.
Pero lo más turbador era que nadie me había tratado así. No podía evitar ser como soy, pero mis amores, con quienes me había abierto por completo, no pudieron pasar de sobrellevar mis manías y rarezas con resignación. Sin embargo, Jorge parecía complacido con ellas. Sé notar y diferenciar cuándo una persona está a gusto o a disgusto conmigo. Y con él la facilidad era máxima; como un libro abierto y con notas explicativas.
Tiens! Cris, ¿no estarás empezando a…? No, no, no sigas. No quiero. A dormir y a seguir el día a día.
Es que las horas posteriores a la cena parecieron un chicle, de tanto que se estiraron.
Cuando me habló de libros «de arte» me temía lo peor. Estoy tan acostumbrada a lo peor… Pero resultaron ser ejemplares editados con primor sobre las obras de Vermeer, Velázquez, Vigée-Lebrun, una exposición comparativa de Sorolla y Sargent, la guía de los Uffizi (esa la tenía, pero no dije nada), Antonio López, Rafael…
Fueron cayendo casi todos, uno a uno, despacio pero seguidos. No escatimó detalles de buen gusto, de conocimientos y de saber mirar por su parte. Sabía razonar cuando le llevaba la contraria y tenía argumentos para hablar. Un bicho raro.
Sobre todo, sabía escuchar. Era lo que me más me gustaba. Fueran mis opiniones sobre el color de Rafael o fueran mis neuras con el vecino turbio, escuchaba, asimilaba mis palabras. Y cuanto más me escuchaba, más me gustaba expresarme. Su forma de escuchar de verdad daba sentido a la palabra hogar; me hacía sentir atendida y defendida. Sus silencios acompañados de palabras justas daban tal sensación de paz y comodidad que el instinto pedía dosis mayores a cada momento. Me preguntaba si él sentiría lo mismo.
Eso era nuevo (¿demasiado nuevo?) para mí. No acostumbro a sintonizar y mucho menos a que nadie sintonice conmigo. Al parecer, tenía que venir una especie de maldición bíblica y decretar el gobierno un estado de alarma para que la señorita melindres pudiera congeniar con uno de sus semejantes. Bueno, ¿y por qué no? Si no hubiera llegado esa maldición seguiría considerándole como un individuo con mediano atractivo y poco interesante. C’est la vie.
—¿Y no tienes algo más actual? —le provoqué, intuyendo la respuesta— No sé, por ejemplo de Pollock, de Rothko, de Chillida.
—Te dije que eran libros de arte, no de otras cosas.
—Eres un viejuno.
—¡Gracias! ¿Ves?, soy un buen alumno y aprendo rápido a reconocer tus piropos.
Umm, sí, le estás lanzando demasiados piropos para cosa buena. Y las horas pasan sin dejarse notar. Levanta el pie del acelerador.
Cuando una botella de oporto recién descorchada va por la mitad es una señal de alarma y retirada. No porque estuviera muy habituada a ello, sino por tamaña excepcionalidad.
Conócete a ti misma. Si quieres seguir la noche, que sea con la almohada.
Pero la noche siguió con un acontecimiento inquietante.
Día 6
Abrir la puerta y verla entrar sin pedir permiso era ya una costumbre a esas alturas.
—No te lo vas a creer —exclamó por todo saludo.
—Apuesto lo contrario, si me lo dices tú.
—Déjate de poses y escucha.
—No es pose, soy así.
Hizo un gesto de impaciencia y esperó un par de segundos a ver si se me pasaba lo que no tenía. Y prosiguió.
—Esta mañana me ha despertado un ruido espantoso. ¿No lo has oído tú?
—No, no he oído nada.
—¿Cómo puedes ser tan zoquete?
—Es que yo no duermo, entro en coma cada noche.
—¡No digas esas cosas! Atiende. El ruido parecía venir de la escalera. Eran las seis menos cuarto, lo sé porque miré el despertador. Al asomarme a la mirilla comprobé que la luz de la escalera estaba encendida. Entonces salí para mirar más abajo y no te imaginas a quién he visto.
—No llega a tanto mi imaginación.
—¡Al psicokiller! Iba arrastrando unas bolsas grandes, como las de basura, y no sé qué demonios llevaría dentro, pero pesaba mucho porque las llevaba con esfuerzo, y mira que tiene una pinta de bestia… Volví a casa y me asomé por una ventana para ver en qué contenedor arrojaba las bolsas, pero no terminaba de aparecer en la calle.
—Pero…
—Espera, que viene lo mejor. Me picaba tanto la curiosidad que me puse encima lo primero que encontré y unos guantes. Descendí en silencio y a oscuras por las escaleras para asomarme al garaje. A punto estuve de avisarte, pero temía que me echaras un mal de ojo. Por cierto, ya me estás dando tu número de móvil por lo que pueda suceder. Pero bueno, bajé decidida. Y ahí estaba de nuevo: con su trastero abierto y hurgando en el maletero de su coche. En la pared del trastero tiene una colección de herramientas que parecerían el sueño de cualquier torturador y al lado unos artefactos siniestros. Incluso uno de ellos parecía… ¿recuerdas esas máquinas de picar carne que había antes, con manivela? En mi país había muchas, y todavía las veo en algunos pueblos. Lo digo en serio: creo que ese hombre se trae entre manos algo demasiado sospechoso.
—Vamos a ver, Christiana. El…
—¿Cómo? Repite el nombre —me pidió con los ojos muy abiertos.
—Christiana.
—Me gusta como suena. Casi nadie me llama por mi nombre completo, sólo mamá y eso cuando se enfada. Se me hace tan raro escucharlo de ti… ¡Qué! No irás a decir que se me está yendo la cabeza con ese tipo.
—Me adivinas el pensamiento.
—¿Me quieres explicar qué hace una persona tan rara acarreando… todas esas cosas a las tantas?
—No, porque la pregunta es otra. ¿Qué hace una persona como tú espiando lo que hace otro vecino a las tantas?
—A ti no te parece raro —dijo con los brazos en jarras y el ceño fruncido.
—Todos hacemos cosas raras para los demás, y no por ello somos asesinos en serie.
—Bien. ¿Y eso otro que me dijiste? Lo pensé mientras bajaba por las escaleras, y es verdad. ¿Qué pasa con su mujer? Ha desaparecido —argumentaba abriendo las palmas de las manos.
—Se tomará al pie de la letra lo de quédate en casa.
—Parece mentira —se exasperaba—. Eres como ese capitán… el que embarcaba a la gente y se quedaba en tierra.
—El capitán Araña.
—Eso. Un cobarde. Fuiste tú quien le pintó como un pervertido y un psicópata, y ahora dices que es normal.
—Yo no dije nada de eso. Sólo me burlé de su aspecto, mea culpa. Además, insisto, acarrear esos… bultos homéricos a su trastero, o a su coche, no me parece que esté recogido en el código penal. De momento.
—¿Y qué llevaba ahí?
—¿A su mujer descuartizada, por ejemplo?
Después de soltar la broma no pude contener la risa. Fue una risa angustiada, porque temía el efecto negativo en extremo que podría tener en una mujer como ella. Probablemente una retahíla de insultos, un portazo y una retirada del saludo in aeternum.
Pero no. Nunca te puedes anticipar ni prever las reacciones de una mujer que combina las emociones con la lucidez en fuertes dosis (en los hombres eso nunca sucede). Mi ataque de risa fue a más, y ella se contagió por entero.
Ahí estuvimos un buen rato. Disfrutando de la vida.
—Bultos homéricos… —dijo aún con hilaridad y secándose una lágrima— ¿Quién habla así?
—Yo.
—Así es, sólo tú. No he conocido a nadie más.
—Qué le vamos a hacer. Cada cual carga con los genes que le ha tocado en suerte.
Читать дальше