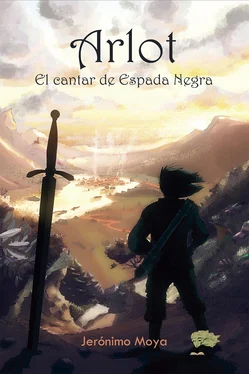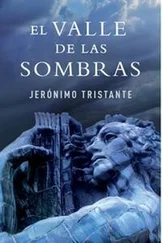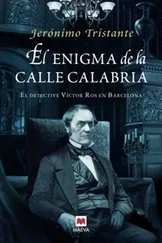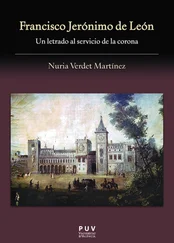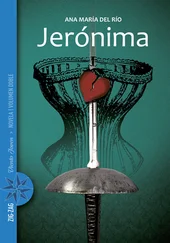Así se propuso y así se hizo. Se divulgó una proclama que primero se recibió con incredulidad y más tarde con recelo, en especial por quienes se sentían aludidos o estaban en vías de ello. Se insistió al cabo de unos días atribuyendo la disposición a la generosidad del marqués tras consultar a su asesor espiritual, el temido monje benedictino. A pesar de los escasos afectos que despertaba, mencionarlo resultó decisivo puesto que no dejaba de ser un hombre de Dios, un puente entre el cielo y la tierra. Y tal como se había previsto, los movimientos se acabaron produciendo. Una familia se puso en marcha, luego otra, y otra. Hasta diecisiete. Cada una con varios miembros, la mayor parte jóvenes acompañados por sus hijos y en algún caso por los familiares de mayor edad. Partían a pie con sus escasas pertenencias, ropa y alimentos en sacos que cargaban a la espalda, formando una columna que era despedida por donde transitaba con una mezcolanza de envidia, por el valor que mostraban con su marcha y las esperanzas que llevaban consigo, y de preocupación, de que aquello no acabaría bien. Muchos rezaban a su paso y algunos les lanzaban advertencias y consejos. ¡No seáis locos! ¿Dónde vais a ir? ¡No sabéis qué os espera! Los caminos son peligrosos y nadie os protegerá. Locura es continuar en este lugar esperando la muerte. Dios proveerá. ¿Nos protege alguien ahora? Esas eran las respuestas, o similares. Dios os bendiga en vuestro error, replicaban quienes no se atrevían a sumarse por falta de coraje. Una larga experiencia les decía que del señor de Poniente se podía esperar todo menos generosidad, y del monje benedictino, puente entre el cielo y la tierra o no, todo menos caridad. Caminaban ellos y seguían sus movimientos desde el castillo. El monje tranquilizaba al marqués, que se mostraba partidario de intervenir sin mayores demoras. ¿No los tenemos ya?, bramaba, ¿y mi autoridad? Dentro de poco su autoridad quedará fortalecida por décadas, replicaba el monje con aquella mueca que tan popular se había hecho en el señorío, un gesto de asco con formas de sonrisa.
Se dejó transcurrir un tiempo, breve, hasta que pareció cesar el flujo y llegaron las primeras noticias confirmando que la columna había dejado de engrosarse. De acuerdo con las previsiones del monje, se agrupaban, se esperaban unos a otros buscando una mayor protección para el viaje. Pronto se supo, supieron los hombres del castillo, que desde los más dispuestos a la marcha hasta los más amedrentados por su decisión habían acordado el punto de encuentro en un lugar conocido como el valle de las Lunas. Pensaban, aspiraban, a encontrar acomodo en otro feudo creyendo, soñando, que el poder se ejerciera allí con mayor benevolencia. Les habían llegado nombres, uno de ellos, precisamente, el señorío donde vivían Arlot y sus compañeros, Galtaria. Así fueron convergiendo en el bosque las columnas de fugitivos. Ese fue el momento que se consideró adecuado para intervenir. El capitán Valerio recibió la orden de disponer sin demora a la tropa. Así lo hizo y una vez dispuesta, se presentó ante el señor de Poniente en busca de las últimas órdenes. ¿Qué actitud debo tomar una vez los tengamos cercados en el valle? Te lo diré una vez allí porque he decidido acompañaros, fue la respuesta, quiero presenciar el castigo. No le agradó la idea de una presencia que no haría si no entorpecer el avance, el deterioro físico y tal vez mental del marqués cada día resultaba más evidente, pero no podía evitarla y, como de costumbre, se mostró disciplinado y acató las órdenes. Un soldado se debe a su señor. La primera sorpresa llegó al advertir que también les acompañaría la jauría que se utilizaba en las cacerías, docenas de perros productos de cruces desordenados, hambrientos, acostumbrados al látigo. Servirán para rastrear el camino, se dijo. Un absurdo ya que se conocía a la perfección el lugar en que los rebeldes se encontraban y él mismo había infiltrado a dos de sus hombres para controlar cualquier movimiento imprevisto. Partieron una vez preparados el marqués con su séquito, los soldados y los perros.
Tras varios días de un viaje ralentizado por la presencia del marqués, quien se hacía trasladar en una pesada carroza cargada de todo tipo de lujos, un atardecer llegaron al bosque que rodeaba parte del valle de las Lunas. Acamparon no lejos de las primeras líneas de árboles, por el oeste. El capitán Valerio se reunió con sus ayudantes para preparar unas maniobras que preveía iniciar a la mañana siguiente, pero para acabarlas de concretar necesitaba conocer los planes, crípticos hasta ese momento, de su señor, quien guardaba hasta el momento un silencio absoluto al respecto. Él suponía que se buscaba capturar a los cabecillas, trasladarlos de vuelta, ajusticiar alguno y castigar al resto con una vida peor de la que llevaban antes de la rebelión. Porque ¿qué futuro les esperaba a aquellas familias cargadas de mujeres, niños y unos cuantos viejos sin los hombres más jóvenes? Resultaba improbable que sobreviviesen al invierno o, en el mejor de los casos, acabarían suplicando retornar al estado anterior, tan denigrado en los últimos meses. Trabajar más, pagar más, obedecer más. ¿Era esa la estrategia del astuto monje? Probablemente. Aquel hombre, al que él despreciaba, había dado muestras de poseer una inteligencia retorcida. Astuto, vehemente en cuanto hacía, resultaba realmente peligroso. Sí, mejor mantenerse alejado hasta de su sombra. Con esa idea se echó sobre la manta medio protegido por su propia capa la noche anterior a la carga. Con esa idea y el deseo de volver a la confortabilidad del castillo le llegó el sueño.
A las pocas horas los ladridos y gruñidos de los perros, a los que convenía controlar aunque fuese a golpes, le despertaron. Flotaba en el ambiente una excitación que él conocía bien, la del preludio de la batalla. ¿Batalla? ¿Contra qué ejército? Se incorporó y empezó a impartir las órdenes para iniciar las maniobras de aproximación y, tras solicitar y obtener el debido permiso, la comitiva de puso en marcha y penetró en el bosque. Tal como había previsto a partir de los informes recibidos, no tardaron en distinguir entre los árboles una claridad que identificaron con el valle. Y allí estaban. A un centenar de metros, agrupados alrededor de varias hogueras, los fugitivos, alertados por el escándalo de los perros aguardaban acontecimientos con un pánico que se olía desde la distancia. Los llantos creaban la armonía de fondo y una ligera neblina suavizaba el escenario dándole incluso una pátina de dulzura. Del grupo de aquellos seres harapientos, sucios y de aspecto agotado surgieron varios hombres, algunos jóvenes y otros rozando la madurez, que avanzaron hacia las figuras que desde donde se encontraban iban dibujándose entre los árboles. Llevaban en la mano cuchillos de los empleados en la siega o esgrimían toscos bastones. No había en ellos agresividad, sino lo que sin duda les suponía ejercer un penoso deber si se consideraban las consecuencias. Sencillamente trataban de proteger al resto sabiendo, una vez reconocidas las tropas del marqués, que nada conseguirían, que fracasarían en el intento si se producía un enfrentamiento. Valerio pensó que tenía ante sí la situación tal cual la había previsto, y estaba convencido de que ante las primeras coacciones los hombres tirarían las armas sin mayores problemas. La rendición quedaba asegurada. Tocaba, pues, arrestar a los cabecillas y proceder. Se disponía a enviar a una veintena de sus hombres para capturar a unos rivales tan poco fieros, tan visiblemente debilitados, cuando, ya él con la mano en alto, le llegó la voz carrasposa del marqués.
—¡Espere, capitán! ¡Aún no conoce las instrucciones finales!
Desconcertado, el marqués nunca se había entrometido en su autoridad al frente de la milicia, se giró. Había dejado la carroza, estaba a pocos pasos y sonreía, como si saboreara la situación, lo que aumentó su confusión. Sabía que aquel hombre no se distinguía por su clemencia, que tenía una inclinación a la crueldad, pero incluso así aquella expresión de regocijo, de una alegría casi salvaje, enfermiza, ante una situación tan dramática como aquella le desconcertaba. Sin embargo, guardó silencio a la espera de la orden. Y la orden llegó de inmediato, pero no se dirigió a él, sino a los encargados de los perros.
Читать дальше