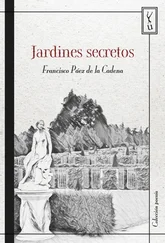Al mediodía habían terminado todo lo que debían hacer. Obon se fue a su casa a dormir y Menbeng, a la de su abuela a comer. Cuando llegó, su hermano se había levantado y comió con ellas.
—Ayer os lo pasasteis bien, ¿eh? —le preguntó a su hermano con sorna.
— Umum 4—respondió sin abrir la boca y rascándose la espalda.
—¿Dónde fue Obon?
Armengol no le respondió y se limitó a encogerse de hombros como si el tema no fuera con él. En ese instante, entró Maele. Los tres se quedaron sorprendidos de verlo y no le dijeron nada, esperaron a que él hablara.
—¿Qué pasa, hijos míos, no me vais a decir nada?
— Mbolo 5 ! —dijo Menbeng.
—Bolo —saludó Armengol levantando un poco la cabeza.
—Ya sé que llevo mucho tiempo sin veros. He traído antílope. ¡Toma, Elé, para que comáis unos cuantos días! ¡Y tú ¿qué?! ¿Vas a venir algún día de caza? —preguntó mirando a Armengol—. ¡Ya eres todo un hombre, deberías cazar y buscarte una mujer para darle hijos!
— Umum —respondió Armengol asintiendo con pereza.
—Para ti tengo ya unos tablones para seguir con la casa. ¿Vamos mañana a montarlos? —dijo mirando a Menbeng.
—Me parece bien —contestó con tono de indiferencia.
Menbeng lo miró desconcertada ante tanta simpatía y generosidad. Debía de estar ilusionada y agradecida de que su padre quisiese construirle su propia casa, pero a ella le vino más bien una sensación de pánico y rechazo. Solo pensaba en irse del pueblo y la casa era algo que la ataba más a ese lugar. No pudo fingir un brote de alegría por la noticia, así que su padre se decepcionó un poco. No obstante, se despidió de todos y se fue, satisfecho de su labor como padre pese a no haberlos visitado en los últimos dos meses.
A Menbeng casi se le había olvidado el tema de la casa. Desde que se lo dijo por primera vez, solo lo había visto dos veces y en ninguna de ellas mencionó algo al respecto. Era un poco escéptica con la actitud cooperativa de su padre, por eso ni le ilusionaba ni le daba mucha importancia a su proyecto de construirle su propio hogar.
Su hermano se levantó de la mesa y se dirigió hacia el dormitorio. Tenía el torso descubierto y Menbeng le vio un bulto en el omoplato. Hacía tiempo que le había visto un pequeño grano, pero en ese momento le pareció demasiado hinchado y rojizo. Se acercó a él y lo agarró del brazo. Le miró de cerca la ondulación y vio niguas moviéndose dentro de la piel infectada.
La lluvia caía con fuerza. Akin esperaba su turno para jugar al Akong, el juego africano de echar piedrecitas sobre los huecos del tablero con el que pasaban innumerables horas muertas. Había diez militares agolpados debajo del porche de la entrada del cuartel; seis de ellos estaban de servicio salvaguardando el portón y los otros cuatro esperando a que les tocase el turno para jugar. Los cigarros liados, en pipa o en cachimba, pasaban de mano en mano. El fuerte era un cuadrilátero de hormigón de cuatro mil metros cuadrados con dos plantas y, en el centro, un patio de unos mil metros que utilizaban para aparcar los autos, realizar entrenamientos o, incluso, de paredón. Algunos soldados vivían con sus familias dentro del cuartel en estudios de unos treinta metros en los que llegaba a haber hasta familias de ocho miembros, mientras que los estudios de los altos cargos eran de cincuenta o sesenta metros y estaban en la segunda planta. Durante la época de la colonia y la autonomía, aquello había sido el cuartel de la Guardia Civil española. Habían pasado siete años desde que la antigua potencia tuvo que abandonar el país por insistencia de la ONU. No obstante, parecía que habían pasado treinta, debido al deterioro que habían sufrido sus instalaciones. Las paredes estaban entre amarillentas y rojizas, no guardaban casi nada del blanco que lucieron en su día; de hecho, ese era un color que detestaban los nuevos ocupantes.
Al poco de hacerse de noche, llegó el toque de queda y todos, salvo los que tenían guardia, se fueron a dormir. Akin gozaba de abundancia económica y de una vida amorosa muy concurrida, pero eso a él no le llenaba, pese a que era lo máximo a lo que aspiraban la mayoría de los ecuatoguineanos.
Hacía dos años, al entrar en el ejército, Akin —que era de la etnia bubi, minoritaria en el país— se cambió el nombre por Obiang. Se hizo pasar por fang, que era la etnia dominante, tal y como le recomendó su tío brujo Borico para no sufrir el abuso del resto. Aun así, sus rasgos lo delataban; era mestizo bubi y combe, pero los rasgos bubis resaltaban más. Trató de coger más soltura con la lengua fang y de no abrir mucho la boca para no meter la pata. Por suerte, al trabajar de vendedor ambulante antes de alistarse en el ejército, aprendió todos los idiomas y dialectos de la ciudad. Estuvo a punto de ser víctima de novatadas, pero cuando se dieron cuenta de que era el sobrino del temido brujo Borico Miko, le dejaron en paz y le cogieron respeto. El día que recogieron a su tío del pueblo de su madre y se fue a vivir con ellos, le dijo al oído: «Vive tranquilo, yo os protejo a ti y a tu madre». Akin había deseado muchas veces que su tío se fuera de casa por lo incómoda que le resultaba su presencia, sin embargo, sabía que le debía su tranquilidad.
Trató de dormir, pero no conciliaba el sueño, su conciencia no estaba tranquila. Sabía que se encontraba en el bando equivocado, pero no tenía otra alternativa: o pagaba la inscripción y se hacía soldado o se lo hubiesen llevado a trabajar a las plantaciones de cacao y café que tenía Macías a cambio de una comida al día. En el campamento había sabido desenvolverse y prosperar. Empezó vendiendo los mismos buñuelos, frutas y verduras que vendía en la calle con su madre y luego amplió su catálogo con productos de contrabando que le hicieron ganar dinero y buenas amistades entre sus superiores. Todo esto le había seducido en un primer momento, pero ya había terminado.
Otra de las razones de su intranquilidad era su corazón infectado, que sabía que había actuado mal con la única mujer que le había importado de verdad. Habían pasado cinco meses desde la última vez que se habían visto en la antigua fábrica maderera abandonada. Una luna tímida y amarillenta asomaba entre las nubes. Afiladas gotas de agua se abrían paso en la cargada atmósfera. Esa noche casi no intercambiaron palabras. Tuvieron sexo de prostíbulo, no hubo caricias ni abrazos. Él eyaculó y terminaron la sesión. Se vistieron y se quedaron uno al lado del otro sin decirse nada, escuchando la ligera lluvia, que repicaba sobre la corroída tejavana. Eyang tenía la mirada perdida.
—¿Estás bien? —preguntó Akin desconcertado.
—Bueno… Estuve hablando con mi madre sobre nosotros —contestó con timidez.
Ese tema le creaba malestar a Akin. No estaba seguro de si quería continuar escuchando, se temía lo peor, así que no dijo nada, pero afirmó con la cabeza.
—Le pregunté por qué no me deja estar contigo y me dijo que ella se sacrificó por su familia y que yo tengo que hacer lo mismo. Que así es nuestra tradición. Que yo no puedo irme con cualquiera. Que me olvide del amor, que eso son cosas de niños. Que ser mayor es olvidarse de uno mismo y darlo todo por la familia como hace ella y todas las mujeres. —Eyang miró a Akin, que seguía enmudecido—. Dice que ella ha encontrado un hombre bien posicionado y capaz de pagar una buena dote por mí, que mi deber como hija es aceptarlo y ser buena mujer. Que me olvide de ti, que la familia necesita alguien con poder que la proteja y la cuide.
Akin se pasó las manos por su cabeza rapada. Lamentó no tener nada para beber o para fumar. La lluvia se acentuó y los golpes del agua contra la tejavana de zinc sonaban tanto que le hicieron levantar la voz.
Читать дальше