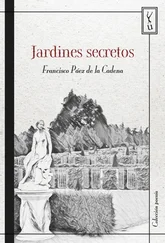Menbeng no solo miraba al suelo para sortear los innumerables charcos y riachuelos, sino que se fijaba discretamente en las caras de los que se cruzaba. Cualquiera podía ser el que había estado espiándola el día anterior. En el pueblo se conocían todos, pero no por ello se saludaban. Las discrepancias entre los miembros de las diferentes etnias o las diferentes corrientes políticas habían creado una brecha insalvable.
Biwolo y sus dos compinches no fueron a trabajar ese día. Menbeng empezó la jornada rabiosa. Se acordó de que era viernes y del dicho de su madre, que aprendió de los hermanos cordomarianos: «Piensa mal y acertarás». De esa manera, se imaginó que, con la excusa del diluvio y las inundaciones, su querido Biwolo y sus secuaces habían decidido ampliar su fin de semana y no acudir al trabajo. Se veía a sí misma trabajando en la plantación, manchándose, mojándose y dejándose la salud. Su frustración se convirtió en aversión hacia Biwolo y hacia el mundo en el que vivía. Tenía que hacer algo para cambiar su situación. Si seguía así, terminaría volviéndose loca.
Siguió trabajando y un jabalí atravesó la plantación con sus crías. Pasaron deprisa y en línea recta, sin detenerse ante nada, ajenos a todo. Menbeng se quedó mirándolos y pensó que a lo mejor los ruidos que había escuchado la noche anterior fueron de un jabalí o un mono. Ese pensamiento la hizo sentirse más tranquila, aunque no lo creyera del todo.
Sus desnudos pies se le hundían en el fango y casi no podía ni andar. El barro se le colaba entre los dedos. No podía ni andar. Los canales que había creado Engonga para encauzar el agua alrededor de la plantación estaban desbordados. Debían terminar toda la faena o no podrían ir al día siguiente a Evinayong.
No les dio tiempo a hacer los nuevos surcos para desviar el agua, de modo que tendrían que volver al día siguiente. Su dolor de espalda crónico se pronunció con fuerza y maldijo su frágil cuerpo. La ira la comía por dentro, su viaje a Evinayong se había truncado.
Al anochecer, dejó de llover. Recogió las herramientas y las llevó al cobertizo. Se sentó apoyada contra la pared mientras respiraba y se escurría la ropa. Apareció Naná, la madre de Obon.
—¡ Ateransam, qué día hemos tenido hoy!
—Sí, ha sido horroroso. Biwolo y su amiguito han vuelto a librarse… —respondió Menbeng sin mirarla a la cara.
Naná la contempló con su único ojo y la ceja levantada. Se quedó callada un segundo y le respondió con voz baja:
—La única manera que tenemos de que esto siga adelante es manteniendo al hermano del representante del Gobierno. Si lo echase, me quitarían el negocio, no puedo hacer nada.
Dado que ya no iban a ir a Evinayong al día siguiente, Obon y Menbeng fueron al bar a beber algo. El cazador de la casa destruida había levantado la pared sujetándola con dos postes que atravesaban su choza de lado a lado. Al principio les impresionó la rapidez con la que la había reconstruido, pero cuando vieron por la puerta los dos postes ocupando casi todo el espacio, les entró la risa.
Llegaron al bar del pueblo, que parecía un gallinero. Las paredes de mimbre y bambú solo llegaban hasta la cintura y desde fuera podía verse todo lo de dentro. Menbeng se quedó mirando la foto grande y amarillenta que había de Macías Nguema en lo alto de la barra. «Llevas siete años en el poder y hemos retrocedido setenta», dijo para sí misma.
Había cuatro grupitos separados por mesas. En la barra se encontraban dos personas esperando a que el dueño o algún conocido los invitasen. Menbeng se quedó fuera y observó la lluvia caer. Obon entró y pidió dos vinos de palma. El bar estaba iluminado por una bombilla que funcionaba con un generador eléctrico a petróleo. La gente bromeaba y se reía como si no tuviese ningún problema. Nadie mostraba malestar o tristeza y a Menbeng le produjo rechazo el ambiente de hipocresía.
En la pequeña radio gris con un altavoz negro se escuchaba una voz jovial de mujer. Contaba hazañas idealizadas de su presidente contra los excolonos españoles. Dentro, en una de las mesas, estaba el cazador con su hermano celebrando el gran trabajo que habían realizado. Armengol, el hermano de Menbeng, se encontraba con sus amigos en otra. Él se rascaba la espalda mientras permanecía sentado en una silla con los ojos enrojecidos. En otra mesa estaba Biwolo, su hermano Sima Nsang —temido por ser el representante del Gobierno—, y su amigo de tres dientes, que no había asistido al trabajo. Antes de que el camarero sirviese las consumiciones, Menbeng le dijo a Obon que se marchaba. Ella intentó persuadirla, pero fue en vano.
Por el camino, la asaltó una mujer mayor y le dijo que, si iban a Evinayong, que le avisaran; ella quería ir a Eñang a ver a su hijo porque le habían comunicado que sufría un paludismo muy fuerte y que temían por su muerte. Menbeng le contestó que no iban a ir debido a la lluvia y continuó con su trayecto. Esa pobre anciana le recordó a Blenda, una mujer costurera a la que Menbeng impartía clases una vez por semana para gestionar mejor su mininegocio. Ella sabía que estaba prohibido dar clases de cualquier cosa ajena al libro de Macías, pero su afán por hacer lo que le gustaba y ayudar a los demás la llevaba a dar clases de manera cubierta. Necesitaba tanto eso como dormir, comer o leer.
Al entrar en casa, intentó hacer el mínimo ruido para no despertar a su abuela, que dormía sobre su estera de palma en una esquina del salón-cocina-dormitorio. Abrió despacio la puerta principal, pero la desvencijada madera crujió y su abuela se movió. Las ascuas al rojo vivo iluminaban su lánguido cuerpecito. Menbeng la miró con compasión y tristeza; vio en ella una vida dedicada al trabajo sin ninguna recompensa. Una vida igual que en la época de la esclavitud. No había cambiado nada, no importaba quién gobernara, que fuese blanco o negro. Al final, todo acababa de la misma manera.
Fue adonde su abuela, le dio un beso de buenas noches y la arropó. Ella lo recibió con un leve gemido y una sonrisa de gratitud. No estaba acostumbrada a que la besaran, ni siquiera su propia nieta.
Al día siguiente, el frescor matinal la sacó del sueño. Miró a su hermano y lo vio tirado de cualquier forma sobre el suelo. Se quedó un rato sentada contra la pared para coger fuerzas. Entró en la habitación principal, pero su abuela no estaba; miró por la ventana a ver si la encontraba, pero solo vio el eterno cielo gris similar a un muro inquebrantable de hormigón. «¿Cuándo van a destapar ese manto oscuro?», pensó. Se fue directa a la plantación con parsimonia, arrastrando los pies y mirando hacia el suelo para no caer en ningún riachuelo. La casa del cazador de al lado de la plantación había vuelto a derrumbarse. En la plantación solo estaban el gabonés, el camerunés, Naná y Nsue de Acalayong. La lluvia era ligera y no entorpecía demasiado.
—¡ Ambolo, Menbeng, vamos a terminar los canales! —dijo la madre de Obon con tono serio.
—¡ Ambolo, Naná! ¿Y Obon? —preguntó Menbeng.
—No lo sé, tú sabrás mejor dónde está, porque no ha vuelto a casa desde ayer —contestó Naná con mala cara, clavando su único ojo en Menbeng.
—Yo la dejé en el bar con los amigos de mi hermano. Me fui enseguida. Mi hermano sí estaba en casa —le aclaró con gesto de incomprensión y descontento.
Hundió la azada con fuerza en la tierra, cada vez con más ahínco y rabia. Obon apareció cuando casi habían terminado de hacer los surcos. Tenía los ojos rojos y estaba más callada de lo normal. Su madre la agarró del brazo y se fue con ella al cuarto de las herramientas. Al cabo de un rato, Obon salió con la cabeza gacha y, sin pronunciar palabra, se puso a trabajar con el resto.
Читать дальше