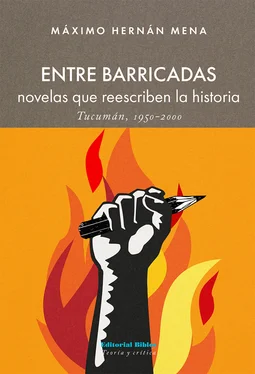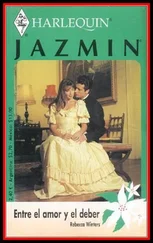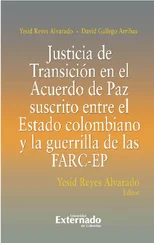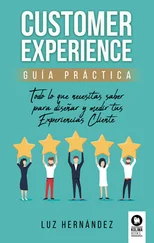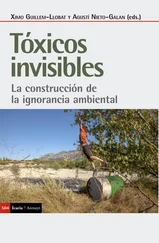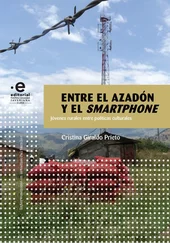4.17. Dardo Nofal: años de tormenta en la ciudad 60
En la novela de Nofal, la mirada se posa sobre los años más convulsionados de la historia de la provincia, aparecen las “comparsas del hambre” luego del cierre de los ingenios, razias, detenciones y secuestros de la policía. Los bares y cafés son los únicos refugios en la tempestad.
Nofal nació en 1938 en Quebracho Coto, Santiago del Estero. A los nueve años llegó a Tucumán junto con su familia. Trabajó como periodista en el diario Noticias y luego se desempeñó como columnista, jefe de la sección espectáculos y secretario de redacción del diario La Gaceta . Publicó durante quince años en este diario “La frase del día” que conjugaba el humor con la ironía. Murió en San Miguel de Tucumán el 30 de enero de 2017 a los setenta y siete años. Publicó las novelas Una lágrima por el cóndor (1995), La prisión de Bautista [2001] y Matar para morir [2006].
Desde el monte santiagueño, Oscar, el protagonista de Una lágrima por el cóndor , se traslada junto a su familia a un pueblo de Tucumán y luego a la periferia de la ciudad. Como estudiante secundario vive el ascenso, la represión y la caída del peronismo. Como periodista, y mientras comparte el tiempo con sus amigos en un café, luego del cierre de los ingenios en 1966 ve llegar desde el campo a la multitud hambrienta. La ciudad se eriza de soldados y espías en cada esquina. El encuentro con un amigo de la infancia, Robi (Mario Roberto Santucho), la charla dolorida y la despedida le confirman que las esperanzas se han quedado rotas para siempre.
4.18. Sara Rosenberg: el país como una pintura olvidada 61
El miedo como un cerco inevitable y la pérdida de la voz son dos metáforas para hablar sobre la historia reciente argentina. ¿Cómo contar el terror si el silencio es más seguro?, ¿cómo contar aquello que ya no se quiere ver más?: dos interrogantes que recorren la obra de Rosenberg.
Nació en Tucumán el 18 de diciembre de 1954. En 1975 se tuvo que exiliar en Canadá, luego en México, y desde 1982 reside en Madrid. Se recibió de licenciada en Dramaturgia y Dirección de Escena. Es escultora, pintora y fotógrafa. Recibió el premio internacional de teatro “La escritura de la diferencia” en 2006. Publicó las novelas Un hilo rojo , 1998; Cuaderno de invierno , 1999; La edad del barro [2003] y Contraluz [2008].
En Un hilo rojo la historia surge de las huellas, y el primer tiempo para empezar a buscarlas es 1974. Entre cintas, desgrabaciones, testimonios, voces, se rearma una época, un tiempo en el que Tucumán “vuela por los aires”, no solo por las bombas, entre asesinos, denuncias, miedo, huelgas, subversión, decrepitud. Pero, sobre todo, entre los votos que un genocida ha obtenido luego de las elecciones: se alude a Bussi pero no se lo nombra. El hilo rojo es el miedo que rodea, atrapa e inmoviliza, una red fina y casi invisible que no deja más salida que la quietud, la última detención. En Cuaderno de invierno , la narradora primero queda disfónica y luego pierde definitivamente la voz; solamente puede hablar cuando tiene los ojos tapados, cerrados. No puede reunir los otros momentos de su vida en su presente y la memoria se le antoja un conjunto de restos, desperdicios, fragmentos sobre los que no es posible trazar una sutura que los acerque de nuevo. Si antes la ciudad era muerte y silencio, ahora es impunidad, olvido que quita y borra la responsabilidad. La escritura de los cuadernos es un modo de escapar al invierno del pasado.
1. Cf. Martínez Zuccardi (2007, 2010a, 2012), Vignoli y Cardozo (2013).
2. Se intenta en este apartado plantear un panorama de momentos significativos del desarrollo del campo cultural, lo que no debe entenderse como un intento total por abordar con profundidad y exhaustividad la complejidad de los procesos mencionados, un objetivo, por otro lado, fuera del alcance de esta investigación. Para profundizar en el estudio de estos momentos y procesos se remite al lector a los trabajos específicos sobre las diferentes temáticas.
3. Así lo señala Martínez Zuccardi (2010a: 226) siguiendo los aportes de María Celia Bravo y Daniel Campi. Se destaca entonces que en esos años se produce un afianzamiento económico y político de las elites, ya que el acrecentamiento de las riquezas a partir del gran margen de utilidad de la industria se ve acompañado por el ejercicio de cargos y funciones políticas.
4. El desarrollo del periodismo cultural debe pensarse en paralelo con la aparición y el aumento de un público lector.
5. Entre los fundadores se pueden mencionar a Nicolás Ayala, José R. Fierro, Manuel García Fernández.
6. Tanto en El Porvenir (1882-1883) como, en sus diferentes épocas, en Tucumán Literario (1887-1888/1888-1891/1893-1896), se incluían trabajos de los socios sobre temáticas culturales diversas, y artículos y textos de escritores consagrados (Martínez Zuccardi, 2007; Vignoli y Cardozo, 2013).
7. Autores mencionados por Martínez Zuccardi.
8. Se desempeñaron como profesores de la flamante facultad intelectuales como Rodolfo Mondolfo, Manuel García Morente, Risieri Frondizi, Aníbal Sánchez Reulet, Roger Labrousse, Enrique Anderson Imbert, Marcos Morínigo, Alfredo Coviello, Manuel Gonzalo Casas, Alfredo Roggiano. Cf. Martínez Zuccardi (2010b).
9. El escritor Carlos Duguech (estudiante de la Facultad cuando funcionaba en el edificio del Colegio Nacional) señala que el poeta Raúl Galán era adscripto a la cátedra de Introducción a la Literatura a cargo de Alfredo Roggiano.
10. El nombre La Carpa remite al lugar en el que se realizaban las representaciones itinerantes de títeres. Sobre el grupo La Carpa cf. Flawiá de Fernández y Assis (1980).
11. Son las figuras más importantes de La Carpa Raúl Galán, Julio Ardiles Gray, María Elvira Juárez, Nicandro Pereyra, Sara San Martín, María Adela Agudo, Raúl Aráoz Anzóategui, Manuel J. Castilla y José Fernández Molina.
12. Julio Ardiles Gray publica sus primeros libros ( Tiempo deseado y La Grieta ) con el sello La Carpa.
13. En la institución se recibió la visita de personalidades como Ricardo Molinari, Enrique Anderson Imbert, Nicolás Guillén, Miguel Ángel Asturias (Flawiá de Fernández y Steimberg de Kaplan, 1985: 62-63).
14. Sustancia , dirigida por Alfredo Coviello, publicó su primer número en junio de 1939. En sus páginas se conjugaba lo literario con aportes filosóficos y científicos, al tiempo que se daba cuenta de la labor de artistas plásticos del medio. Colaboraron en esta revista Pablo Rojas Paz y Walter Guido Wéyland. A partir del influjo de la Facultad de Filosofía y Letras aparece en 1940 Cántico , concebida como una revista de “poesía y poética”, dirigida por Marcos A. Morínigo. La revista Norte , al surgir en el seno de instituciones culturales oficiales, cuenta con diferentes épocas, marcadas por los avatares políticos del país. La revista Humanitas nació como la primera publicación periódica de la Facultad de Filosofía y Letras (Lagmanovich, 2010: 82-86).
15. Interesa resaltar la publicación de La Novela del Norte (1921-1922) que, como señala Ana María Risco (2010), en sus páginas publicaba novelas breves. En el primer número apareció Fruto sin flor de Juan B. Terán.
16. Pueden mencionarse como antecedentes de la propuesta de La Gaceta los suplementos o páginas de los diarios El Orden (1883-1944) y La Unión (1942-1944), y la revista Trópico (1947-1950). Por su parte, la propuesta del diario Noticias (1956-1976) surge en el mismo período (Risco, 2009).
Читать дальше