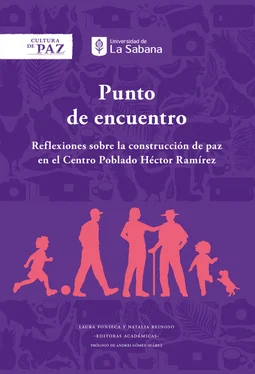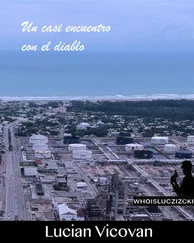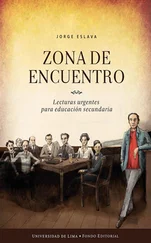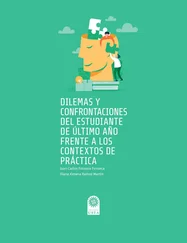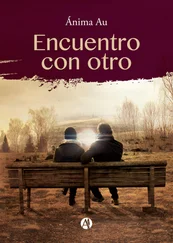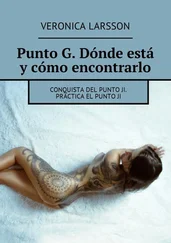María Fernanda Echeverri García plantea su interés por la naturaleza y los animales, como su punto de conexión con los habitantes del Espacio Territorial. A través de las historias de las mascotas de los exguerrilleros puede contar también su historia y encontrar otra manera de narrar la vida en el monte. Finalmente, José David Amorocho explora los relatos entrelazados de Tucán, un exguerrillero que lidera la ebanistería de la comunidad, con su propia historia. El texto busca articular las dos historias a través de la metáfora de la luz y la oscuridad, de buscar nuevos caminos para recorrer y los retos que devienen en el proceso.
DESMITIFICACIÓN: DESDIBUJAR LOS PREJUICIOS
En este apartado convergen relatos honestos de tres mujeres que optaron por compartir el proceso de encuentro con ellas mismas y los imaginarios que tenían sobre las personas que consideraban “otras”.
El componente transformativo de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio ( Jones y Abes, 2004) promueve un “cambio paradigmático” que ocurre cuando, al encontrarse frente a una experiencia confrontadora, los estudiantes reflexionan sobre sus ideas preconcebidas y personalizan al “otro” como resultado de las interacciones cotidianas y los encuentros dialógicos ( Kiely, 2005; Mezirow, 2000). Este proceso es valioso pues permite que los dilemas emocionales y cognitivos de los estudiantes, relacionados con sus prejuicios, sean el insumo para desarrollar competencias multiculturales para profesionales que aporten a la construcción de paz en un escenario de posconflicto ( Trigos-Carrillo, Fonseca & Reinoso, 2020).
En su comentario, el profesor Miguel E. Uribe Moreno expone los tres relatos como ejemplos de la naturaleza cognitiva y vivencial del prejuicio, su origen y las posibilidades de resolución, pero invita al lector a entenderlos mejor como modelos pioneros en su resolución, y como contribución a la resolución del conflicto.
Los tres capítulos comparten el proceso de toma de conciencia de los estereotipos y de las narrativas que, a través de los medios de comunicación, construyeron sus imaginarios despersonalizados de los exguerrilleros. Las tres autoras comparten la reflexión que les permite descentrarse y tomar decisiones sobre las representaciones que habían forjado de las personas que comienzan a conocer.
Mónica González Gort identifica elementos clave de la representación estereotipada que tanto estudiantes como exguerrilleros tenían sobre “el otro”, y da valor al incómodo proceso de toma de conciencia, deconstrucción y diálogo para el desdibujamiento de los imaginarios que hacen de la diferencia un problema. Ana María Vidales comparte su reflexión sobre los prejuicios que tenía sobre las personas y sus vidas antes de llegar a la comunidad, y cómo se fueron transformando por medio de las interacciones cotidianas. Por su parte, Laura Bello Urbina decide compartir una emoción que parecía no querer abandonarla: el miedo profundo a las “rutas del infierno” y a los “monstruos” que ahora entiende que hemos sido enseñados a temer. Las experiencias y reflexiones compartidas le permiten dar cuenta de la persona que existe detrás del fusil, y entender las cicatrices de la guerra que se extienden a su propia piel y a los territorios nacionales.
La sección extiende a jóvenes y ciudadanos la invitación de Laura a aprovechar el momento histórico del país, valorar la fortuna de narrar encuentros y no enfrentamientos, y la responsabilidad de adueñarnos todos del destino compartido, salir de la caverna y arriesgarnos a ver que puede no haber monstruos cuando la luz ilumina el encuentro de las miradas humanas.
Un elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje es la posibilidad de que artefactos que parecen imprescindibles en la cotidianidad universitaria acá resulten inútiles. Descansar del rectángulo del aula, el tablero, la pantalla del computador y el celular, e introducir el restaurante y el río como el aula de clase nos permite encontrarnos profesoras con estudiantes del mismo lado, cuando todos tenemos una disposición a un encuentro recíproco. Para esto es necesario ofrecer espacios formativos desde una intención pedagógica clara y en línea con el pensamiento crítico, pero también es imprescindible el compromiso y la entrega de los estudiantes/comunidad para entablar ese diálogo .
En su comentario, la profesora Rocío González analiza desde la psicología cultural las narrativas de Mónica Carreño, Santiago Garzón Martínez y María Guadalupe Báez. El énfasis de este análisis es la mirada sobre el proceso que se vive en Agua Bonita como la construcción de un nicho, donde tanto exguerrilleros como estudiantes adaptan sus prácticas y artefactos para vivir en comunidad. Asimismo, reflexiona sobre la labor etnográfica de los estudiantes y de las posibilidades que brinda este encuentro para su transformación individual.
Así, los artefactos propios del Espacio fueron excusa para acortar las distancias, sembrar la confianza y, como señala Mónica Carreño, construir escenarios amables para compartir lo cotidiano desde la calidez de un café en la madrugada, o el alboroto alrededor del baño de un cachorro amado por habitantes y visitantes. Santiago Garzón Martínez y María Guadalupe Báez elijen las palabras como artefactos para explorar interacciones y cambios que trae la experiencia: Santiago en “Contraseñas”, y María a través de “El glosario de una vida”, reeditado en su viaje al Centro Poblado.
El elemento que convocó al grupo alrededor de una causa común fue la elaboración de un libro que resumiera la vivencia más importante de cada uno de ellos y que contribuyera a la re-construcción del imaginario sobre la comunidad de exguerrilleros en proceso de reincorporación. Este proceso se materializó a través de un comité editorial que, además de revisar la estructura del texto, obligaba a escuchar para aportar a sus compañeros. Pero escuchar nunca es fácil, y en ocasiones nuestros estudiantes optaron por acelerar el paso con asesorías individuales, evadiendo el esfuerzo de vencer el cansancio que implica escuchar a cada uno del colectivo. El reto no solo de estudiantes en formación sino de la sociedad en general sigue siendo el ejercicio de la escucha activa y propositiva aun en tiempos de desacuerdo o de afán por cumplir objetivos.
El ejercicio de reflexión llevado a cabo durante esta primera experiencia de aprendizaje-servicio de la psicología comunitaria aplicada al posconflicto permitió iluminar la acción y orientar el bucle siguiente de acción-reflexión en tres líneas: en primer lugar, ha permitido precisar las habilidades que aprende un psicólogo comunitario en la praxis en el contexto del posconflicto en Colombia, así como determinar cuáles son los elementos pedagógicos principales para este aprendizaje ( Trigos-Carrillo et al. , 2020). En segundo lugar, la reflexión permitió delinear los objetivos comunes por construir en alianza entre la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana y el ETCR, centrados en la construcción de los procesos educativos escolares que permitan la consolidación del buen vivir de la comunidad.
La tercera línea, presentada en este libro, se trata de la reflexión colectiva de estudiantes y profesoras sobre los aprendizajes ocurridos como personas y ciudadanos a partir de la experiencia en el Espacio. Entendemos que en el proceso coyuntural del posconflicto es imprescindible la articulación de la academia con el contexto colombiano, no solo para complementar la formación de los estudiantes en escenarios prácticos, en el que desarrollen competencias y consoliden saberes, sino para apoyar el proceso de construcción de paz que nos compete a todos. Por ello, al compartir nuestros aprendizajes, buscamos que el conocimiento sea acción orientada hacia los fines nacionales de la construcción de una paz estable y duradera: cada relato es una invitación al lector a elegir qué camino está dispuesto a dar hacia un Punto de encuentro que nos permita vivir juntos y en paz.
Читать дальше